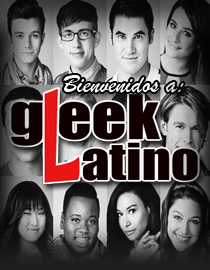

|


Estreno Glee 5x17
"Opening Night" en:
"Opening Night" en:

Últimos temas


Los posteadores más activos de la semana
| No hay usuarios |
Publicidad
Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
+2
Heya Morrivera
mary04
6 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2 
 Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Holaaa soy Mary no creo que me recuerden porq no soy de comentar mucho esta es una adaptación el libro es muy bueno , espero que lo disfruten....
 " />
" />
Santana es una estudiante de arte de 17 años que vive en Praga. Pero ese no es su único mundo. A veces, Santana desaparece en misteriosos viajes para realizar los encargos de Brimstone, el monstruo quimera que la adoptó al nacer. Tan misteriosa resulta Santana para sus amigos, como lo es para ella su propia vida: ¿cómo es que ha acabado formando parte de una familia de monstruos quimera? ¿Para qué necesita su padre adoptivo tantos dientes, especialmente de humanos? Y, ¿por qué tiene esa recurrente sensación de vacío, de haber olvidado algo? De pronto, empiezan a aparecen marcas de manos en las puertas, señal de que la familia de Santana corre grave peligro. Santana tratará de cruzar al mundo quimérico para ayudarles, pero es perseguida por los serafines. Entre ellas se encuentra Brittany, un ángel arrebatadoramente hermosa al que Santana está unida de forma que ni ella misma puede imaginar.
ES IMPOSIBLE ASUSTARSE
De camino a la escuela, sobre los adoquines acolchados por la nieve, Santana no tuvo ningún mal presagio respecto a lo que le depararía el día. Parecía un lunes cualquiera, inocente excepto por su propia esencia de lunes, sin mencionar que era de enero. Hacía frío y aún no había amanecido —en el apogeo del invierno, el sol no salía hasta las ocho—, pero el ambiente era agradable.
La incesante nevada y lo temprano de la hora otorgaban a Praga un aspecto fantasmal, como de ferrotipo, toda plateada y cubierta de bruma.
Por la calle que flanqueaba el río, los tranvías y los autobuses circulaban con el estruendo típico del siglo XXI; sin embargo, en las calles más tranquilas, la paz invernal evocaba otra época. La nieve, los adoquines, la luz espectral, las propias pisadas de Santana y el humo de su taza de café, ella sola y abstraída en pensamientos mundanos: la escuela, tareas pendientes. Y cuando algún sentimiento doloroso se inmiscuía en sus pensamientos, desechaba la amargura con resolución, dispuesta a olvidarlo todo.
Sostenía la taza de café con una mano y con la otra mantenía cerrado el abrigo. De su hombro colgaba un portafolio de dibujo y sobre su pelo —largo, suelto y de color azul eléctrico— se había formado un encaje de copos de nieve.
Era un día cualquiera.
Pero algo ocurrió.
Un gruñido, unas pisadas atropelladas y alguien que la agarraba por detrás, sujetándola con fuerza contra un robusto pecho masculino, a la vez que unas manos le arrancaban la bufanda y unos dientes —dientes— rozaban su cuello.
La estaba mordiendo.
Su atacante la estaba mordiendo.
Con fastidio, trató de desembarazarse de él sin derramar el café, pero no pudo evitar que parte se vertiera sobre la nieve sucia.
—Por Dios, Sam , quítate de encima —dijo bruscamente, volviéndose hacia su ex novio.
La tenue luz de la farola iluminaba el bello rostro del muchacho. Una belleza estúpida, pensó Santana, y le apartó de un empujón. Una cara estúpida.
—¿Cómo has sabido que era yo? —preguntó él.
—Siempre eres tú. Y nunca funciona.
Sam se ganaba la vida ocultándose detrás de cualquier cosa para aparecer después por sorpresa, y le frustraba no provocar en Santana ni el más mínimo sobresalto.
—Es imposible asustarte —se quejó haciendo el mohín que creía irresistible.
Hasta hacía poco, ella habría sucumbido a aquel gesto. Se habría alzado de puntillas para rozar con la lengua su labio inferior fruncido, de forma suave y lánguida, antes de tomarlo entre los dientes, juguetear con él y abandonarse a un beso que la derretiría como miel al sol.
Pero aquellos días quedaban ya muy lejanos.
—Tal vez no des miedo —sugirió Santana, y retomó su camino.
Sam la alcanzó y empezó a caminar a su lado, con las manos en los bolsillos.
—Sí doy miedo. ¿El gruñido? ¿El mordisco? A cualquier persona normal le habría dado un infarto. Menos a ti, que parece que no tienes sangre en las venas —al notar que le ignoraba, añadió—: Josef y yo hemos ideado una nueva visita por la ciudad. Recorrido vampírico por el casco antiguo. Los turistas se volverán locos.
Seguro que sí, pensó Santana. Los turistas pagaban bastante por las «visitas fantasmagóricas» de Sam, que consistían en recorrer el laberinto de callejuelas de Praga en la más absoluta oscuridad, deteniéndose en supuestos escenarios de asesinatos donde, ocultos tras las puertas, los esperaban «fantasmas» que aparecían de repente y les arrancaban gritos aterrorizados. Ella misma había interpretado en varias ocasiones a un fantasma, con una cabeza ensangrentada en la mano y gimiendo mientras los alaridos de los turistas se transformaban en risas. Había sido divertido.
La relación con Sam había sido divertida. Pero ya no.
—Buena suerte —le deseó con voz inexpresiva y mirando hacia delante.
—Podrías formar parte del reparto —continuó Sam.
—No.
—Serías una vampiresa sexy.
—No.
—Seducirías a los hombres…
—No.
—Y podrías ponerte tu capa…
Santana se puso tensa.
Dulcemente, Sam trató de sonsacarle:
—Todavía la tienes, ¿verdad, cariño? Esa prenda de seda negra sobre tu piel blanca es lo más hermoso que he visto jamás.
—Cállate —murmuró Santana entre dientes, y se detuvo en el centro de la plaza Maltese. Dios mío, pensó. Lo estúpida que había sido al enamorarse de aquel atractivo actorzuelo, al disfrazarse para él, al regalarle recuerdos como aquel. Increíblemente estúpida.
Solitariamente estúpida.
Sam alzó la mano para retirarle un copo de nieve de las pestañas, pero ella gruñó:
—Como me toques, te tiro el café a la cara.
Él retiró la mano.
—Tranquila, fierecilla. ¿Cuándo dejarás de pelear conmigo? Te dije que lo sentía.
—Pues siéntelo, pero en otra parte.
Hablaban en checo, ella con un acento adquirido tan perfecto como el nativo de él.
Sam suspiró, irritado porque Santana se negaba aún a admitir sus disculpas.
Eso no aparecía en su guión.
—Vamos —dijo tratando de convencerla. Su voz era al mismo tiempo áspera y suave, como la mezcla de lija y terciopelo de un cantante de blues—. Tú y yo estamos destinados a estar juntos.
Destinados. Santana esperaba sinceramente que si su «destino» se encontraba ligado a alguien, no fuera a Sam. Le miró, el atractivo Kazimir, cuya sonrisa solía Laini Taylor Hija de humo y hueso
8
actuar sobre ella como una llamada, atrayéndola a su lado. Aquellos brazos donde todo parecía maravilloso, como si allí los colores y las sensaciones adquirieran intensidad. Aquellos brazos que, como había descubierto, eran un destino popular, al que acudían otras chicas cuando ella no estaba.
—Ofrécele a Svetla el papel de vampiresa —dijo—. Se lo sabe de memoria.
Sam pareció dolido.
—No quiero a Svetla. Te quiero a ti.
—Lo siento, pero yo no soy una opción.
—No digas eso —respondió él tratando de cogerle la mano.
Karou retrocedió, empujada por una punzada de dolor que surgía a pesar de sus esfuerzos por mantenerse distante. No merece la pena, se aseguró a sí misma. Ni lo más mínimo.
—¿Te das cuenta de que me estás acosando?
—Yo no te estoy acosando. Da la casualidad de que voy en esta misma dirección.
—Claro —refunfuñó Santana.
Apenas faltaban unos portales para llegar a su escuela. El Liceo de Arte de Bohemia era una institución privada que se encontraba en un palacio barroco de muros rosados. Durante la ocupación nazi, dos jóvenes nacionalistas checos habían degollado en aquel edificio a un comandante de la Gestapo y garabateado con su sangre la palabra libertad. Un acto de rebeldía efímero y valiente antes de ser capturados y empalados en los remates de la puerta del patio. Ahora los estudiantes se arremolinaban en torno a aquella misma puerta, fumando o esperando a sus compañeros. Pero Sam no era un estudiante —tenía veinte años, era mayor que Santana—, y ella no recordaba haberle visto jamás fuera de la cama antes del mediodía.
—¿Cómo estás levantado a estas horas?
—Tengo un nuevo trabajo —respondió él—. Empiezo temprano.
—¿Vas a hacer rutas vampíricas matutinas?
—No. Es otra cosa. Una especie de… exhibición —en su cara se dibujó una sonrisa. Se estaba deleitando. Quería que le preguntara cuál era ese nuevo trabajo.
Pero Santana no estaba dispuesta a satisfacerle.
—Diviértete —dijo con perfecto desinterés, y comenzó a alejarse.
—¿No quieres saber de qué se trata? —gritó Sam. Seguía sonriendo, podía notarlo en su voz.
—No me interesa —respondió Santana, y franqueó la puerta.
* * *
Sin embargo, debería haberlo preguntado
Santana es una estudiante de arte de 17 años que vive en Praga. Pero ese no es su único mundo. A veces, Santana desaparece en misteriosos viajes para realizar los encargos de Brimstone, el monstruo quimera que la adoptó al nacer. Tan misteriosa resulta Santana para sus amigos, como lo es para ella su propia vida: ¿cómo es que ha acabado formando parte de una familia de monstruos quimera? ¿Para qué necesita su padre adoptivo tantos dientes, especialmente de humanos? Y, ¿por qué tiene esa recurrente sensación de vacío, de haber olvidado algo? De pronto, empiezan a aparecen marcas de manos en las puertas, señal de que la familia de Santana corre grave peligro. Santana tratará de cruzar al mundo quimérico para ayudarles, pero es perseguida por los serafines. Entre ellas se encuentra Brittany, un ángel arrebatadoramente hermosa al que Santana está unida de forma que ni ella misma puede imaginar.
ES IMPOSIBLE ASUSTARSE
De camino a la escuela, sobre los adoquines acolchados por la nieve, Santana no tuvo ningún mal presagio respecto a lo que le depararía el día. Parecía un lunes cualquiera, inocente excepto por su propia esencia de lunes, sin mencionar que era de enero. Hacía frío y aún no había amanecido —en el apogeo del invierno, el sol no salía hasta las ocho—, pero el ambiente era agradable.
La incesante nevada y lo temprano de la hora otorgaban a Praga un aspecto fantasmal, como de ferrotipo, toda plateada y cubierta de bruma.
Por la calle que flanqueaba el río, los tranvías y los autobuses circulaban con el estruendo típico del siglo XXI; sin embargo, en las calles más tranquilas, la paz invernal evocaba otra época. La nieve, los adoquines, la luz espectral, las propias pisadas de Santana y el humo de su taza de café, ella sola y abstraída en pensamientos mundanos: la escuela, tareas pendientes. Y cuando algún sentimiento doloroso se inmiscuía en sus pensamientos, desechaba la amargura con resolución, dispuesta a olvidarlo todo.
Sostenía la taza de café con una mano y con la otra mantenía cerrado el abrigo. De su hombro colgaba un portafolio de dibujo y sobre su pelo —largo, suelto y de color azul eléctrico— se había formado un encaje de copos de nieve.
Era un día cualquiera.
Pero algo ocurrió.
Un gruñido, unas pisadas atropelladas y alguien que la agarraba por detrás, sujetándola con fuerza contra un robusto pecho masculino, a la vez que unas manos le arrancaban la bufanda y unos dientes —dientes— rozaban su cuello.
La estaba mordiendo.
Su atacante la estaba mordiendo.
Con fastidio, trató de desembarazarse de él sin derramar el café, pero no pudo evitar que parte se vertiera sobre la nieve sucia.
—Por Dios, Sam , quítate de encima —dijo bruscamente, volviéndose hacia su ex novio.
La tenue luz de la farola iluminaba el bello rostro del muchacho. Una belleza estúpida, pensó Santana, y le apartó de un empujón. Una cara estúpida.
—¿Cómo has sabido que era yo? —preguntó él.
—Siempre eres tú. Y nunca funciona.
Sam se ganaba la vida ocultándose detrás de cualquier cosa para aparecer después por sorpresa, y le frustraba no provocar en Santana ni el más mínimo sobresalto.
—Es imposible asustarte —se quejó haciendo el mohín que creía irresistible.
Hasta hacía poco, ella habría sucumbido a aquel gesto. Se habría alzado de puntillas para rozar con la lengua su labio inferior fruncido, de forma suave y lánguida, antes de tomarlo entre los dientes, juguetear con él y abandonarse a un beso que la derretiría como miel al sol.
Pero aquellos días quedaban ya muy lejanos.
—Tal vez no des miedo —sugirió Santana, y retomó su camino.
Sam la alcanzó y empezó a caminar a su lado, con las manos en los bolsillos.
—Sí doy miedo. ¿El gruñido? ¿El mordisco? A cualquier persona normal le habría dado un infarto. Menos a ti, que parece que no tienes sangre en las venas —al notar que le ignoraba, añadió—: Josef y yo hemos ideado una nueva visita por la ciudad. Recorrido vampírico por el casco antiguo. Los turistas se volverán locos.
Seguro que sí, pensó Santana. Los turistas pagaban bastante por las «visitas fantasmagóricas» de Sam, que consistían en recorrer el laberinto de callejuelas de Praga en la más absoluta oscuridad, deteniéndose en supuestos escenarios de asesinatos donde, ocultos tras las puertas, los esperaban «fantasmas» que aparecían de repente y les arrancaban gritos aterrorizados. Ella misma había interpretado en varias ocasiones a un fantasma, con una cabeza ensangrentada en la mano y gimiendo mientras los alaridos de los turistas se transformaban en risas. Había sido divertido.
La relación con Sam había sido divertida. Pero ya no.
—Buena suerte —le deseó con voz inexpresiva y mirando hacia delante.
—Podrías formar parte del reparto —continuó Sam.
—No.
—Serías una vampiresa sexy.
—No.
—Seducirías a los hombres…
—No.
—Y podrías ponerte tu capa…
Santana se puso tensa.
Dulcemente, Sam trató de sonsacarle:
—Todavía la tienes, ¿verdad, cariño? Esa prenda de seda negra sobre tu piel blanca es lo más hermoso que he visto jamás.
—Cállate —murmuró Santana entre dientes, y se detuvo en el centro de la plaza Maltese. Dios mío, pensó. Lo estúpida que había sido al enamorarse de aquel atractivo actorzuelo, al disfrazarse para él, al regalarle recuerdos como aquel. Increíblemente estúpida.
Solitariamente estúpida.
Sam alzó la mano para retirarle un copo de nieve de las pestañas, pero ella gruñó:
—Como me toques, te tiro el café a la cara.
Él retiró la mano.
—Tranquila, fierecilla. ¿Cuándo dejarás de pelear conmigo? Te dije que lo sentía.
—Pues siéntelo, pero en otra parte.
Hablaban en checo, ella con un acento adquirido tan perfecto como el nativo de él.
Sam suspiró, irritado porque Santana se negaba aún a admitir sus disculpas.
Eso no aparecía en su guión.
—Vamos —dijo tratando de convencerla. Su voz era al mismo tiempo áspera y suave, como la mezcla de lija y terciopelo de un cantante de blues—. Tú y yo estamos destinados a estar juntos.
Destinados. Santana esperaba sinceramente que si su «destino» se encontraba ligado a alguien, no fuera a Sam. Le miró, el atractivo Kazimir, cuya sonrisa solía Laini Taylor Hija de humo y hueso
8
actuar sobre ella como una llamada, atrayéndola a su lado. Aquellos brazos donde todo parecía maravilloso, como si allí los colores y las sensaciones adquirieran intensidad. Aquellos brazos que, como había descubierto, eran un destino popular, al que acudían otras chicas cuando ella no estaba.
—Ofrécele a Svetla el papel de vampiresa —dijo—. Se lo sabe de memoria.
Sam pareció dolido.
—No quiero a Svetla. Te quiero a ti.
—Lo siento, pero yo no soy una opción.
—No digas eso —respondió él tratando de cogerle la mano.
Karou retrocedió, empujada por una punzada de dolor que surgía a pesar de sus esfuerzos por mantenerse distante. No merece la pena, se aseguró a sí misma. Ni lo más mínimo.
—¿Te das cuenta de que me estás acosando?
—Yo no te estoy acosando. Da la casualidad de que voy en esta misma dirección.
—Claro —refunfuñó Santana.
Apenas faltaban unos portales para llegar a su escuela. El Liceo de Arte de Bohemia era una institución privada que se encontraba en un palacio barroco de muros rosados. Durante la ocupación nazi, dos jóvenes nacionalistas checos habían degollado en aquel edificio a un comandante de la Gestapo y garabateado con su sangre la palabra libertad. Un acto de rebeldía efímero y valiente antes de ser capturados y empalados en los remates de la puerta del patio. Ahora los estudiantes se arremolinaban en torno a aquella misma puerta, fumando o esperando a sus compañeros. Pero Sam no era un estudiante —tenía veinte años, era mayor que Santana—, y ella no recordaba haberle visto jamás fuera de la cama antes del mediodía.
—¿Cómo estás levantado a estas horas?
—Tengo un nuevo trabajo —respondió él—. Empiezo temprano.
—¿Vas a hacer rutas vampíricas matutinas?
—No. Es otra cosa. Una especie de… exhibición —en su cara se dibujó una sonrisa. Se estaba deleitando. Quería que le preguntara cuál era ese nuevo trabajo.
Pero Santana no estaba dispuesta a satisfacerle.
—Diviértete —dijo con perfecto desinterés, y comenzó a alejarse.
—¿No quieres saber de qué se trata? —gritó Sam. Seguía sonriendo, podía notarlo en su voz.
—No me interesa —respondió Santana, y franqueó la puerta.
* * *
Sin embargo, debería haberlo preguntado
Última edición por mary04 el Mar Jul 08, 2014 12:36 am, editado 2 veces
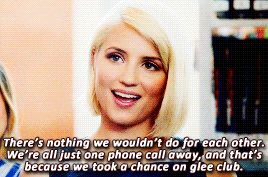
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
2 UNA ESPECIE DE EXHIBICIÓN
Los lunes, los miércoles y los viernes, la primera clase de Santana era dibujo del natural. Cuando entró en el estudio, su amiga Rachel ya estaba allí y había colocado dos caballetes frente a la tarima del modelo. Santana descargó la carpeta de su hombro, se quitó el abrigo y la bufanda y comentó:
—Me han acosado.
Su amiga arqueó una ceja con la maestría que poseía para ese tipo de gestos, y que tanta envidia provocaba en Santana. Ella no lograba mover las suyas de forma independiente, lo que restaba intensidad a sus expresiones de desconfianza y desdén.
Rachel transmitía ambos sentimientos a la perfección, pero en este caso se trataba de un movimiento más sutil, de mera curiosidad.
—No me digas que el zopenco ha tratado de asustarte otra vez.
—Está pasando por una fase vampírica. Me mordió el cuello.
—Vaya con los actores —refunfuñó Rachel. Lo que deberías hacer es defenderte de ese fracasado con un Taser.
Para que aprenda a no ir por ahí saltando encima de la gente.
—No tengo una pistola de esas — Santana no añadió que tampoco la necesitaba; era perfectamente capaz de defenderse sin electricidad. Había recibido una educación muy especial.
—Pues consigue una. De verdad. El mal comportamiento debe ser castigado. Y además, sería divertido. ¿No crees? Siempre he querido disparar una. ¡Zas! —Rach se agitó como si sufriera convulsiones.
Santana sacudió la cabeza.
—De eso nada, pequeña salvaje, no creo que fuera divertido. Eres terrible.
—Yo no soy terrible. Sam sí. Dime que no tengo que recordártelo —Rachel clavó la mirada en Santana —. Prométeme que no estás ni siquiera considerando perdonarle.
—Te lo prometo —afirmó Santana —. Solo intento que él lo crea.
Sam no concebía que una chica decidiera renunciar a sus encantos. Y ella no había hecho más que reforzar su vanidad durante los meses que había durado su relación, mirándole con ojos soñadores, entregándole… ¿todo? Santana pensaba que sus actuales intentos de cortejarla eran mero fruto del orgullo, para demostrarse a sí mismo que podía conseguir lo que quisiera. Que las decisiones las tomaba él.
Quizá Rachel tuviera razón. Tal vez debería electrocutarle.
—Cuaderno de bocetos —ordenó Rachel extendiendo la mano como el cirujano que solicita un escalpelo.
La mejor amiga de Santana era tan autoritaria como menuda: solo superaba el metro y medio cuando se calzaba sus botas de plataforma. Santana medía 1,70, aunque parecía más alta, igual que las bailarinas, con sus delicados cuellos y extremidades esbeltas. Su complexión se asemejaba mucho a la de una bailarina, pero no así su estilo. Pocas bailarinas llevan el pelo negro azulado brillante o un rosario de tatuajes por el cuerpo, y Santana lucía ambos.
Al sacar el cuaderno de bocetos y entregárselo a su amiga, los únicos tatuajes que quedaron a la vista fueron los de sus muñecas; una sola palabra, a modo de brazalete, en cada una: historia y real.
Cuando Rachel tomó el cuaderno, otros dos estudiantes, Pavel y Dina, se acercaron rápidamente para escudriñar por encima de su hombro. Los cuadernos de Santana eran objeto de culto en la escuela, y cada día pasaban de mano en mano para ser admirados. Este, el número 92 de una serie que abarcaba toda su vida, estaba sujeto con gomas y, tan pronto como Rach las retiró, se abrió de golpe. Las páginas estaban tan cubiertas de yeso y pintura que las tapas apenas podían contenerlas. En aquel abanico de hojas surgieron los personajes habituales de Santana profundamente extraños y representados con maestría.
Allí estaba Issa, serpiente de cintura para abajo y mujer de cintura para arriba, con los pechos turgentes y desnudos de las tallas del Kama Sutra, la capucha y los colmillos de una cobra y un rostro bondadoso.
Twiga, con cuello de jirafa y encorvado con su lupa de joyero incrustada en su ojo entrecerrado.
Yasri, con pico de loro, ojos humanos y una cascada de rizos anaranjados que escapaban del pañuelo que le cubría la cabeza. Esta vez aparecía con una bandeja
12
de fruta y una jarra de vino.
Y por supuesto, Brimstone, la estrella de sus dibujos. Lo había representado con Kishmish posado en uno de sus enormes cuernos de carnero. En las historias fantásticas que Santana relataba en sus cuadernos, Brimstone comerciaba con deseos. En ocasiones, lo apodaba el «Traficante de Deseos», en otras, simplemente el «Gruñón».
Santana dibujaba aquellas criaturas desde que era pequeña, y sus amigos solían hablar de ellas como si fueran reales.
—¿Qué ha hecho Brimstone este fin de semana? —preguntó Rach.
—Lo habitual —respondió Santana —. Comprar dientes a asesinos.
Ayer un repugnante furtivo somalí le llevó dientes de cocodrilo del Nilo, pero el muy idiota trató de robar a Brimstone y estuvo a punto de morir estrangulado por su collar de serpiente. Tiene suerte de seguir vivo.
Rach encontró la escena ilustrada en las últimas páginas dibujadas del cuaderno: el somalí, con los ojos desencajados y una delgadísima serpiente comprimiéndole la garganta como la soga de un garrote. Santana le había explicado que para entrar en la tienda de Brimstone, los humanos debían acceder a colocarse una de las serpientes de Issa en torno al cuello.
De aquel modo, resultaba sencillo atajar cualquier maniobra sospechosa (por estrangulación, que no siempre era mortal, o, en caso necesario, con una mordedura en la garganta, que sí lo era).
—Estás como una cabra, ¿cómo te inventas todo esto? —preguntó Rach con asombro y envidia.
—¿Quién ha dicho que lo invente? No dejo de repetirte que es real.
—Ya, y tu pelo crece con ese color de forma natural, ¿no?
—Claro que sí —afirmó Santana pasando un largo mechón azulado entre sus dedos.
—Ya, lo que tú digas.
Santana se encogió de hombros y recogió su cabellera en un enmarañado moño, que se sujetó a la nuca con un pincel. Su pelo crecía realmente de aquel color, tan azul como el ultramarino recién salido del tubo de pintura, pero lo afirmaba con un toque de ironía, como si fuera algo absurdo. Con el paso del tiempo, había descubierto que bastaba una sonrisa lánguida para que su sinceridad pasara
13
Desapercibida. Resultaba más sencillo que recordar un montón de mentiras, así que quedó integrado en su forma de ser Santana la chica con sonrisa irónica y desbordante imaginación.
En realidad, todas aquellas locuras no nacían de su imaginación, sino de su propia vida —el pelo azul, Brimstone y todo lo demás—.
Rach alargó el cuaderno a Pavel y comenzó a pasar las hojas de su enorme bloc de dibujo en busca de una hoja en blanco.
—¿Quién posará hoy?
—Seguramente Wiktor —respondió Santana —. Hace bastante que no le tenemos de modelo.
—Lo sé. Y espero que se haya muerto.
—¡RACHEL!
—¿Qué? Es un vejestorio. Sería lo mismo dibujar un esqueleto que a ese decrépito saco de huesos.
Disponían de unos doce modelos, masculinos, femeninos y de edades y complexiones diversas, que se turnaban a lo largo del curso. Abarcaban desde la corpulenta señora Svobodnik, cuyas carnes se asemejaban más a un paisaje que a una figura, hasta la frágil Eliska, con su cintura de avispa, la preferida por los chicos de la clase. El viejo Wiktor era el que menos agradaba a Rach, que afirmaba tener pesadillas cada vez que debía dibujarlo.
—Parece una momia sin vendas —se estremeció—. Dime si mirar a un viejo desnudo es una forma adecuada de empezar el día.
—Mejor que ser atacada por un vampiro —replicó Karou.
De hecho, a Santana no le importaba dibujar a Wiktor, por una razón concreta: era tan miope que nunca establecía contacto visual con los estudiantes, lo que suponía una ventaja. A pesar de los años que llevaba dibujando desnudos, todavía la perturbaba esbozar a un modelo joven y encontrar sus ojos clavados en ella al levantar la mirada después de realizar un estudio de su pene —un estudio necesario; no se podía dejar la zona en blanco sin más—. Muchas veces, al notar que las mejillas le ardían, Santana se había ocultado tras el caballete.
Aunque aquellas situaciones no tardarían en quedar reducidas a insignificancias, comparadas con la mortificación que le aguardaba.
Estaba afilando el lápiz con una cuchilla de afeitar cuando Zuzana exclamó con voz extraña y disgustada:
—¡Dios mío, Santana!
Supo lo que ocurría antes incluso de alzar la vista.
Una exhibición, había dicho él. Qué inteligente. Levantó los ojos del lapicero y vio a Sam de pie junto a la profesora Fiala. Iba descalzo y vestido con una bata, y con su larga cabellera dorada, minutos antes revuelta por el viento y cubierta de brillantes copos de nieve, recogida en una coleta. Su rostro mostraba una perfecta combinación de rasgos eslavos y líneas sensuales: pómulos que parecían torneados por un cortador de diamantes, y labios que invitaban a rozarlos con la yema de los dedos para comprobar si tenían tacto de terciopelo. Santana sabía que así era. Estúpidos labios.
Un aluvión de susurros invadió la estancia. Un modelo nuevo, Dios mío, qué guapo…
Un comentario destacó entre el resto:
—¿No es el novio de Santana?
Ex, deseó replicar ella con brusquedad. Absolutamente ex.
—Creo que sí. Mírale…
Santana estaba mirándole, con la expresión congelada en lo que deseaba fuera una máscara de tranquilidad impenetrable. No te ruborices, se ordenó a sí misma. No te ruborices. Sam le devolvió la mirada con ojos perezosos y divertidos, y una sonrisa que le dibujaba un hoyuelo en una de las mejillas. Y, cuando estuvo seguro de contar con su atención, le guiñó un ojo con descaro.
Un estallido de risitas envolvió a Santana
—Maldito bastardo… —musitó Rachel.
Sam se subió a la tarima del modelo, miró directamente a Santana mientras se desataba el cinturón y, sin retirar los ojos de ella, se quitó la bata. Entonces apareció, delante de toda la clase, el cuerpo de su ex novio, increíblemente bello y desnudo como el David de Miguel Ángel. Y sobre su pecho, justo encima del corazón, un nuevo tatuaje.
Una elaborada S en cursiva.
15
De nuevo se escucharon risas ahogadas. Los estudiantes no sabían a quién mirar, si a Santana o a Kazimir, y dirigían los ojos de uno a otro, esperando que estallara el conflicto.
—¡Silencio! —ordenó consternada la señora Fiala, sin dejar de dar palmadas hasta que se sofocaron las risitas.
En ese momento, Santana sintió cómo el rubor encendía su cara. No pudo evitarlo. El calor le invadió primero el pecho y el cuello, y luego todo el rostro. Sam no dejaba de mirarla y, cuando percibió la reacción de Santana la satisfacción marcó aún más el hoyuelo de su mejilla.
—Kazimir, por favor, posturas de un minuto —solicitó Fiala.
Sam adoptó la primera postura y fue cambiándola, como correspondía a ese tipo de ejercicio dinámico: torso girado, músculos tensos, extremidades estiradas simulando acción. El objetivo de estos primeros bocetos era trabajar el movimiento y las líneas sueltas, y Sam aprovechó la oportunidad para exhibirse. Santana pensó que no se escuchaban muchos lápices rascando el papel. ¿Estarían las demás chicas de la clase tan estúpidamente embelesadas como ella?
Bajó la cabeza, tomó el lápiz afilado —imaginando otros usos a los que le encantaría dedicarlo— y comenzó a dibujar. Líneas rápidas y fluidas y todos los bocetos en una sola página, solapados para dar la sensación de una ilustración de danza.
Sam se movía con elegancia y, como había dedicado tanto tiempo a contemplarse en el espejo, sabía utilizar su cuerpo para impresionar. Era una herramienta más del actor, como él mismo habría afirmado, igual que la voz. Sam era un actor pésimo —por eso se ganaba la vida organizando visitas turísticas fantasmagóricas y participando en alguna producción de bajo presupuesto de Fausto—, pero resultaba un modelo magnífico. Santana lo sabía bien, ya que le había dibujado en numerosas ocasiones.
Desde el primer momento que le vio… expuesto…, le había recordado una pintura de Miguel Ángel. Al contrario de algunos artistas renacentistas que preferían modelos delgados y amanerados, Miguel Ángel optó por mineros de hombros robustos a los que, de alguna manera, consiguió representar con sensualidad y elegancia. Así era Sam: sensual y elegante.
Y embustero. Y narcisista. Y, sinceramente, algo tonto.
—¡ Santana! —cuchicheó Helen, una estudiante británica, tratando de llamar su atención con insistencia—. ¿Es él?
Santana la ignoró y siguió dibujando como si no ocurriera nada excepcional. Otro día más de clase. ¿Y el hoyuelo insolente en la mejilla del modelo, que no le quitaba los ojos de encima? Trató de sobreponerse a ello lo mejor que pudo.
Cuando el timbre señaló el descanso de la clase, Sam recogió con parsimonia la bata y se la puso. Santana esperaba que no se atreviera a pasear por el estudio a sus anchas. Quédate donde estás, le suplicó mentalmente. Pero no le hizo caso, y se dirigió hacia ella.
—Oye, zopenco —le espetó Rachel—. ¡Cuánta modestia!
Sam ignoró el comentario y preguntó a Santana:
—¿Te gusta mi nuevo tatuaje?
Los demás compañeros se habían levantado para salir del aula, pero, en vez de dispersarse para fumar un cigarrillo o acudir al baño, se mantuvieron a una distancia que les permitiera escuchar la conversación.
—Claro —aseguró Santana con voz suave—. S de Sam, ¿no?
—Qué graciosa. Sabes de sobra lo que significa.
—Déjame que piense —caviló adoptando la postura de El pensador—.
Existe una sola persona a la que quieres realmente, y su nombre empieza por S. Pero se me ocurre un lugar más adecuado que el corazón para colocar esa letra —cogió el lápiz y, en su último boceto de Sam, escribió una S sobre su trasero de escultura clásica.
Rachel soltó una carcajada y SaM tensó la mandíbula. Como la mayoría de los vanidosos, odiaba convertirse en objeto de burla.
—Yo no soy el único que lleva un tatuaje, ¿verdad, Santana? —dijo él—. ¿Te lo ha enseñado? —le preguntó a Rach.
Esta dirigió a su amiga un suspicaz arqueo de cejas.
—No sé a cuál te refieres —mintió Santana sin inmutarse—. Tengo un montón de tatuajes.
Para demostrarlo no exhibió las palabras historia y real de sus muñecas, ni la serpiente enroscada en torno a su tobillo, ni ninguna de las otras obras de arte que
se ocultaban en su cuerpo, sino que colocó las manos abiertas delante de su cara. En el centro de cada palma había un ojo perfilado con tinta color índigo, lo que convertía sus manos en hamsas, esos antiguos amuletos contra el mal de ojo. Los tatuajes en las palmas de las manos suelen perder intensidad con el tiempo, pero los de Santana se mantenían intactos. Estos ojos la acompañaban desde siempre y, por lo que sabía de su origen, podría haber nacido con ellos.
—Esos no —replicó Sam—. Me refiero al que tienes justo encima del corazón, con la palabra Sam.
—Yo no tengo un tatuaje así —respondió con aparente contrariedad, y desabrochó los botones superiores de su jersey. Debajo llevaba una camiseta de tirantes, que bajó unos reveladores centímetros para demostrar que no había ningún tatuaje sobre su pecho. En esa parte del cuerpo su piel era blanquísima.
Sam parpadeó sorprendido.
—Pero ¿cómo lo has hecho?
—Ven conmigo.
Rach cogió a Santana de la mano y la arrastró. Al pasar entre los caballetes, todos los ojos se clavaron en ella con curiosidad.
—S Santana, ¿habéis roto? —susurró Helen en inglés.
Rachel levantó la mano con gesto imperioso y la obligó a callar, antes de sacar a Santana del estudio y empujarla hasta el baño de las chicas. Allí, con las cejas aún arqueadas, le preguntó:
—¿Qué demonios ha significado eso?
—¿A qué te refieres?
—¿Que a qué me refiero? Prácticamente te has desnudado delante de él.
—No exageres.
—No importa. ¿Y qué era eso de un tatuaje sobre el corazón?
—Tú misma lo has visto, no tengo ningún tatuaje en el pecho.
Santana prefirió omitir que dicho tatuaje sí había existido; prefería fingir que nunca había sido tan estúpida. Además, habría resultado difícil explicar cómo se había deshecho de él.
—Bueno, mejor. Solo te faltaba tener el nombre de ese idiota grabado en el
18
cuerpo. ¿Has visto su comportamiento? ¿Piensa que pavoneándose de ese modo vas a salir corriendo detrás de él?
—Así es —afirmó Santana —. Esa es su idea de un gesto romántico.
—Lo único que tienes que hacer es comentarle a Fiala que es un
acosador, y le echará de una patada en el culo.
Santana había considerado esa opción, pero negó con la cabeza. Estaba segura de que encontraría una forma más adecuada de sacar a Sam de su clase y de su vida, ya que disponía de medios que la mayoría de la gente no poseía. Pensaría en algo.
—A pesar de todo, no resulta ningún sacrificio dibujarlo —Rachel se acercó al espejo y retiró los mechones de pelo negro que caían sobre su frente—. Eso hay que admitirlo.
—Sí. Es una pena que sea tan imbécil.
—Un enorme y estúpido gilipollas —añadió Rach.
—Un caraculo con boca y patas.
— —rió Rach—. Me gusta.
De repente, una idea asaltó a Santana, y una sonrisa ligeramente maliciosa iluminó su rostro.
—¿Qué pasa? —preguntó Rachel al percibir el gesto.
—Nada. Es mejor que volvamos.
—¿Estás segura? No tienes por qué hacerlo.
Santana asintió con la cabeza.
—Claro que sí.
Sam había disfrutado de toda la satisfacción que obtendría de su pequeño ardid. Ahora le tocaba a Santana. De vuelta al estudio, acarició el collar multicolor de varias vueltas que rodeaba su cuello, elaborado con lo que parecían cuentas africanas. Sin embargo, eran más que eso, no mucho más, pero suficiente para los planes de Santana
Los lunes, los miércoles y los viernes, la primera clase de Santana era dibujo del natural. Cuando entró en el estudio, su amiga Rachel ya estaba allí y había colocado dos caballetes frente a la tarima del modelo. Santana descargó la carpeta de su hombro, se quitó el abrigo y la bufanda y comentó:
—Me han acosado.
Su amiga arqueó una ceja con la maestría que poseía para ese tipo de gestos, y que tanta envidia provocaba en Santana. Ella no lograba mover las suyas de forma independiente, lo que restaba intensidad a sus expresiones de desconfianza y desdén.
Rachel transmitía ambos sentimientos a la perfección, pero en este caso se trataba de un movimiento más sutil, de mera curiosidad.
—No me digas que el zopenco ha tratado de asustarte otra vez.
—Está pasando por una fase vampírica. Me mordió el cuello.
—Vaya con los actores —refunfuñó Rachel. Lo que deberías hacer es defenderte de ese fracasado con un Taser.
Para que aprenda a no ir por ahí saltando encima de la gente.
—No tengo una pistola de esas — Santana no añadió que tampoco la necesitaba; era perfectamente capaz de defenderse sin electricidad. Había recibido una educación muy especial.
—Pues consigue una. De verdad. El mal comportamiento debe ser castigado. Y además, sería divertido. ¿No crees? Siempre he querido disparar una. ¡Zas! —Rach se agitó como si sufriera convulsiones.
Santana sacudió la cabeza.
—De eso nada, pequeña salvaje, no creo que fuera divertido. Eres terrible.
—Yo no soy terrible. Sam sí. Dime que no tengo que recordártelo —Rachel clavó la mirada en Santana —. Prométeme que no estás ni siquiera considerando perdonarle.
—Te lo prometo —afirmó Santana —. Solo intento que él lo crea.
Sam no concebía que una chica decidiera renunciar a sus encantos. Y ella no había hecho más que reforzar su vanidad durante los meses que había durado su relación, mirándole con ojos soñadores, entregándole… ¿todo? Santana pensaba que sus actuales intentos de cortejarla eran mero fruto del orgullo, para demostrarse a sí mismo que podía conseguir lo que quisiera. Que las decisiones las tomaba él.
Quizá Rachel tuviera razón. Tal vez debería electrocutarle.
—Cuaderno de bocetos —ordenó Rachel extendiendo la mano como el cirujano que solicita un escalpelo.
La mejor amiga de Santana era tan autoritaria como menuda: solo superaba el metro y medio cuando se calzaba sus botas de plataforma. Santana medía 1,70, aunque parecía más alta, igual que las bailarinas, con sus delicados cuellos y extremidades esbeltas. Su complexión se asemejaba mucho a la de una bailarina, pero no así su estilo. Pocas bailarinas llevan el pelo negro azulado brillante o un rosario de tatuajes por el cuerpo, y Santana lucía ambos.
Al sacar el cuaderno de bocetos y entregárselo a su amiga, los únicos tatuajes que quedaron a la vista fueron los de sus muñecas; una sola palabra, a modo de brazalete, en cada una: historia y real.
Cuando Rachel tomó el cuaderno, otros dos estudiantes, Pavel y Dina, se acercaron rápidamente para escudriñar por encima de su hombro. Los cuadernos de Santana eran objeto de culto en la escuela, y cada día pasaban de mano en mano para ser admirados. Este, el número 92 de una serie que abarcaba toda su vida, estaba sujeto con gomas y, tan pronto como Rach las retiró, se abrió de golpe. Las páginas estaban tan cubiertas de yeso y pintura que las tapas apenas podían contenerlas. En aquel abanico de hojas surgieron los personajes habituales de Santana profundamente extraños y representados con maestría.
Allí estaba Issa, serpiente de cintura para abajo y mujer de cintura para arriba, con los pechos turgentes y desnudos de las tallas del Kama Sutra, la capucha y los colmillos de una cobra y un rostro bondadoso.
Twiga, con cuello de jirafa y encorvado con su lupa de joyero incrustada en su ojo entrecerrado.
Yasri, con pico de loro, ojos humanos y una cascada de rizos anaranjados que escapaban del pañuelo que le cubría la cabeza. Esta vez aparecía con una bandeja
12
de fruta y una jarra de vino.
Y por supuesto, Brimstone, la estrella de sus dibujos. Lo había representado con Kishmish posado en uno de sus enormes cuernos de carnero. En las historias fantásticas que Santana relataba en sus cuadernos, Brimstone comerciaba con deseos. En ocasiones, lo apodaba el «Traficante de Deseos», en otras, simplemente el «Gruñón».
Santana dibujaba aquellas criaturas desde que era pequeña, y sus amigos solían hablar de ellas como si fueran reales.
—¿Qué ha hecho Brimstone este fin de semana? —preguntó Rach.
—Lo habitual —respondió Santana —. Comprar dientes a asesinos.
Ayer un repugnante furtivo somalí le llevó dientes de cocodrilo del Nilo, pero el muy idiota trató de robar a Brimstone y estuvo a punto de morir estrangulado por su collar de serpiente. Tiene suerte de seguir vivo.
Rach encontró la escena ilustrada en las últimas páginas dibujadas del cuaderno: el somalí, con los ojos desencajados y una delgadísima serpiente comprimiéndole la garganta como la soga de un garrote. Santana le había explicado que para entrar en la tienda de Brimstone, los humanos debían acceder a colocarse una de las serpientes de Issa en torno al cuello.
De aquel modo, resultaba sencillo atajar cualquier maniobra sospechosa (por estrangulación, que no siempre era mortal, o, en caso necesario, con una mordedura en la garganta, que sí lo era).
—Estás como una cabra, ¿cómo te inventas todo esto? —preguntó Rach con asombro y envidia.
—¿Quién ha dicho que lo invente? No dejo de repetirte que es real.
—Ya, y tu pelo crece con ese color de forma natural, ¿no?
—Claro que sí —afirmó Santana pasando un largo mechón azulado entre sus dedos.
—Ya, lo que tú digas.
Santana se encogió de hombros y recogió su cabellera en un enmarañado moño, que se sujetó a la nuca con un pincel. Su pelo crecía realmente de aquel color, tan azul como el ultramarino recién salido del tubo de pintura, pero lo afirmaba con un toque de ironía, como si fuera algo absurdo. Con el paso del tiempo, había descubierto que bastaba una sonrisa lánguida para que su sinceridad pasara
13
Desapercibida. Resultaba más sencillo que recordar un montón de mentiras, así que quedó integrado en su forma de ser Santana la chica con sonrisa irónica y desbordante imaginación.
En realidad, todas aquellas locuras no nacían de su imaginación, sino de su propia vida —el pelo azul, Brimstone y todo lo demás—.
Rach alargó el cuaderno a Pavel y comenzó a pasar las hojas de su enorme bloc de dibujo en busca de una hoja en blanco.
—¿Quién posará hoy?
—Seguramente Wiktor —respondió Santana —. Hace bastante que no le tenemos de modelo.
—Lo sé. Y espero que se haya muerto.
—¡RACHEL!
—¿Qué? Es un vejestorio. Sería lo mismo dibujar un esqueleto que a ese decrépito saco de huesos.
Disponían de unos doce modelos, masculinos, femeninos y de edades y complexiones diversas, que se turnaban a lo largo del curso. Abarcaban desde la corpulenta señora Svobodnik, cuyas carnes se asemejaban más a un paisaje que a una figura, hasta la frágil Eliska, con su cintura de avispa, la preferida por los chicos de la clase. El viejo Wiktor era el que menos agradaba a Rach, que afirmaba tener pesadillas cada vez que debía dibujarlo.
—Parece una momia sin vendas —se estremeció—. Dime si mirar a un viejo desnudo es una forma adecuada de empezar el día.
—Mejor que ser atacada por un vampiro —replicó Karou.
De hecho, a Santana no le importaba dibujar a Wiktor, por una razón concreta: era tan miope que nunca establecía contacto visual con los estudiantes, lo que suponía una ventaja. A pesar de los años que llevaba dibujando desnudos, todavía la perturbaba esbozar a un modelo joven y encontrar sus ojos clavados en ella al levantar la mirada después de realizar un estudio de su pene —un estudio necesario; no se podía dejar la zona en blanco sin más—. Muchas veces, al notar que las mejillas le ardían, Santana se había ocultado tras el caballete.
Aunque aquellas situaciones no tardarían en quedar reducidas a insignificancias, comparadas con la mortificación que le aguardaba.
Estaba afilando el lápiz con una cuchilla de afeitar cuando Zuzana exclamó con voz extraña y disgustada:
—¡Dios mío, Santana!
Supo lo que ocurría antes incluso de alzar la vista.
Una exhibición, había dicho él. Qué inteligente. Levantó los ojos del lapicero y vio a Sam de pie junto a la profesora Fiala. Iba descalzo y vestido con una bata, y con su larga cabellera dorada, minutos antes revuelta por el viento y cubierta de brillantes copos de nieve, recogida en una coleta. Su rostro mostraba una perfecta combinación de rasgos eslavos y líneas sensuales: pómulos que parecían torneados por un cortador de diamantes, y labios que invitaban a rozarlos con la yema de los dedos para comprobar si tenían tacto de terciopelo. Santana sabía que así era. Estúpidos labios.
Un aluvión de susurros invadió la estancia. Un modelo nuevo, Dios mío, qué guapo…
Un comentario destacó entre el resto:
—¿No es el novio de Santana?
Ex, deseó replicar ella con brusquedad. Absolutamente ex.
—Creo que sí. Mírale…
Santana estaba mirándole, con la expresión congelada en lo que deseaba fuera una máscara de tranquilidad impenetrable. No te ruborices, se ordenó a sí misma. No te ruborices. Sam le devolvió la mirada con ojos perezosos y divertidos, y una sonrisa que le dibujaba un hoyuelo en una de las mejillas. Y, cuando estuvo seguro de contar con su atención, le guiñó un ojo con descaro.
Un estallido de risitas envolvió a Santana
—Maldito bastardo… —musitó Rachel.
Sam se subió a la tarima del modelo, miró directamente a Santana mientras se desataba el cinturón y, sin retirar los ojos de ella, se quitó la bata. Entonces apareció, delante de toda la clase, el cuerpo de su ex novio, increíblemente bello y desnudo como el David de Miguel Ángel. Y sobre su pecho, justo encima del corazón, un nuevo tatuaje.
Una elaborada S en cursiva.
15
De nuevo se escucharon risas ahogadas. Los estudiantes no sabían a quién mirar, si a Santana o a Kazimir, y dirigían los ojos de uno a otro, esperando que estallara el conflicto.
—¡Silencio! —ordenó consternada la señora Fiala, sin dejar de dar palmadas hasta que se sofocaron las risitas.
En ese momento, Santana sintió cómo el rubor encendía su cara. No pudo evitarlo. El calor le invadió primero el pecho y el cuello, y luego todo el rostro. Sam no dejaba de mirarla y, cuando percibió la reacción de Santana la satisfacción marcó aún más el hoyuelo de su mejilla.
—Kazimir, por favor, posturas de un minuto —solicitó Fiala.
Sam adoptó la primera postura y fue cambiándola, como correspondía a ese tipo de ejercicio dinámico: torso girado, músculos tensos, extremidades estiradas simulando acción. El objetivo de estos primeros bocetos era trabajar el movimiento y las líneas sueltas, y Sam aprovechó la oportunidad para exhibirse. Santana pensó que no se escuchaban muchos lápices rascando el papel. ¿Estarían las demás chicas de la clase tan estúpidamente embelesadas como ella?
Bajó la cabeza, tomó el lápiz afilado —imaginando otros usos a los que le encantaría dedicarlo— y comenzó a dibujar. Líneas rápidas y fluidas y todos los bocetos en una sola página, solapados para dar la sensación de una ilustración de danza.
Sam se movía con elegancia y, como había dedicado tanto tiempo a contemplarse en el espejo, sabía utilizar su cuerpo para impresionar. Era una herramienta más del actor, como él mismo habría afirmado, igual que la voz. Sam era un actor pésimo —por eso se ganaba la vida organizando visitas turísticas fantasmagóricas y participando en alguna producción de bajo presupuesto de Fausto—, pero resultaba un modelo magnífico. Santana lo sabía bien, ya que le había dibujado en numerosas ocasiones.
Desde el primer momento que le vio… expuesto…, le había recordado una pintura de Miguel Ángel. Al contrario de algunos artistas renacentistas que preferían modelos delgados y amanerados, Miguel Ángel optó por mineros de hombros robustos a los que, de alguna manera, consiguió representar con sensualidad y elegancia. Así era Sam: sensual y elegante.
Y embustero. Y narcisista. Y, sinceramente, algo tonto.
—¡ Santana! —cuchicheó Helen, una estudiante británica, tratando de llamar su atención con insistencia—. ¿Es él?
Santana la ignoró y siguió dibujando como si no ocurriera nada excepcional. Otro día más de clase. ¿Y el hoyuelo insolente en la mejilla del modelo, que no le quitaba los ojos de encima? Trató de sobreponerse a ello lo mejor que pudo.
Cuando el timbre señaló el descanso de la clase, Sam recogió con parsimonia la bata y se la puso. Santana esperaba que no se atreviera a pasear por el estudio a sus anchas. Quédate donde estás, le suplicó mentalmente. Pero no le hizo caso, y se dirigió hacia ella.
—Oye, zopenco —le espetó Rachel—. ¡Cuánta modestia!
Sam ignoró el comentario y preguntó a Santana:
—¿Te gusta mi nuevo tatuaje?
Los demás compañeros se habían levantado para salir del aula, pero, en vez de dispersarse para fumar un cigarrillo o acudir al baño, se mantuvieron a una distancia que les permitiera escuchar la conversación.
—Claro —aseguró Santana con voz suave—. S de Sam, ¿no?
—Qué graciosa. Sabes de sobra lo que significa.
—Déjame que piense —caviló adoptando la postura de El pensador—.
Existe una sola persona a la que quieres realmente, y su nombre empieza por S. Pero se me ocurre un lugar más adecuado que el corazón para colocar esa letra —cogió el lápiz y, en su último boceto de Sam, escribió una S sobre su trasero de escultura clásica.
Rachel soltó una carcajada y SaM tensó la mandíbula. Como la mayoría de los vanidosos, odiaba convertirse en objeto de burla.
—Yo no soy el único que lleva un tatuaje, ¿verdad, Santana? —dijo él—. ¿Te lo ha enseñado? —le preguntó a Rach.
Esta dirigió a su amiga un suspicaz arqueo de cejas.
—No sé a cuál te refieres —mintió Santana sin inmutarse—. Tengo un montón de tatuajes.
Para demostrarlo no exhibió las palabras historia y real de sus muñecas, ni la serpiente enroscada en torno a su tobillo, ni ninguna de las otras obras de arte que
se ocultaban en su cuerpo, sino que colocó las manos abiertas delante de su cara. En el centro de cada palma había un ojo perfilado con tinta color índigo, lo que convertía sus manos en hamsas, esos antiguos amuletos contra el mal de ojo. Los tatuajes en las palmas de las manos suelen perder intensidad con el tiempo, pero los de Santana se mantenían intactos. Estos ojos la acompañaban desde siempre y, por lo que sabía de su origen, podría haber nacido con ellos.
—Esos no —replicó Sam—. Me refiero al que tienes justo encima del corazón, con la palabra Sam.
—Yo no tengo un tatuaje así —respondió con aparente contrariedad, y desabrochó los botones superiores de su jersey. Debajo llevaba una camiseta de tirantes, que bajó unos reveladores centímetros para demostrar que no había ningún tatuaje sobre su pecho. En esa parte del cuerpo su piel era blanquísima.
Sam parpadeó sorprendido.
—Pero ¿cómo lo has hecho?
—Ven conmigo.
Rach cogió a Santana de la mano y la arrastró. Al pasar entre los caballetes, todos los ojos se clavaron en ella con curiosidad.
—S Santana, ¿habéis roto? —susurró Helen en inglés.
Rachel levantó la mano con gesto imperioso y la obligó a callar, antes de sacar a Santana del estudio y empujarla hasta el baño de las chicas. Allí, con las cejas aún arqueadas, le preguntó:
—¿Qué demonios ha significado eso?
—¿A qué te refieres?
—¿Que a qué me refiero? Prácticamente te has desnudado delante de él.
—No exageres.
—No importa. ¿Y qué era eso de un tatuaje sobre el corazón?
—Tú misma lo has visto, no tengo ningún tatuaje en el pecho.
Santana prefirió omitir que dicho tatuaje sí había existido; prefería fingir que nunca había sido tan estúpida. Además, habría resultado difícil explicar cómo se había deshecho de él.
—Bueno, mejor. Solo te faltaba tener el nombre de ese idiota grabado en el
18
cuerpo. ¿Has visto su comportamiento? ¿Piensa que pavoneándose de ese modo vas a salir corriendo detrás de él?
—Así es —afirmó Santana —. Esa es su idea de un gesto romántico.
—Lo único que tienes que hacer es comentarle a Fiala que es un
acosador, y le echará de una patada en el culo.
Santana había considerado esa opción, pero negó con la cabeza. Estaba segura de que encontraría una forma más adecuada de sacar a Sam de su clase y de su vida, ya que disponía de medios que la mayoría de la gente no poseía. Pensaría en algo.
—A pesar de todo, no resulta ningún sacrificio dibujarlo —Rachel se acercó al espejo y retiró los mechones de pelo negro que caían sobre su frente—. Eso hay que admitirlo.
—Sí. Es una pena que sea tan imbécil.
—Un enorme y estúpido gilipollas —añadió Rach.
—Un caraculo con boca y patas.
— —rió Rach—. Me gusta.
De repente, una idea asaltó a Santana, y una sonrisa ligeramente maliciosa iluminó su rostro.
—¿Qué pasa? —preguntó Rachel al percibir el gesto.
—Nada. Es mejor que volvamos.
—¿Estás segura? No tienes por qué hacerlo.
Santana asintió con la cabeza.
—Claro que sí.
Sam había disfrutado de toda la satisfacción que obtendría de su pequeño ardid. Ahora le tocaba a Santana. De vuelta al estudio, acarició el collar multicolor de varias vueltas que rodeaba su cuello, elaborado con lo que parecían cuentas africanas. Sin embargo, eran más que eso, no mucho más, pero suficiente para los planes de Santana
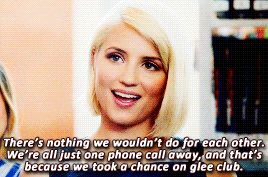
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
3 CARACULO
La profesora Fiala pidió a Sam que adoptara una postura reclinada para el resto de la clase, y él se tendió sobre el diván de un modo que, sin ser lujurioso, resultaba bastante sugerente, con las rodillas dobladas algo en exceso y una sonrisa sensual. Esta vez no surgieron risitas ahogadas, pero Santana imaginó una oleada de calor en el ambiente, como si las chicas de la clase —y al menos uno de los chicos— necesitaran abanicarse. Sin embargo, ella no sucumbió y, cuando Sam la escrutó tras sus lánguidas pestañas, sostuvo su mirada sin vacilar.
Inició el boceto empleando su mejor técnica y pensó que como su relación había comenzado con un dibujo, resultaba adecuado que acabara con otro.
La primera vez que le vio estaba sentado a dos mesas de la suya en el bar Mostachos. Lucía un retorcido bigote de truhán, algo que ahora parecía premonitorio, pero después de todo se trataba del bar Mostachos. Todos los clientes iban ataviados con un bigote — Santana
llevaba uno de Fu Manchú que había sacado de una máquina expendedora—. Aquella noche, más tarde, pegó ambos bigotes en su cuaderno de bocetos —el número 90— y el bulto que formaban permitía localizar fácilmente la página exacta donde había comenzado su historia con Sam.
Él estaba bebiendo con sus amigos y Santana, incapaz de alejar sus ojos de él, le había retratado. Siempre estaba dibujando, no solo a Brimstone y las demás criaturas de su vida secreta, sino también escenas y personas de su entorno cotidiano. Halconeros y músicos callejeros, curas ortodoxos con barbas hasta la cintura, algún chico guapo.
Normalmente se alejaba con el dibujo sin que sus modelos se percataran, pero esta vez el chico guapo percibió su mirada, y lo siguiente que vio fue su sonrisa bajo el bigote postizo, mientras se acercaba. ¡Qué halagado se había sentido con aquel retrato! Mostró el dibujo a sus amigos, la tomó de la mano para animarla a sentarse con ellos y mantuvo sus dedos entrelazados con los de ella incluso después de que se acomodara en la mesa. Así comenzó todo: ella idolatrando su belleza, y él deleitándose con ello. Y así fue más o menos como continuó.
Por supuesto, sam también le había dicho que era hermosa, sin parar. De hecho, si no hubiera sido atractiva, no se habría acercado a hablar con ella, pues no era exactamente de los que buscaban la belleza interior. Santana era, sencillamente, encantadora.
Piel de nata, preciosas piernas, pelo largo y azulado, ojos de estrella de cine mudo, movimientos como versos de un poema y sonrisa de esfinge. Su rostro, además de bello, estaba lleno de vida, tenía la mirada luminosa y alegre, y ladeaba la cabeza igual que un pájaro, con los labios juntos y una danza en sus ojos negros que sugería algo secreto y misterioso.
Santana era misteriosa. Aparentemente no tenía familia, nunca hablaba de sí misma y era una experta en eludir preguntas —por lo que sus amigos sabían de su vida, podía haber surgido de la cabeza de Zeus—. Además, era una caja de sorpresas. Sus bolsillos estaban siempre repletos de objetos curiosos: antiguas monedas de bronce, dientes, tigres de jade del tamaño de la uña de un pulgar. Podía revelar, mientras regateaba por unas gafas de sol con un vendedor ambulante africano, que hablaba yoruba con fluidez. En cierta ocasión, sam descubrió al desnudarla que llevaba un cuchillo escondido en una bota. A todo esto había que añadir el hecho de que nada la asustaba y, por supuesto, las cicatrices de su abdomen: tres marcas brillantes que solo podían ser heridas de bala.
—¿Quién eres? —le había preguntado algunas veces sam, cautivado, y ella respondía con nostalgia:
—Realmente no lo sé.
Porque en verdad lo desconocía.
Ahora dibujaba con rapidez, sin rehuir los ojos de sam al pasear la mirada arriba y abajo, entre el modelo y el papel. Quería contemplar su cara.
Deseaba ver el momento en el que su expresión cambiara.
Solo cuando hubo capturado su postura levantó la mano izquierda hacia las cuentas del collar, y continuó dibujando con la derecha. Cogió uno de los abalorios entre el pulgar y el índice, y lo mantuvo agarrado.
Luego pidió un deseo.
Fue un deseo muy pequeño, ya que aquellas cuentas no eran más que scuppies. Al igual que el dinero, los deseos tenían diversos valores, y los scuppies equivalían a simples peniques. Incluso menos valiosos que los peniques, pues, al contrario
que las monedas, los deseos no se podían acumular. Sumando peniques se conseguían dólares; sin embargo, los scuppies seguían siendo meros scuppies; una hilera de ellos, como su collar, no conseguía un deseo mayor, solamente un montón de deseos pequeños, casi inútiles.
Deseos para provocar, por ejemplo, picores.
Santana deseó que sam notara picor, y la cuenta se desvaneció entre sus dedos; una vez utilizadas, desaparecían. Nunca había pedido ese tipo de deseo, así que, para asegurarse de que funcionaba, comenzó con una parte del cuerpo que no resultara vergonzoso rascarse: el codo. Con seguridad e indiferencia, sam lo rozó contra un cojín, sin apenas variar la postura. Santana sonrió para sus adentros y siguió dibujando.
Instantes después, tomó otra cuenta entre los dedos y deseó que esta vez le picara la nariz. La cuenta desapareció, el collar se acortó de manera imperceptible y el rostro de sam se estremeció. Permaneció inmóvil unos segundos, pero al final hubo de rendirse para frotarse la nariz con el dorso de la mano, rápidamente, antes de recuperar la pose. Santana notó que el rostro de sam había perdido aquella expresión insinuante y se mordió el labio para evitar que su sonrisa se ampliara.
Querido Kazimir, pensó, no deberías haber venido. Habría sido mejor que te quedaras en la cama.
El siguiente ataque lo dirigió al oculto lugar de su malvado plan, y en el momento de lanzarlo fijó la mirada en los ojos de sam. Su frente adquirió una tensión repentina y ella ladeó ligeramente la cabeza, como preguntando «¿Sucede algo, cariño?».
Era esa clase de picor que no podía aliviarse en público. Sam palideció, movió las caderas y luchó por mantenerse quieto. Santana le concedió un breve respiro y continuó dibujando. Pero tan pronto como él empezó a relajarse y… cuando estaba desprevenido… atacó de nuevo y, al ver cómo la cara de sam se tornaba rígida, hubo de sofocar una carcajada.
Otra cuenta se desvaneció entre sus dedos.
Y luego otra.
Esta, pensó, no es solo por lo de hoy, sino por todo lo demás. Por aquella pena que aún sentía como un puñetazo en el estómago cada vez que la atacaba, tan vívida como si fuera reciente, en momentos impredecibles. Por las mentiras ocultas tras
sonrisas y los recuerdos que no podía olvidar. Por la vergüenza de haber sido tan ingenua.
Por la terrible sensación de regresar a la soledad tras un periodo de indulto —algo así como enfundarse un bañador húmedo, pegajoso y desagradable—.
Y esta, pensó Santana sin sonreír ya, por lo irrecuperable.
Por su virginidad.
Aquella primera vez, vestida únicamente con la capa negra, se había sentido adulta —como las muchachas checas con las que sam y Josef se relacionaban, atractivas bellezas eslavas con nombres como Svetla y Frantiska, a las que nada parecía sorprender ni arrancar una sonrisa—. ¿Realmente había querido emularlas? Eso había aparentado, adoptando el papel de una chica —una mujer— atrevida. Había considerado la virginidad como una jaula de la infancia, que luego desapareció.
No había esperado arrepentirse, y en un primer momento no lo hizo. El acto en sí no resultó ni decepcionante ni mágico, simplemente una relación más íntima. Un secreto compartido.
O, al menos, eso había creído ella.
—Te encuentro diferente, Santana —había comentado Ja, el amigo de Sam cuando volvió a verla—. ¿Estás… radiante?
Con una mezcla de vergüenza y petulancia en el rostro,Sam le había golpeado en el hombro para que se callara, y Santana supo que se lo había contado. Incluso a las chicas, que habían fruncido sus labios color rubí en actitud cómplice. Cuando Svetla —con la que más tarde la engañaría— comentó con seriedad que las capas se estaban poniendo de moda otra vez, Sam se ruborizó ligeramente y apartó la mirada, como única señal del reconocimiento de su error.
Santana no se lo había contado ni siquiera a Rach; al principio porque se trataba de una vivencia que solo les pertenecía a sam y a ella, y luego por vergüenza. Se lo había ocultado a todo el mundo; sin embargo, Brimstone, del modo inescrutable que tenía de saber cosas, lo había adivinado y había aprovechado la oportunidad para darle una extraña charla.
Eso sí había resultado interesante.
La voz del Traficante de Deseos era tan profunda que parecía la sombra de un
sonido: una sonoridad oscura que se acercaba a los registros más graves.
—No conozco muchas reglas para regir la vida —había afirmado—. Pero te enseñaré una muy sencilla. No metas en tu cuerpo cosas innecesarias. Nada de venenos ni productos químicos, tampoco gases, tabaco o alcohol, ningún objeto afilado ni agujas prescindibles (drogas o tatuajes) y, por supuesto…, ningún pene innecesario.
—¿Penes innecesarios? —había repetido Santana, encantada con la expresión a pesar de su dolor—. ¿Existe alguno que sea necesario?
—Cuando aparezca el adecuado, lo sabrás —había añadido Brimstone—. Deja de desperdiciar tu vida, niña. Espera a que llegue el amor.
—El amor —su alegría se evaporó, pues había pensado que aquello era amor.
—Llegará, y lo reconocerás —había prometido Brimstone, y ella deseó con fuerza poder creerlo. Tenía cientos de años, ¿no? Karou nunca había imaginado a Brimstone enamorado (al mirarlo, no parecía un candidato idóneo), pero esperaba que en su larga vida hubiera acumulado cierta experiencia, y que no se equivocara respecto a ella.
Porque de todas las cosas del mundo, esa era su mayor ansia de huérfana: amor. Y ciertamente sam no se lo había proporcionado.
La punta del lápiz se rompió bajo la enorme presión que Santana ejercía sobre el dibujo, y en ese instante una explosión de ira se transformó en una ráfaga de picores que redujeron su collar a una gargantilla y lanzaron a Sam fuera de la tarima. Santana soltó el collar y le miró. Ya estaba junto a la puerta, todavía desnudo y con la bata en la mano, y se apresuró a salir para encontrar rápidamente un lugar donde aliviar su humillante sufrimiento.
La puerta se cerró de golpe y los estudiantes se quedaron perplejos, con los ojos fijos en el diván vacío. La profesora Fiala lanzó una mirada a la puerta por encima de las gafas, y Santana se sintió avergonzada.
Tal vez había sido demasiado.
—¿Qué le pasa a ese imbécil? —preguntó Rachel
—Ni idea —respondió Santana bajando los ojos hacia el dibujo.
En el papel aparecía SaM con toda su sensualidad y elegancia, como esperando la llegada de su amante. Podría haber sido un buen dibujo, pero lo había
estropeado. Poco a poco las líneas se habían ido oscureciendo, perdiendo sutileza, hasta terminar en un caótico garabateo que emborronaba su… pene innecesario. Se preguntó qué pensaría Brimstone de ella ahora. Siempre la estaba reprendiendo por su uso imprudente de los deseos —el último, el que había provocado que las cejas de Svetla se espesaran por la noche hasta parecer orugas y crecieran de nuevo nada más depilarlas—.
—Algunas mujeres han perecido en la hoguera por menos que eso, Santana —le había recordado Brimstone.
Por suerte, pensó, no estamos en la Edad Media.
La profesora Fiala pidió a Sam que adoptara una postura reclinada para el resto de la clase, y él se tendió sobre el diván de un modo que, sin ser lujurioso, resultaba bastante sugerente, con las rodillas dobladas algo en exceso y una sonrisa sensual. Esta vez no surgieron risitas ahogadas, pero Santana imaginó una oleada de calor en el ambiente, como si las chicas de la clase —y al menos uno de los chicos— necesitaran abanicarse. Sin embargo, ella no sucumbió y, cuando Sam la escrutó tras sus lánguidas pestañas, sostuvo su mirada sin vacilar.
Inició el boceto empleando su mejor técnica y pensó que como su relación había comenzado con un dibujo, resultaba adecuado que acabara con otro.
La primera vez que le vio estaba sentado a dos mesas de la suya en el bar Mostachos. Lucía un retorcido bigote de truhán, algo que ahora parecía premonitorio, pero después de todo se trataba del bar Mostachos. Todos los clientes iban ataviados con un bigote — Santana
llevaba uno de Fu Manchú que había sacado de una máquina expendedora—. Aquella noche, más tarde, pegó ambos bigotes en su cuaderno de bocetos —el número 90— y el bulto que formaban permitía localizar fácilmente la página exacta donde había comenzado su historia con Sam.
Él estaba bebiendo con sus amigos y Santana, incapaz de alejar sus ojos de él, le había retratado. Siempre estaba dibujando, no solo a Brimstone y las demás criaturas de su vida secreta, sino también escenas y personas de su entorno cotidiano. Halconeros y músicos callejeros, curas ortodoxos con barbas hasta la cintura, algún chico guapo.
Normalmente se alejaba con el dibujo sin que sus modelos se percataran, pero esta vez el chico guapo percibió su mirada, y lo siguiente que vio fue su sonrisa bajo el bigote postizo, mientras se acercaba. ¡Qué halagado se había sentido con aquel retrato! Mostró el dibujo a sus amigos, la tomó de la mano para animarla a sentarse con ellos y mantuvo sus dedos entrelazados con los de ella incluso después de que se acomodara en la mesa. Así comenzó todo: ella idolatrando su belleza, y él deleitándose con ello. Y así fue más o menos como continuó.
Por supuesto, sam también le había dicho que era hermosa, sin parar. De hecho, si no hubiera sido atractiva, no se habría acercado a hablar con ella, pues no era exactamente de los que buscaban la belleza interior. Santana era, sencillamente, encantadora.
Piel de nata, preciosas piernas, pelo largo y azulado, ojos de estrella de cine mudo, movimientos como versos de un poema y sonrisa de esfinge. Su rostro, además de bello, estaba lleno de vida, tenía la mirada luminosa y alegre, y ladeaba la cabeza igual que un pájaro, con los labios juntos y una danza en sus ojos negros que sugería algo secreto y misterioso.
Santana era misteriosa. Aparentemente no tenía familia, nunca hablaba de sí misma y era una experta en eludir preguntas —por lo que sus amigos sabían de su vida, podía haber surgido de la cabeza de Zeus—. Además, era una caja de sorpresas. Sus bolsillos estaban siempre repletos de objetos curiosos: antiguas monedas de bronce, dientes, tigres de jade del tamaño de la uña de un pulgar. Podía revelar, mientras regateaba por unas gafas de sol con un vendedor ambulante africano, que hablaba yoruba con fluidez. En cierta ocasión, sam descubrió al desnudarla que llevaba un cuchillo escondido en una bota. A todo esto había que añadir el hecho de que nada la asustaba y, por supuesto, las cicatrices de su abdomen: tres marcas brillantes que solo podían ser heridas de bala.
—¿Quién eres? —le había preguntado algunas veces sam, cautivado, y ella respondía con nostalgia:
—Realmente no lo sé.
Porque en verdad lo desconocía.
Ahora dibujaba con rapidez, sin rehuir los ojos de sam al pasear la mirada arriba y abajo, entre el modelo y el papel. Quería contemplar su cara.
Deseaba ver el momento en el que su expresión cambiara.
Solo cuando hubo capturado su postura levantó la mano izquierda hacia las cuentas del collar, y continuó dibujando con la derecha. Cogió uno de los abalorios entre el pulgar y el índice, y lo mantuvo agarrado.
Luego pidió un deseo.
Fue un deseo muy pequeño, ya que aquellas cuentas no eran más que scuppies. Al igual que el dinero, los deseos tenían diversos valores, y los scuppies equivalían a simples peniques. Incluso menos valiosos que los peniques, pues, al contrario
que las monedas, los deseos no se podían acumular. Sumando peniques se conseguían dólares; sin embargo, los scuppies seguían siendo meros scuppies; una hilera de ellos, como su collar, no conseguía un deseo mayor, solamente un montón de deseos pequeños, casi inútiles.
Deseos para provocar, por ejemplo, picores.
Santana deseó que sam notara picor, y la cuenta se desvaneció entre sus dedos; una vez utilizadas, desaparecían. Nunca había pedido ese tipo de deseo, así que, para asegurarse de que funcionaba, comenzó con una parte del cuerpo que no resultara vergonzoso rascarse: el codo. Con seguridad e indiferencia, sam lo rozó contra un cojín, sin apenas variar la postura. Santana sonrió para sus adentros y siguió dibujando.
Instantes después, tomó otra cuenta entre los dedos y deseó que esta vez le picara la nariz. La cuenta desapareció, el collar se acortó de manera imperceptible y el rostro de sam se estremeció. Permaneció inmóvil unos segundos, pero al final hubo de rendirse para frotarse la nariz con el dorso de la mano, rápidamente, antes de recuperar la pose. Santana notó que el rostro de sam había perdido aquella expresión insinuante y se mordió el labio para evitar que su sonrisa se ampliara.
Querido Kazimir, pensó, no deberías haber venido. Habría sido mejor que te quedaras en la cama.
El siguiente ataque lo dirigió al oculto lugar de su malvado plan, y en el momento de lanzarlo fijó la mirada en los ojos de sam. Su frente adquirió una tensión repentina y ella ladeó ligeramente la cabeza, como preguntando «¿Sucede algo, cariño?».
Era esa clase de picor que no podía aliviarse en público. Sam palideció, movió las caderas y luchó por mantenerse quieto. Santana le concedió un breve respiro y continuó dibujando. Pero tan pronto como él empezó a relajarse y… cuando estaba desprevenido… atacó de nuevo y, al ver cómo la cara de sam se tornaba rígida, hubo de sofocar una carcajada.
Otra cuenta se desvaneció entre sus dedos.
Y luego otra.
Esta, pensó, no es solo por lo de hoy, sino por todo lo demás. Por aquella pena que aún sentía como un puñetazo en el estómago cada vez que la atacaba, tan vívida como si fuera reciente, en momentos impredecibles. Por las mentiras ocultas tras
sonrisas y los recuerdos que no podía olvidar. Por la vergüenza de haber sido tan ingenua.
Por la terrible sensación de regresar a la soledad tras un periodo de indulto —algo así como enfundarse un bañador húmedo, pegajoso y desagradable—.
Y esta, pensó Santana sin sonreír ya, por lo irrecuperable.
Por su virginidad.
Aquella primera vez, vestida únicamente con la capa negra, se había sentido adulta —como las muchachas checas con las que sam y Josef se relacionaban, atractivas bellezas eslavas con nombres como Svetla y Frantiska, a las que nada parecía sorprender ni arrancar una sonrisa—. ¿Realmente había querido emularlas? Eso había aparentado, adoptando el papel de una chica —una mujer— atrevida. Había considerado la virginidad como una jaula de la infancia, que luego desapareció.
No había esperado arrepentirse, y en un primer momento no lo hizo. El acto en sí no resultó ni decepcionante ni mágico, simplemente una relación más íntima. Un secreto compartido.
O, al menos, eso había creído ella.
—Te encuentro diferente, Santana —había comentado Ja, el amigo de Sam cuando volvió a verla—. ¿Estás… radiante?
Con una mezcla de vergüenza y petulancia en el rostro,Sam le había golpeado en el hombro para que se callara, y Santana supo que se lo había contado. Incluso a las chicas, que habían fruncido sus labios color rubí en actitud cómplice. Cuando Svetla —con la que más tarde la engañaría— comentó con seriedad que las capas se estaban poniendo de moda otra vez, Sam se ruborizó ligeramente y apartó la mirada, como única señal del reconocimiento de su error.
Santana no se lo había contado ni siquiera a Rach; al principio porque se trataba de una vivencia que solo les pertenecía a sam y a ella, y luego por vergüenza. Se lo había ocultado a todo el mundo; sin embargo, Brimstone, del modo inescrutable que tenía de saber cosas, lo había adivinado y había aprovechado la oportunidad para darle una extraña charla.
Eso sí había resultado interesante.
La voz del Traficante de Deseos era tan profunda que parecía la sombra de un
sonido: una sonoridad oscura que se acercaba a los registros más graves.
—No conozco muchas reglas para regir la vida —había afirmado—. Pero te enseñaré una muy sencilla. No metas en tu cuerpo cosas innecesarias. Nada de venenos ni productos químicos, tampoco gases, tabaco o alcohol, ningún objeto afilado ni agujas prescindibles (drogas o tatuajes) y, por supuesto…, ningún pene innecesario.
—¿Penes innecesarios? —había repetido Santana, encantada con la expresión a pesar de su dolor—. ¿Existe alguno que sea necesario?
—Cuando aparezca el adecuado, lo sabrás —había añadido Brimstone—. Deja de desperdiciar tu vida, niña. Espera a que llegue el amor.
—El amor —su alegría se evaporó, pues había pensado que aquello era amor.
—Llegará, y lo reconocerás —había prometido Brimstone, y ella deseó con fuerza poder creerlo. Tenía cientos de años, ¿no? Karou nunca había imaginado a Brimstone enamorado (al mirarlo, no parecía un candidato idóneo), pero esperaba que en su larga vida hubiera acumulado cierta experiencia, y que no se equivocara respecto a ella.
Porque de todas las cosas del mundo, esa era su mayor ansia de huérfana: amor. Y ciertamente sam no se lo había proporcionado.
La punta del lápiz se rompió bajo la enorme presión que Santana ejercía sobre el dibujo, y en ese instante una explosión de ira se transformó en una ráfaga de picores que redujeron su collar a una gargantilla y lanzaron a Sam fuera de la tarima. Santana soltó el collar y le miró. Ya estaba junto a la puerta, todavía desnudo y con la bata en la mano, y se apresuró a salir para encontrar rápidamente un lugar donde aliviar su humillante sufrimiento.
La puerta se cerró de golpe y los estudiantes se quedaron perplejos, con los ojos fijos en el diván vacío. La profesora Fiala lanzó una mirada a la puerta por encima de las gafas, y Santana se sintió avergonzada.
Tal vez había sido demasiado.
—¿Qué le pasa a ese imbécil? —preguntó Rachel
—Ni idea —respondió Santana bajando los ojos hacia el dibujo.
En el papel aparecía SaM con toda su sensualidad y elegancia, como esperando la llegada de su amante. Podría haber sido un buen dibujo, pero lo había
estropeado. Poco a poco las líneas se habían ido oscureciendo, perdiendo sutileza, hasta terminar en un caótico garabateo que emborronaba su… pene innecesario. Se preguntó qué pensaría Brimstone de ella ahora. Siempre la estaba reprendiendo por su uso imprudente de los deseos —el último, el que había provocado que las cejas de Svetla se espesaran por la noche hasta parecer orugas y crecieran de nuevo nada más depilarlas—.
—Algunas mujeres han perecido en la hoguera por menos que eso, Santana —le había recordado Brimstone.
Por suerte, pensó, no estamos en la Edad Media.
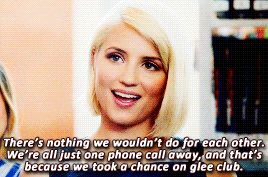
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Cuando aparecera nuestro otro hermoso angel osea britt

Heya Morrivera********- 
-
 Mensajes : 633
Mensajes : 633
Fecha de inscripción : 07/05/2014
Edad : 35


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Hola, que tal? :) me parece una historia peculiar... pero me gusta :) espero sigas con la adaptación. Saludines ^_^

Dolomiti- 
-
 Mensajes : 1406
Mensajes : 1406
Fecha de inscripción : 05/12/2013

 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
buena historia,bastante interesante, me gusta espero que la continúes!!

atercio********- 
-
 Mensajes : 650
Mensajes : 650
Fecha de inscripción : 02/04/2012
Edad : 32

 Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 4
Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 4
4 LA COCINA ENVENENADA
El resto de la jornada se desarrolló sin incidentes. Una lección doble de química y color en el laboratorio, una clase magistral de dibujo y el almuerzo, después del cual Rachel acudió a clase de marionetas y Santana a pintura, dos clases de tres horas en el estudio que las devolvieron a la misma oscuridad invernal con la que habían llegado por la mañana.
—¿Un veneno? —preguntó Rachel al salir por la puerta.
—¿Hace falta preguntar? —respondió Santana —. Me muero de hambre.
Agacharon la cabeza para protegerse el rostro del viento helado y se dirigieron hacia el río.
Las calles de Praga parecían una fantasía apenas alterada por el siglo XXI, ni por el XX ni el XIX. Era una ciudad de alquimistas y soñadores, por cuyos adoquines medievales habían deambulado golems, místicos y ejércitos invasores. Los edificios, de gran altura y pintados en luminosos tonos vara de oro, carmín y azul pálido, lucían escayolas de estilo rococó y tejados de un rojo uniforme. Las cúpulas barrocas tenían el suave color verde del bronce antiguo, y los chapiteles góticos se elevaban hacia el cielo dispuestos a empalar ángeles caídos. El viento transportaba recuerdos de magia, revolución y violines, y las calles adoquinadas serpenteaban como riachuelos. Había muchachos con pelucas de Mozart que anunciaban en las esquinas conciertos de música de cámara, y marionetas colgadas de las ventanas que otorgaban a la ciudad el aspecto de un teatrillo con titiriteros ocultos tras una cortina de terciopelo.
Y sobre todo ello, en lo alto de la colina, se alzaba el castillo con su angulosa silueta, como cubierta de espinas. Por la noche estaba iluminado, bañado por un resplandor inquietante. Aquella tarde el cielo se encontraba cubierto de nubes bajas cargadas de nieve, que formaban halos en torno a las farolas.
Bajando por el arroyo del Diablo se llegaba a La Cocina Envenenada, un lugar difícil de encontrar por casualidad; era necesario saber que estaba allí, y franquear un arco de piedra que daba acceso a un cementerio vallado, tras el que se hallaban las ventanas iluminadas del café.
Por desgracia, los turistas ya no debían confiar en la suerte para descubrirlo, pues la última edición de una guía de viajes había desvelado su ubicación al mundo:
En este lugar existió un priorato medieval cuya iglesia se incendió hace unos trescientos años; sin embargo, las celdas de los monjes se conservan y han sido transformadas en el café más extraño que pueda imaginarse, repleto de estatuas clásicas ataviadas con máscaras antigás de la Primera Guerra Mundial recopiladas por el propietario del local. Cuenta una leyenda que, en la Edad Media, el cocinero del priorato se volvió loco y asesinó a todos los monjes con un perol de goulash envenenado, de ahí el nombre tan macabro del café y su plato estrella: goulash, por supuesto. Adelante, siéntese en un sofá de terciopelo y apoye los pies sobre un ataúd. Las calaveras colocadas detrás de la barra tal vez pertenezcan a los monjes asesinados, o no…
... y, durante los últimos seis meses, no habían dejado de asomar la cabeza a través del arco mochileros en busca de algún rincón morboso de Praga sobre el que escribir en sus postales.
Aquella tarde, sin embargo, las chicas encontraron el local tranquilo. En un rincón, había una pareja de extranjeros que fotografiaba a sus hijos con unas máscaras antigás puestas, y varios hombres bebían acodados en la barra, pero la mayoría de las mesas —ataúdes flanqueados por sofás bajos de terciopelo— estaban libres. Había estatuas romanas por todas partes: dioses y ninfas a tamaño natural sin brazos ni alas, y en el centro de la estancia, una réplica del gigantesco Marco Aurelio a caballo de la colina Capitolina.
—Qué bien, Pestilencia está libre —exclamó Santana, y se dirigió hacia la escultura.
Tanto el gigantesco emperador como su montura lucían la correspondiente máscara antigás, como todas las estatuas del bar. A Santana siempre le había recordado al cuarto jinete del Apocalipsis, La Peste, sembrando la enfermedad con su brazo extendido. La mesa preferida de las chicas estaba situada a su sombra, donde podían disfrutar de intimidad y de una perspectiva del bar —a través de las patas del caballo— que les permitía observar si entraba alguien interesante.
Dejaron las carpetas y colgaron los abrigos en los dedos de piedra de Marco
Aurelio. El dueño, a quien le faltaba un ojo, las saludó levantando la mano desde la barra, y ellas le devolvieron el gesto.
Hacía dos años y medio que frecuentaban ese café, desde que tenían quince años y empezaron a estudiar en el Liceo. En aquella época, Santana acababa de llegar a Praga y no conocía a nadie. También hacía poco que había adquirido el checo (por medio de un deseo, no estudiándolo; Santana coleccionaba idiomas y era lo que Brimstone le regalaba siempre por su cumpleaños) y todavía lo sentía extraño en el paladar, como el sabor de una nueva especia.
Antes había estudiado en un internado inglés, y aunque podía expresarse con un perfecto acento británico, había mantenido la entonación estadounidense que había aprendido cuando era pequeña, así que sus compañeros de clase siempre pensaron que procedía de aquel país.
A decir verdad, no poseía ninguna nacionalidad. Su documentación era falsa, al igual que todos sus acentos —excepto uno, el de su lengua materna, que no era de origen humano—.
Rachel era checa, y descendía de una antigua familia de fabricantes de marionetas de la ciudad de Ceský[1] Krumlov, una pequeña joya situada al sur de Bohemia.
Su hermano mayor había escandalizado a la familia alistándose en el ejército, pero Rachel llevaba las marionetas en la sangre y había decidido continuar con la tradición familiar. Al igual que Santana, no conocía a nadie más en la escuela, pero el azar quiso que al inicio del primer trimestre las emparejaran para pintar un mural en una escuela infantil del barrio.
Durante una semana, habían pasado las tardes subidas a una escalera, y, al terminar la jornada, solían visitar La Cocina Envenenada. Allí fue donde se fraguó su amistad, y cuando el mural estuvo terminado, el propietario les encargó una escena de esqueletos sentados en inodoros para el baño del café. Como pago, las invitaría a cenar durante todo un mes, confiando en que continuarían acudiendo al bar, y dos años después, así era.
Pidieron goulash y se lo comieron mientras charlaban sobre el ardid de Sam, los pelos de la nariz del profesor de química —que, según Rachel, eran suficientemente largos para trenzarlos— e ideas para sus proyectos semestrales. La conversación no tardó en centrarse en el guapo violinista que acababa de unirse a la orquesta del Teatro de Marionetas de Praga.
—Tiene novia —se lamentó Rachel
—¿Qué? ¿Cómo lo sabes?
—Siempre está mandando mensajes de texto en los descansos.
—¿Y esas son tus pruebas? Un tanto endebles. Tal vez esté librando una cruzada secreta contra el mal, y envía furiosos mensajes en clave a su némesis —sugirió Santana
—Sí. Seguramente es eso. Gracias.
—Solo estoy sugiriendo que podría haber un motivo distinto al de la novia. De todas formas, ¿desde cuándo eres tímida? ¡Habla con él!
—¿Y qué le digo? ¿Estupenda interpretación, guaperas?
—Por qué no.
Rachel resopló. Trabajaba los fines de semana como ayudante de los titiriteros del teatro y se había quedado prendada del violinista unas semanas antes de Navidad. Por lo general solía manejar bien ese tipo de situaciones, pero a aquel chico no se atrevía siquiera a dirigirle la palabra.
—Seguramente piense que soy una niña —replicó—. Ni te imaginas lo que es tener la estatura de un mocoso.
—O de una marioneta —comentó sin sentir ninguna lástima.
Para ella, la altura de Rachel era perfecta, como si fuera un hada que encuentras en el bosque y deseas guardar en tu bolsillo. Pero en el caso de su amiga, el hada parecía estar rabiosa, y mordía.
—Ante todos ustedes: Rache, la maravillosa marioneta humana. Miren cómo baila —Rache imitó posturas de ballet con los brazos, como si fuera una marioneta.
Inspirada, Santana exclamó:
—¡Oye! Se me ha ocurrido algo estupendo para tu proyecto: construir un titiritero gigante y que tú seas la marioneta. ¿Qué te parece? Podrías diseñarlo para que cuando tú te muevas sea como, no sé, un teatrillo al revés. ¿Hay alguien que haya hecho esto antes? ¿Tú eres la marioneta, y bailas gracias a los hilos, pero en realidad son tus movimientos los que desplazan las manos del titiritero?
Rache estaba llevándose un trozo de pan a la boca, y se detuvo en seco.
Por la expresión soñadora de sus ojos, Santana supo que estaba visualizando su idea.
Su amiga comentó:
grande.
—Yo podría maquillarte, como una pequeña marioneta de bailarina.
—¿Estás segura de que quieres regalarme la idea? Es tuya.
—Claro, yo no pienso construir una marioneta gigante. Toda para ti.
—Bueno, gracias. ¿Tienes ya algo pensado para tu proyecto?
Santana no tenía nada. El semestre anterior había asistido a clase de diseño de vestuario, y había construido unas alas de ángel montadas sobre un arnés, con un sistema de poleas para poder subirlas y bajarlas. Totalmente desplegadas, le concedían una magnífica envergadura de tres metros y medio. Santana se las había puesto para mostrárselas a Brimstone, pero ni siquiera había logrado acercarse a él. Issa la había detenido en el vestíbulo y —¡la dulce Issa!— le había silbado, con la capucha de cobra abierta por completo, de un modo que Santana solo había visto un par de veces en su vida. «¡Un ángel, la peor de las abominaciones! ¡Quítate eso! ¡Mi dulce niña, no soporto verte así!». Fue todo muy extraño. Ahora las alas estaban colgadas en el diminuto piso de Santana, sobre su cama, ocupando toda una pared.
Este semestre necesitaba un tema para realizar una serie de cuadros, pero hasta el momento nada había hecho bullir su imaginación. Mientras cavilaba, escuchó el tintineo de las campanillas de la puerta. Entraron varios hombres, y tras ellos una sombra fugaz llamó la atención de Santana. Tenía el tamaño y la forma de un cuervo, pero no era algo tan mundano.
Se trataba de Kishmish.
Santana se levantó y lanzó una rápida mirada a su amiga. Rache estaba bosquejando marionetas en su cuaderno y apenas respondió cuando Santana se excusó. La sombra la siguió de camino al aseo, a poca altura e invisible.
El mensajero de Brimstone tenía cuerpo y pico de cuervo, las alas membranosas de un murciélago y la lengua bífida. Parecía recién salido de un cuadro de El Bosco, y agarraba una nota firmemente entre sus patas. Cuando Santana la cogió, vio que sus pequeñas garras, afiladas como cuchillos, habían perforado el papel.
Desdobló la nota y leyó el mensaje, para lo que necesitó únicamente dos segundos, ya que solo decía: «Recado que requiere atención inmediata. Ven».
—Nunca dice por favor —le comentó a Kishmish. 30
La criatura ladeó la cabeza igual que un cuervo, como preguntando: «¿Vienes?».
—Claro que voy —afirmó Santana —. ¿No lo hago siempre?
Un instante después le dijo a Rachel:
—Tengo que irme.
—¿Cómo? —Rachel levantó la vista del cuaderno de bocetos—. ¿Y el postre? —sobre el ataúd descansaban dos platos de strudel de manzana y té.
—Maldita sea —se quejó Santana —. No puedo. Tengo que hacer un recado.
—Tú y tus recados. ¿Qué te ha surgido así, tan de repente?
Miró el teléfono de Santana, que estaba sobre el ataúd, y comprobó que no había recibido ninguna llamada.
—Cosas —respondió Santana
Rache no insistió, ya que sabía por experiencia que no recibiría ninguna explicación.
Santana tenía cosas que hacer. En ocasiones la mantenían ocupada unas horas; en otras, desaparecía durante días y regresaba cansada y con el pelo alborotado, tal vez pálida, tal vez quemada por el sol, o cojeando, o quizás con la marca de un mordisco, y una vez con una fiebre abrasadora que resultó ser malaria.
—Pero ¿dónde has cogido una enfermedad tropical? —le había preguntado Rachel, a lo que Santana había respondido:
—Ni idea. ¿Tal vez en el tranvía? El otro día una anciana me estornudó directamente en la cara.
—Así no se pilla la malaria.
—Ya lo sé. De todas formas, fue algo muy grosero. Estoy pensando en conseguir una moto para no tener que montar en el tranvía nunca más.
Y la discusión terminó ahí. Ser amigo de Santana implicaba cierta resignación a no saber realmente quién era ella. Rachel suspiró y añadió:
—Perfecto. Dos strudels para mí. Si engordo, será culpa tuya.
Santana abandonó La Cocina Envenenada, precedida por la sombra de una criatura con aspecto de cuervo que franqueó la puerta con rapidez.
Gracias a las personas que comentan y si el libro es un poco bastante enredado , pero como dicen en mi pais le agarra el tiro y lo captura por completo jajaja no se si algunas de uds han visto juego de tronos en la primera temporada no entendia nada lo veia porq decian que era bno y despues del cap 6 entendi todo y contando que la temporada son 10 caps , jajajaj es un ejemplo , y britt ya casi sale.... saludos
saludos
El resto de la jornada se desarrolló sin incidentes. Una lección doble de química y color en el laboratorio, una clase magistral de dibujo y el almuerzo, después del cual Rachel acudió a clase de marionetas y Santana a pintura, dos clases de tres horas en el estudio que las devolvieron a la misma oscuridad invernal con la que habían llegado por la mañana.
—¿Un veneno? —preguntó Rachel al salir por la puerta.
—¿Hace falta preguntar? —respondió Santana —. Me muero de hambre.
Agacharon la cabeza para protegerse el rostro del viento helado y se dirigieron hacia el río.
Las calles de Praga parecían una fantasía apenas alterada por el siglo XXI, ni por el XX ni el XIX. Era una ciudad de alquimistas y soñadores, por cuyos adoquines medievales habían deambulado golems, místicos y ejércitos invasores. Los edificios, de gran altura y pintados en luminosos tonos vara de oro, carmín y azul pálido, lucían escayolas de estilo rococó y tejados de un rojo uniforme. Las cúpulas barrocas tenían el suave color verde del bronce antiguo, y los chapiteles góticos se elevaban hacia el cielo dispuestos a empalar ángeles caídos. El viento transportaba recuerdos de magia, revolución y violines, y las calles adoquinadas serpenteaban como riachuelos. Había muchachos con pelucas de Mozart que anunciaban en las esquinas conciertos de música de cámara, y marionetas colgadas de las ventanas que otorgaban a la ciudad el aspecto de un teatrillo con titiriteros ocultos tras una cortina de terciopelo.
Y sobre todo ello, en lo alto de la colina, se alzaba el castillo con su angulosa silueta, como cubierta de espinas. Por la noche estaba iluminado, bañado por un resplandor inquietante. Aquella tarde el cielo se encontraba cubierto de nubes bajas cargadas de nieve, que formaban halos en torno a las farolas.
Bajando por el arroyo del Diablo se llegaba a La Cocina Envenenada, un lugar difícil de encontrar por casualidad; era necesario saber que estaba allí, y franquear un arco de piedra que daba acceso a un cementerio vallado, tras el que se hallaban las ventanas iluminadas del café.
Por desgracia, los turistas ya no debían confiar en la suerte para descubrirlo, pues la última edición de una guía de viajes había desvelado su ubicación al mundo:
En este lugar existió un priorato medieval cuya iglesia se incendió hace unos trescientos años; sin embargo, las celdas de los monjes se conservan y han sido transformadas en el café más extraño que pueda imaginarse, repleto de estatuas clásicas ataviadas con máscaras antigás de la Primera Guerra Mundial recopiladas por el propietario del local. Cuenta una leyenda que, en la Edad Media, el cocinero del priorato se volvió loco y asesinó a todos los monjes con un perol de goulash envenenado, de ahí el nombre tan macabro del café y su plato estrella: goulash, por supuesto. Adelante, siéntese en un sofá de terciopelo y apoye los pies sobre un ataúd. Las calaveras colocadas detrás de la barra tal vez pertenezcan a los monjes asesinados, o no…
... y, durante los últimos seis meses, no habían dejado de asomar la cabeza a través del arco mochileros en busca de algún rincón morboso de Praga sobre el que escribir en sus postales.
Aquella tarde, sin embargo, las chicas encontraron el local tranquilo. En un rincón, había una pareja de extranjeros que fotografiaba a sus hijos con unas máscaras antigás puestas, y varios hombres bebían acodados en la barra, pero la mayoría de las mesas —ataúdes flanqueados por sofás bajos de terciopelo— estaban libres. Había estatuas romanas por todas partes: dioses y ninfas a tamaño natural sin brazos ni alas, y en el centro de la estancia, una réplica del gigantesco Marco Aurelio a caballo de la colina Capitolina.
—Qué bien, Pestilencia está libre —exclamó Santana, y se dirigió hacia la escultura.
Tanto el gigantesco emperador como su montura lucían la correspondiente máscara antigás, como todas las estatuas del bar. A Santana siempre le había recordado al cuarto jinete del Apocalipsis, La Peste, sembrando la enfermedad con su brazo extendido. La mesa preferida de las chicas estaba situada a su sombra, donde podían disfrutar de intimidad y de una perspectiva del bar —a través de las patas del caballo— que les permitía observar si entraba alguien interesante.
Dejaron las carpetas y colgaron los abrigos en los dedos de piedra de Marco
Aurelio. El dueño, a quien le faltaba un ojo, las saludó levantando la mano desde la barra, y ellas le devolvieron el gesto.
Hacía dos años y medio que frecuentaban ese café, desde que tenían quince años y empezaron a estudiar en el Liceo. En aquella época, Santana acababa de llegar a Praga y no conocía a nadie. También hacía poco que había adquirido el checo (por medio de un deseo, no estudiándolo; Santana coleccionaba idiomas y era lo que Brimstone le regalaba siempre por su cumpleaños) y todavía lo sentía extraño en el paladar, como el sabor de una nueva especia.
Antes había estudiado en un internado inglés, y aunque podía expresarse con un perfecto acento británico, había mantenido la entonación estadounidense que había aprendido cuando era pequeña, así que sus compañeros de clase siempre pensaron que procedía de aquel país.
A decir verdad, no poseía ninguna nacionalidad. Su documentación era falsa, al igual que todos sus acentos —excepto uno, el de su lengua materna, que no era de origen humano—.
Rachel era checa, y descendía de una antigua familia de fabricantes de marionetas de la ciudad de Ceský[1] Krumlov, una pequeña joya situada al sur de Bohemia.
Su hermano mayor había escandalizado a la familia alistándose en el ejército, pero Rachel llevaba las marionetas en la sangre y había decidido continuar con la tradición familiar. Al igual que Santana, no conocía a nadie más en la escuela, pero el azar quiso que al inicio del primer trimestre las emparejaran para pintar un mural en una escuela infantil del barrio.
Durante una semana, habían pasado las tardes subidas a una escalera, y, al terminar la jornada, solían visitar La Cocina Envenenada. Allí fue donde se fraguó su amistad, y cuando el mural estuvo terminado, el propietario les encargó una escena de esqueletos sentados en inodoros para el baño del café. Como pago, las invitaría a cenar durante todo un mes, confiando en que continuarían acudiendo al bar, y dos años después, así era.
Pidieron goulash y se lo comieron mientras charlaban sobre el ardid de Sam, los pelos de la nariz del profesor de química —que, según Rachel, eran suficientemente largos para trenzarlos— e ideas para sus proyectos semestrales. La conversación no tardó en centrarse en el guapo violinista que acababa de unirse a la orquesta del Teatro de Marionetas de Praga.
—Tiene novia —se lamentó Rachel
—¿Qué? ¿Cómo lo sabes?
—Siempre está mandando mensajes de texto en los descansos.
—¿Y esas son tus pruebas? Un tanto endebles. Tal vez esté librando una cruzada secreta contra el mal, y envía furiosos mensajes en clave a su némesis —sugirió Santana
—Sí. Seguramente es eso. Gracias.
—Solo estoy sugiriendo que podría haber un motivo distinto al de la novia. De todas formas, ¿desde cuándo eres tímida? ¡Habla con él!
—¿Y qué le digo? ¿Estupenda interpretación, guaperas?
—Por qué no.
Rachel resopló. Trabajaba los fines de semana como ayudante de los titiriteros del teatro y se había quedado prendada del violinista unas semanas antes de Navidad. Por lo general solía manejar bien ese tipo de situaciones, pero a aquel chico no se atrevía siquiera a dirigirle la palabra.
—Seguramente piense que soy una niña —replicó—. Ni te imaginas lo que es tener la estatura de un mocoso.
—O de una marioneta —comentó sin sentir ninguna lástima.
Para ella, la altura de Rachel era perfecta, como si fuera un hada que encuentras en el bosque y deseas guardar en tu bolsillo. Pero en el caso de su amiga, el hada parecía estar rabiosa, y mordía.
—Ante todos ustedes: Rache, la maravillosa marioneta humana. Miren cómo baila —Rache imitó posturas de ballet con los brazos, como si fuera una marioneta.
Inspirada, Santana exclamó:
—¡Oye! Se me ha ocurrido algo estupendo para tu proyecto: construir un titiritero gigante y que tú seas la marioneta. ¿Qué te parece? Podrías diseñarlo para que cuando tú te muevas sea como, no sé, un teatrillo al revés. ¿Hay alguien que haya hecho esto antes? ¿Tú eres la marioneta, y bailas gracias a los hilos, pero en realidad son tus movimientos los que desplazan las manos del titiritero?
Rache estaba llevándose un trozo de pan a la boca, y se detuvo en seco.
Por la expresión soñadora de sus ojos, Santana supo que estaba visualizando su idea.
Su amiga comentó:
grande.
—Yo podría maquillarte, como una pequeña marioneta de bailarina.
—¿Estás segura de que quieres regalarme la idea? Es tuya.
—Claro, yo no pienso construir una marioneta gigante. Toda para ti.
—Bueno, gracias. ¿Tienes ya algo pensado para tu proyecto?
Santana no tenía nada. El semestre anterior había asistido a clase de diseño de vestuario, y había construido unas alas de ángel montadas sobre un arnés, con un sistema de poleas para poder subirlas y bajarlas. Totalmente desplegadas, le concedían una magnífica envergadura de tres metros y medio. Santana se las había puesto para mostrárselas a Brimstone, pero ni siquiera había logrado acercarse a él. Issa la había detenido en el vestíbulo y —¡la dulce Issa!— le había silbado, con la capucha de cobra abierta por completo, de un modo que Santana solo había visto un par de veces en su vida. «¡Un ángel, la peor de las abominaciones! ¡Quítate eso! ¡Mi dulce niña, no soporto verte así!». Fue todo muy extraño. Ahora las alas estaban colgadas en el diminuto piso de Santana, sobre su cama, ocupando toda una pared.
Este semestre necesitaba un tema para realizar una serie de cuadros, pero hasta el momento nada había hecho bullir su imaginación. Mientras cavilaba, escuchó el tintineo de las campanillas de la puerta. Entraron varios hombres, y tras ellos una sombra fugaz llamó la atención de Santana. Tenía el tamaño y la forma de un cuervo, pero no era algo tan mundano.
Se trataba de Kishmish.
Santana se levantó y lanzó una rápida mirada a su amiga. Rache estaba bosquejando marionetas en su cuaderno y apenas respondió cuando Santana se excusó. La sombra la siguió de camino al aseo, a poca altura e invisible.
El mensajero de Brimstone tenía cuerpo y pico de cuervo, las alas membranosas de un murciélago y la lengua bífida. Parecía recién salido de un cuadro de El Bosco, y agarraba una nota firmemente entre sus patas. Cuando Santana la cogió, vio que sus pequeñas garras, afiladas como cuchillos, habían perforado el papel.
Desdobló la nota y leyó el mensaje, para lo que necesitó únicamente dos segundos, ya que solo decía: «Recado que requiere atención inmediata. Ven».
—Nunca dice por favor —le comentó a Kishmish. 30
La criatura ladeó la cabeza igual que un cuervo, como preguntando: «¿Vienes?».
—Claro que voy —afirmó Santana —. ¿No lo hago siempre?
Un instante después le dijo a Rachel:
—Tengo que irme.
—¿Cómo? —Rachel levantó la vista del cuaderno de bocetos—. ¿Y el postre? —sobre el ataúd descansaban dos platos de strudel de manzana y té.
—Maldita sea —se quejó Santana —. No puedo. Tengo que hacer un recado.
—Tú y tus recados. ¿Qué te ha surgido así, tan de repente?
Miró el teléfono de Santana, que estaba sobre el ataúd, y comprobó que no había recibido ninguna llamada.
—Cosas —respondió Santana
Rache no insistió, ya que sabía por experiencia que no recibiría ninguna explicación.
Santana tenía cosas que hacer. En ocasiones la mantenían ocupada unas horas; en otras, desaparecía durante días y regresaba cansada y con el pelo alborotado, tal vez pálida, tal vez quemada por el sol, o cojeando, o quizás con la marca de un mordisco, y una vez con una fiebre abrasadora que resultó ser malaria.
—Pero ¿dónde has cogido una enfermedad tropical? —le había preguntado Rachel, a lo que Santana había respondido:
—Ni idea. ¿Tal vez en el tranvía? El otro día una anciana me estornudó directamente en la cara.
—Así no se pilla la malaria.
—Ya lo sé. De todas formas, fue algo muy grosero. Estoy pensando en conseguir una moto para no tener que montar en el tranvía nunca más.
Y la discusión terminó ahí. Ser amigo de Santana implicaba cierta resignación a no saber realmente quién era ella. Rachel suspiró y añadió:
—Perfecto. Dos strudels para mí. Si engordo, será culpa tuya.
Santana abandonó La Cocina Envenenada, precedida por la sombra de una criatura con aspecto de cuervo que franqueó la puerta con rapidez.
Gracias a las personas que comentan y si el libro es un poco bastante enredado , pero como dicen en mi pais le agarra el tiro y lo captura por completo jajaja no se si algunas de uds han visto juego de tronos en la primera temporada no entendia nada lo veia porq decian que era bno y despues del cap 6 entendi todo y contando que la temporada son 10 caps , jajajaj es un ejemplo , y britt ya casi sale....
 saludos
saludos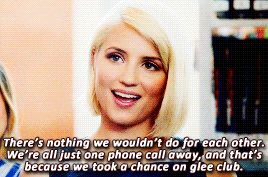
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
tu muy bien no importa sigue actualizando

marcy3395***** 
- Mensajes : 255
Fecha de inscripción : 21/06/2013

 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
5 OTRA PARTE
Kishmish remontó el vuelo y se alejó aleteando. Santana lo observó, mientras deseaba poder seguirlo, y se preguntó cuál sería la magnitud del deseo necesario para dotarla con la capacidad de volar.
Uno mucho más poderoso de lo que jamás podría conseguir.
Brimstone no se mostraba mezquino con los scuppies. Le permitía rellenar su collar tantas veces como quisiera con cuentas guardadas en tazas de té desconchadas, y los recados que realizaba para él se los pagaba con shings de bronce. Un shing equivalía a un deseo mayor, y podía conseguir más que un scuppy —buen ejemplo de ello fueron las cejas de oruga de Svetla, así como eliminar el tatuaje de Santana y conseguir su pelo azulado—; sin embargo, nunca había caído en sus manos un deseo que pudiera realizar verdadera magia. Nunca lo conseguiría, a menos que se lo ganara, y sabía demasiado bien cómo obtenían los humanos esos deseos.
Principalmente, cazando, asaltando tumbas y asesinando.
Ah, y había otra manera más: una curiosa forma de automutilación que requería unas tenazas y un profundo convencimiento.
No era como en los libros de cuentos. No había brujas disfrazadas de ancianas merodeando por los cruces de caminos y esperando recompensar a los viajeros que compartieran su comida.
Los genios no salían de las lámparas, y no existían peces parlanchines que concedieran deseos a cambio de salvar su vida. Solo había un lugar en el mundo donde los seres humanos podían conseguir sus deseos: la tienda de Brimstone, y él solo aceptaba un tipo de moneda. No había que pagar oro, resolver acertijos o mostrar bondad, ni ninguna otra tontería de los cuentos de hadas, y no, tampoco se trataba de entregar el alma. Era más extraño que todo eso.
Brimstone cobraba su precio en dientes.
Santana cruzó el puente de Carlos y tomó el tranvía en dirección norte, hacia el barrio judío, un gueto medieval que posteriormente se había llenado de hermosos bloques de apartamentos de estilo art nouveau. Su destino era una puerta de servicio situada en la parte trasera de uno de aquellos edificios. Aquella sencilla puerta metálica no parecía especial, y de hecho no lo era. Si se abría desde fuera,
daba acceso a una lavandería mohosa. Pero Santana no la abrió. Golpeó con los nudillos y esperó, porque cuando la puerta se abría desde dentro, tenía la capacidad de conducir a un lugar bastante distinto.
La puerta se movió y apareció Issa, con el mismo aspecto que mostraba en los cuadernos de bocetos de Santana, como una diosa serpiente en un templo antiguo. Su cuerpo enroscado permanecía oculto en las sombras de un pequeño vestíbulo.
—Bendiciones, querida.
—Bendiciones —respondió Santana con cariño, y la besó en la mejilla—. ¿Ha regresado Kishmish?
—Así es —afirmó Issa—, y parecía un témpano de hielo sobre mi hombro. Vamos, entra. En tu ciudad hace demasiado frío.
La guardiana del umbral invitó a Santana a entrar, cerró la puerta tras ella y ambas se quedaron solas en un espacio del tamaño de un armario. El acceso exterior del vestíbulo debía quedar sellado antes de abrir el interior, del mismo modo que las puertas de seguridad de los aviarios, que evitan que los pájaros se escapen. Solo que, en este caso, no se trataba de aves.
—¿Qué tal el día, cariño?
Issa llevaba media docena de serpientes repartidas por el cuerpo: en los brazos, deslizándose por su cabello y una en torno a su delgada cintura, como el cinturón de una bailarina de danza del vientre. Todo el que quería entrar debía acceder a colocarse una de aquellas serpientes alrededor del cuello antes de que la puerta interior se abriera. Como es de suponer, todos excepto Santana.
Ella era el único ser humano que accedía a la tienda sin un collar de serpiente. Era de confianza. Después de todo, había crecido en aquel lugar.
—No veas qué día —suspiró Santana —. No te vas a creer lo que ha hecho Sam. Se ha presentado como modelo en mi clase de dibujo.
Por supuesto, Issa nunca había visto a Sam, pero le conocía por el mismo medio que Sam sabía de ella: los cuadernos de bocetos de Santana. La diferencia radicaba en que mientras Sam pensaba que Issa y sus pechos perfectos habían surgido de la imaginación de Santana, Issa sabía que Sam era real.
Issa, Twiga y Yasri mostraban la misma admiración por los cuadernos de dibujo de Santana que sus amigos humanos, pero por una razón distinta. Disfrutaban contemplando escenas corrientes: turistas apiñados bajo paraguas,
muchachas en balcones, niños jugando en el parque. E Issa mostraba especial fascinación por los desnudos. Para ella, el cuerpo humano —uniforme y sin mezclas con otras especies— representaba una oportunidad desaprovechada. Siempre estaba examinando a Santana y haciendo comentarios como: «Te quedarían fenomenal unos cuernos, cariño» o «Serías una serpiente encantadora», del mismo modo que un ser humano te podría sugerir un nuevo corte de pelo o un tono de pintalabios.
Los ojos de Issa se encendieron de furia.
—¿Quieres decir que fue a tu escuela? ¡Ese maldito pastel de roedor! ¿Le dibujaste? Enséñamelo —indignada o no, nunca perdía la oportunidad de contemplar a Kaz desnudo.
Santana sacó su cuaderno y lo abrió.
—Has garabateado sobre la mejor parte —se quejó Issa.
—Te lo aseguro, no es para tanto.
Issa se cubrió la boca con la mano y soltó una risita, al tiempo que la puerta de la tienda se abría con un chirrido, permitiéndoles la entrada. Santana franqueó el umbral y, como siempre, sintió una ligera sensación de náusea al realizar la transición.
Acababa de abandonar Praga.
Aunque había crecido en la tienda de Brimstone, aún no comprendía dónde se encontraba, solo que se podía acceder desde puertas repartidas por todo el mundo y que conducían hasta aquel mismo lugar. Cuando era niña, solía preguntar a Brimstone cuál era la ubicación exacta del «aquí», pero solo recibía una brusca respuesta: «En otra parte».
A Brimstone no le entusiasmaban las preguntas.
Dondequiera que estuviera ubicada, la tienda, una estancia sin ventanas y abarrotada de estanterías, parecía el vertedero del ratoncito Pérez —siempre que este traficara con dientes de todas las especies—. Dientes de víbora, colmillos, molares de elefante mellados, enormes incisivos anaranjados de roedores exóticos de la selva, todos ellos guardados en tarros y arcones de boticario, enfilados en hileras colgadas de ganchos, y precintados en cientos de botes que sonaban como maracas.
35
El techo era abovedado, como el de una cripta, y entre las sombras correteaban pequeñas criaturas que arañaban la piedra con sus diminutas garras. Al igual que Kishmish, eran seres híbridos de distintas especies: escorpión y ratón, gecónido y cangrejo, escarabajo y rata. En los rincones húmedos alrededor de los desagües había caracoles con cabeza de rana o toro, y por el aire, los omnipresentes colibríes con alas de polilla que se arremolinaban en torno a los faroles y emitían al aletear un crujido semejante al de una cadena de cobre.
En una esquina se hallaba Twiga inclinado sobre su trabajo, con su largo y desgarbado cuello curvo como una herradura mientras limpiaba los dientes y los ribeteaba de oro antes de ensartarlos con cuerdas de tripa. Un traqueteo surgió del rincón de la cocina, el dominio de Yasri.
Y hacia la izquierda, tras un enorme escritorio de roble, se hallaba el mismísimo Brimstone. Kishmish descansaba en su lugar de costumbre, el cuerno derecho de su dueño, y extendidas sobre la mesa había bandejas con dientes y pequeños cofres con piedras preciosas. Brimstone los estaba engarzando y no levantó la vista.
— Santana —dijo—. Creí haber escrito «misión que requiere atención inmediata».
—Por eso he venido inmediatamente.
—Has tardado… —consultó su reloj de bolsillo— cuarenta minutos.
—He tenido que atravesar la ciudad. Si quieres que me desplace más deprisa, dame alas, y entonces vendré echando una carrera a Kishmish. O dame un gavriel, y yo misma desearé poder volar.
Un gavriel era el segundo deseo más poderoso, sin duda suficiente para conceder la capacidad de volar. Sin distraerse de su trabajo, Brimstone replicó:
—No creo que una chica voladora pasara desapercibida en tu ciudad.
—Eso es fácil de resolver —respondió Santana —. Dame dos gavriels, y pediré también invisibilidad.
Brimstone levantó la vista. Tenía ojos de cocodrilo, de un color dorado lúteo y alargadas pupilas verticales, y por su expresión no parecía contento. Santana tenía la certeza de que no le entregaría ningún gavriel, así que no los pedía movida por la esperanza de conseguirlos, sino porque la queja de Brimstone era totalmente injusta. ¿No había acudido corriendo tan pronto como él la había llamado?
—¿Podría confiar en ti si te diera esos gavriels? —inquirió él.
—Por supuesto que sí. ¿Por qué me preguntas eso?
Sintió que Brimstone la estaba evaluando, como si repasara mentalmente los deseos que había pedido.
Pelo azul: frívolo.
Desaparición de granos: vanidoso.
Apagar el interruptor de la luz para no tener que levantarse de la cama: perezoso.
Brimstone comentó:
—Tu collar se ha reducido bastante. ¿Has tenido un día complicado?
Santana se apresuró a cubrirlo con la mano, pero era demasiado tarde.
—¿Tienes que darte cuenta de todo?
Sin duda, aquel viejo diablo había descubierto, de algún modo, el uso exacto que había dado a aquellos scuppies y lo estaba añadiendo a su lista mental.
Provocar picores en lugares comprometidos a su ex novio: vengativo.
—Tal mezquindad es indigna de ti, Santana.
—Se lo merecía —replicó olvidando la vergüenza previa. Como había afirmado Rachel, el mal comportamiento debía ser castigado. Santana añadió—: Además, tú nunca preguntas a tus traficantes a qué van a dedicar sus deseos, y estoy segura de que los utilizan para fines mucho peores que provocar picores.
—Desearía que fueras mejor que ellos —respondió Brimstone.
—¿Estás sugiriendo que no lo soy?
Entre los traficantes de dientes que acudían a la tienda se incluían, con escasas excepciones, los peores especímenes que el género humano podía ofrecer. Brimstone contaba con un reducido número de fieles colaboradores que no revolvían las tripas a Karou —como aquella traficante de diamantes jubilada que había simulado ser su abuela en varias ocasiones para matricularla en las escuelas—; sin embargo, la mayoría de ellos eran personajes repugnantes y desalmados con restos de sangre bajo las uñas. Asesinaban, mutilaban y llevaban unas tenazas en el bolsillo para arrancar los dientes a los muertos, y en ocasiones, a los vivos. Santana los aborrecía, y estaba segura de ser mejor que ellos.
—Demuéstramelo, utilizando los deseos para buenos fines —le dijo Brimstone.
Molesta, Santana le espetó:
—¿Quién eres tú para exigirme buenos actos? —y señaló el collar que Brimstone agarraba con firmeza entre las garras. Dientes de cocodrilo, aportados seguramente por el somalí, colmillos de lobo, molares de caballo y cuentas de hematites—. Me pregunto cuántos animales han muerto hoy en el mundo por tu culpa. Sin mencionar a las personas.
Issa ahogó un grito de sorpresa y Santana supo que debería callarse, pero su boca no dejaba de moverse.
—No, de verdad. Tú negocias con asesinos, pero no tienes que contemplar los cadáveres que dejan a su paso. Tú permaneces aquí, como un trol…
— Santana —dijo Brimstone.
—Sin embargo, yo los he visto, montones de muertos con las bocas ensangrentadas. Aquellas chicas con las bocas llenas de sangre. No podré olvidarlas en toda mi vida. Y todo para qué. ¿Qué haces con esos dientes? Si al menos me lo contaras, tal vez podría comprenderlo. Debe de haber alguna razón…
— Santana —repitió Brimstone. No fue necesario que le mandara callar, su voz transmitía aquella orden con suficiente claridad, pero además se levantó de golpe de la silla.
Santana cerró la boca.
En ocasiones, quizás la mayoría, olvidaba mirar a Brimstone. Le resultaba tan familiar que cuando lo tenía delante, no veía una bestia, sino la criatura que, por razones desconocidas, la había criado desde que era un bebé, y con cierta ternura. Aun así, a veces la dejaba sin habla, como cuando empleaba aquel tono de voz que se deslizaba como un siseo hasta lo más profundo de su mente, para descubrirle la verdadera y terrible naturaleza de aquel ser.
Brimstone era un monstruo.
Si Issa, Twiga, Yasri o el propio Brimstone abandonaran la tienda, los seres humanos los llamarían así: monstruos. Tal vez demonios, o diablos. Ellos se denominaban a sí mismos «quimeras».
Los brazos y el robusto torso eran las únicas partes humanas del cuerpo de Brimstone, aunque estaban cubiertas por un tejido con más aspecto de cuero que
de piel. Sus fuertes pectorales aparecían surcados de antiguas cicatrices, uno de los pezones había desaparecido por completo y en los hombros y la espalda mostraba más heridas: un entramado de arrugados dibujos en blanco. De cintura para abajo era otra cosa. Las piernas, cubiertas de pelo color dorado suave, se tensaban con músculos leoninos, pero, en vez de terminar en las zarpas almohadilladas de un felino, acababan en unos siniestros pies con garras que podían ser de lagarto o quizás, aventuró Santana de dragón.
Y luego estaba la cabeza, que se asemejaba a la de un carnero, pero sin pelo y con el mismo cuero duro que cubría el resto de su cuerpo. Tenía escamas en torno a la achatada nariz ovina y ojos de reptil, además de unos gigantescos y amarillentos cuernos de carnero que se enroscaban a ambos lados del cráneo.
Colgadas de una cadena, portaba varias lupas de joyero cuyas oscuras monturas de color dorado constituían el único ornamento de su persona, sin mencionar el otro objeto que rodeaba su cuello, sin brillo alguno que atrajera la mirada. Era un viejo hueso de la suerte que descansaba sobre su garganta.
Santana ignoraba por qué lo llevaba y solo sabía que tenía prohibido tocarlo, lo que había incrementado su deseo de hacerlo. Cuando era un bebé y Brimstone la mecía en sus rodillas, alzaba las manos para agarrarlo, pero él reaccionaba con rapidez. Santana solo había logrado rozarlo con la punta de los dedos.
Ahora que había crecido, su comportamiento se había vuelto más decoroso, aunque en ocasiones todavía deseaba ansiosamente coger aquel colgante. No en aquel momento, por supuesto. Intimidada por la brusca reacción de Brimstone, sintió que su rebeldía se atenuaba. Dio un paso atrás y preguntó, con voz apagada:
—Entonces, ¿cuál es ese recado urgente? ¿Dónde necesitas que vaya?
Brimstone le lanzó un maletín repleto de billetes de varios colores, que resultaron ser euros. Un montón de euros.
—París —respondió Brimstone—. Diviértete.
¿
Kishmish remontó el vuelo y se alejó aleteando. Santana lo observó, mientras deseaba poder seguirlo, y se preguntó cuál sería la magnitud del deseo necesario para dotarla con la capacidad de volar.
Uno mucho más poderoso de lo que jamás podría conseguir.
Brimstone no se mostraba mezquino con los scuppies. Le permitía rellenar su collar tantas veces como quisiera con cuentas guardadas en tazas de té desconchadas, y los recados que realizaba para él se los pagaba con shings de bronce. Un shing equivalía a un deseo mayor, y podía conseguir más que un scuppy —buen ejemplo de ello fueron las cejas de oruga de Svetla, así como eliminar el tatuaje de Santana y conseguir su pelo azulado—; sin embargo, nunca había caído en sus manos un deseo que pudiera realizar verdadera magia. Nunca lo conseguiría, a menos que se lo ganara, y sabía demasiado bien cómo obtenían los humanos esos deseos.
Principalmente, cazando, asaltando tumbas y asesinando.
Ah, y había otra manera más: una curiosa forma de automutilación que requería unas tenazas y un profundo convencimiento.
No era como en los libros de cuentos. No había brujas disfrazadas de ancianas merodeando por los cruces de caminos y esperando recompensar a los viajeros que compartieran su comida.
Los genios no salían de las lámparas, y no existían peces parlanchines que concedieran deseos a cambio de salvar su vida. Solo había un lugar en el mundo donde los seres humanos podían conseguir sus deseos: la tienda de Brimstone, y él solo aceptaba un tipo de moneda. No había que pagar oro, resolver acertijos o mostrar bondad, ni ninguna otra tontería de los cuentos de hadas, y no, tampoco se trataba de entregar el alma. Era más extraño que todo eso.
Brimstone cobraba su precio en dientes.
Santana cruzó el puente de Carlos y tomó el tranvía en dirección norte, hacia el barrio judío, un gueto medieval que posteriormente se había llenado de hermosos bloques de apartamentos de estilo art nouveau. Su destino era una puerta de servicio situada en la parte trasera de uno de aquellos edificios. Aquella sencilla puerta metálica no parecía especial, y de hecho no lo era. Si se abría desde fuera,
daba acceso a una lavandería mohosa. Pero Santana no la abrió. Golpeó con los nudillos y esperó, porque cuando la puerta se abría desde dentro, tenía la capacidad de conducir a un lugar bastante distinto.
La puerta se movió y apareció Issa, con el mismo aspecto que mostraba en los cuadernos de bocetos de Santana, como una diosa serpiente en un templo antiguo. Su cuerpo enroscado permanecía oculto en las sombras de un pequeño vestíbulo.
—Bendiciones, querida.
—Bendiciones —respondió Santana con cariño, y la besó en la mejilla—. ¿Ha regresado Kishmish?
—Así es —afirmó Issa—, y parecía un témpano de hielo sobre mi hombro. Vamos, entra. En tu ciudad hace demasiado frío.
La guardiana del umbral invitó a Santana a entrar, cerró la puerta tras ella y ambas se quedaron solas en un espacio del tamaño de un armario. El acceso exterior del vestíbulo debía quedar sellado antes de abrir el interior, del mismo modo que las puertas de seguridad de los aviarios, que evitan que los pájaros se escapen. Solo que, en este caso, no se trataba de aves.
—¿Qué tal el día, cariño?
Issa llevaba media docena de serpientes repartidas por el cuerpo: en los brazos, deslizándose por su cabello y una en torno a su delgada cintura, como el cinturón de una bailarina de danza del vientre. Todo el que quería entrar debía acceder a colocarse una de aquellas serpientes alrededor del cuello antes de que la puerta interior se abriera. Como es de suponer, todos excepto Santana.
Ella era el único ser humano que accedía a la tienda sin un collar de serpiente. Era de confianza. Después de todo, había crecido en aquel lugar.
—No veas qué día —suspiró Santana —. No te vas a creer lo que ha hecho Sam. Se ha presentado como modelo en mi clase de dibujo.
Por supuesto, Issa nunca había visto a Sam, pero le conocía por el mismo medio que Sam sabía de ella: los cuadernos de bocetos de Santana. La diferencia radicaba en que mientras Sam pensaba que Issa y sus pechos perfectos habían surgido de la imaginación de Santana, Issa sabía que Sam era real.
Issa, Twiga y Yasri mostraban la misma admiración por los cuadernos de dibujo de Santana que sus amigos humanos, pero por una razón distinta. Disfrutaban contemplando escenas corrientes: turistas apiñados bajo paraguas,
muchachas en balcones, niños jugando en el parque. E Issa mostraba especial fascinación por los desnudos. Para ella, el cuerpo humano —uniforme y sin mezclas con otras especies— representaba una oportunidad desaprovechada. Siempre estaba examinando a Santana y haciendo comentarios como: «Te quedarían fenomenal unos cuernos, cariño» o «Serías una serpiente encantadora», del mismo modo que un ser humano te podría sugerir un nuevo corte de pelo o un tono de pintalabios.
Los ojos de Issa se encendieron de furia.
—¿Quieres decir que fue a tu escuela? ¡Ese maldito pastel de roedor! ¿Le dibujaste? Enséñamelo —indignada o no, nunca perdía la oportunidad de contemplar a Kaz desnudo.
Santana sacó su cuaderno y lo abrió.
—Has garabateado sobre la mejor parte —se quejó Issa.
—Te lo aseguro, no es para tanto.
Issa se cubrió la boca con la mano y soltó una risita, al tiempo que la puerta de la tienda se abría con un chirrido, permitiéndoles la entrada. Santana franqueó el umbral y, como siempre, sintió una ligera sensación de náusea al realizar la transición.
Acababa de abandonar Praga.
Aunque había crecido en la tienda de Brimstone, aún no comprendía dónde se encontraba, solo que se podía acceder desde puertas repartidas por todo el mundo y que conducían hasta aquel mismo lugar. Cuando era niña, solía preguntar a Brimstone cuál era la ubicación exacta del «aquí», pero solo recibía una brusca respuesta: «En otra parte».
A Brimstone no le entusiasmaban las preguntas.
Dondequiera que estuviera ubicada, la tienda, una estancia sin ventanas y abarrotada de estanterías, parecía el vertedero del ratoncito Pérez —siempre que este traficara con dientes de todas las especies—. Dientes de víbora, colmillos, molares de elefante mellados, enormes incisivos anaranjados de roedores exóticos de la selva, todos ellos guardados en tarros y arcones de boticario, enfilados en hileras colgadas de ganchos, y precintados en cientos de botes que sonaban como maracas.
35
El techo era abovedado, como el de una cripta, y entre las sombras correteaban pequeñas criaturas que arañaban la piedra con sus diminutas garras. Al igual que Kishmish, eran seres híbridos de distintas especies: escorpión y ratón, gecónido y cangrejo, escarabajo y rata. En los rincones húmedos alrededor de los desagües había caracoles con cabeza de rana o toro, y por el aire, los omnipresentes colibríes con alas de polilla que se arremolinaban en torno a los faroles y emitían al aletear un crujido semejante al de una cadena de cobre.
En una esquina se hallaba Twiga inclinado sobre su trabajo, con su largo y desgarbado cuello curvo como una herradura mientras limpiaba los dientes y los ribeteaba de oro antes de ensartarlos con cuerdas de tripa. Un traqueteo surgió del rincón de la cocina, el dominio de Yasri.
Y hacia la izquierda, tras un enorme escritorio de roble, se hallaba el mismísimo Brimstone. Kishmish descansaba en su lugar de costumbre, el cuerno derecho de su dueño, y extendidas sobre la mesa había bandejas con dientes y pequeños cofres con piedras preciosas. Brimstone los estaba engarzando y no levantó la vista.
— Santana —dijo—. Creí haber escrito «misión que requiere atención inmediata».
—Por eso he venido inmediatamente.
—Has tardado… —consultó su reloj de bolsillo— cuarenta minutos.
—He tenido que atravesar la ciudad. Si quieres que me desplace más deprisa, dame alas, y entonces vendré echando una carrera a Kishmish. O dame un gavriel, y yo misma desearé poder volar.
Un gavriel era el segundo deseo más poderoso, sin duda suficiente para conceder la capacidad de volar. Sin distraerse de su trabajo, Brimstone replicó:
—No creo que una chica voladora pasara desapercibida en tu ciudad.
—Eso es fácil de resolver —respondió Santana —. Dame dos gavriels, y pediré también invisibilidad.
Brimstone levantó la vista. Tenía ojos de cocodrilo, de un color dorado lúteo y alargadas pupilas verticales, y por su expresión no parecía contento. Santana tenía la certeza de que no le entregaría ningún gavriel, así que no los pedía movida por la esperanza de conseguirlos, sino porque la queja de Brimstone era totalmente injusta. ¿No había acudido corriendo tan pronto como él la había llamado?
—¿Podría confiar en ti si te diera esos gavriels? —inquirió él.
—Por supuesto que sí. ¿Por qué me preguntas eso?
Sintió que Brimstone la estaba evaluando, como si repasara mentalmente los deseos que había pedido.
Pelo azul: frívolo.
Desaparición de granos: vanidoso.
Apagar el interruptor de la luz para no tener que levantarse de la cama: perezoso.
Brimstone comentó:
—Tu collar se ha reducido bastante. ¿Has tenido un día complicado?
Santana se apresuró a cubrirlo con la mano, pero era demasiado tarde.
—¿Tienes que darte cuenta de todo?
Sin duda, aquel viejo diablo había descubierto, de algún modo, el uso exacto que había dado a aquellos scuppies y lo estaba añadiendo a su lista mental.
Provocar picores en lugares comprometidos a su ex novio: vengativo.
—Tal mezquindad es indigna de ti, Santana.
—Se lo merecía —replicó olvidando la vergüenza previa. Como había afirmado Rachel, el mal comportamiento debía ser castigado. Santana añadió—: Además, tú nunca preguntas a tus traficantes a qué van a dedicar sus deseos, y estoy segura de que los utilizan para fines mucho peores que provocar picores.
—Desearía que fueras mejor que ellos —respondió Brimstone.
—¿Estás sugiriendo que no lo soy?
Entre los traficantes de dientes que acudían a la tienda se incluían, con escasas excepciones, los peores especímenes que el género humano podía ofrecer. Brimstone contaba con un reducido número de fieles colaboradores que no revolvían las tripas a Karou —como aquella traficante de diamantes jubilada que había simulado ser su abuela en varias ocasiones para matricularla en las escuelas—; sin embargo, la mayoría de ellos eran personajes repugnantes y desalmados con restos de sangre bajo las uñas. Asesinaban, mutilaban y llevaban unas tenazas en el bolsillo para arrancar los dientes a los muertos, y en ocasiones, a los vivos. Santana los aborrecía, y estaba segura de ser mejor que ellos.
—Demuéstramelo, utilizando los deseos para buenos fines —le dijo Brimstone.
Molesta, Santana le espetó:
—¿Quién eres tú para exigirme buenos actos? —y señaló el collar que Brimstone agarraba con firmeza entre las garras. Dientes de cocodrilo, aportados seguramente por el somalí, colmillos de lobo, molares de caballo y cuentas de hematites—. Me pregunto cuántos animales han muerto hoy en el mundo por tu culpa. Sin mencionar a las personas.
Issa ahogó un grito de sorpresa y Santana supo que debería callarse, pero su boca no dejaba de moverse.
—No, de verdad. Tú negocias con asesinos, pero no tienes que contemplar los cadáveres que dejan a su paso. Tú permaneces aquí, como un trol…
— Santana —dijo Brimstone.
—Sin embargo, yo los he visto, montones de muertos con las bocas ensangrentadas. Aquellas chicas con las bocas llenas de sangre. No podré olvidarlas en toda mi vida. Y todo para qué. ¿Qué haces con esos dientes? Si al menos me lo contaras, tal vez podría comprenderlo. Debe de haber alguna razón…
— Santana —repitió Brimstone. No fue necesario que le mandara callar, su voz transmitía aquella orden con suficiente claridad, pero además se levantó de golpe de la silla.
Santana cerró la boca.
En ocasiones, quizás la mayoría, olvidaba mirar a Brimstone. Le resultaba tan familiar que cuando lo tenía delante, no veía una bestia, sino la criatura que, por razones desconocidas, la había criado desde que era un bebé, y con cierta ternura. Aun así, a veces la dejaba sin habla, como cuando empleaba aquel tono de voz que se deslizaba como un siseo hasta lo más profundo de su mente, para descubrirle la verdadera y terrible naturaleza de aquel ser.
Brimstone era un monstruo.
Si Issa, Twiga, Yasri o el propio Brimstone abandonaran la tienda, los seres humanos los llamarían así: monstruos. Tal vez demonios, o diablos. Ellos se denominaban a sí mismos «quimeras».
Los brazos y el robusto torso eran las únicas partes humanas del cuerpo de Brimstone, aunque estaban cubiertas por un tejido con más aspecto de cuero que
de piel. Sus fuertes pectorales aparecían surcados de antiguas cicatrices, uno de los pezones había desaparecido por completo y en los hombros y la espalda mostraba más heridas: un entramado de arrugados dibujos en blanco. De cintura para abajo era otra cosa. Las piernas, cubiertas de pelo color dorado suave, se tensaban con músculos leoninos, pero, en vez de terminar en las zarpas almohadilladas de un felino, acababan en unos siniestros pies con garras que podían ser de lagarto o quizás, aventuró Santana de dragón.
Y luego estaba la cabeza, que se asemejaba a la de un carnero, pero sin pelo y con el mismo cuero duro que cubría el resto de su cuerpo. Tenía escamas en torno a la achatada nariz ovina y ojos de reptil, además de unos gigantescos y amarillentos cuernos de carnero que se enroscaban a ambos lados del cráneo.
Colgadas de una cadena, portaba varias lupas de joyero cuyas oscuras monturas de color dorado constituían el único ornamento de su persona, sin mencionar el otro objeto que rodeaba su cuello, sin brillo alguno que atrajera la mirada. Era un viejo hueso de la suerte que descansaba sobre su garganta.
Santana ignoraba por qué lo llevaba y solo sabía que tenía prohibido tocarlo, lo que había incrementado su deseo de hacerlo. Cuando era un bebé y Brimstone la mecía en sus rodillas, alzaba las manos para agarrarlo, pero él reaccionaba con rapidez. Santana solo había logrado rozarlo con la punta de los dedos.
Ahora que había crecido, su comportamiento se había vuelto más decoroso, aunque en ocasiones todavía deseaba ansiosamente coger aquel colgante. No en aquel momento, por supuesto. Intimidada por la brusca reacción de Brimstone, sintió que su rebeldía se atenuaba. Dio un paso atrás y preguntó, con voz apagada:
—Entonces, ¿cuál es ese recado urgente? ¿Dónde necesitas que vaya?
Brimstone le lanzó un maletín repleto de billetes de varios colores, que resultaron ser euros. Un montón de euros.
—París —respondió Brimstone—. Diviértete.
¿
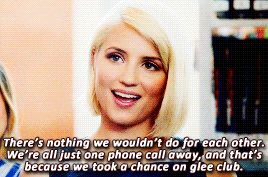
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
6 EL ÁNGEL DE LA EXTINCIÓN
¿Divertirse?
—Sí, claro —refunfuñó Santana esa misma noche, mientras arrastraba ciento cuarenta kilos de marfil de contrabando por las escaleras del metro de París—. Esto es realmente divertido.
Tras abandonar la tienda de Brimstone, Issa la había acompañado hasta la misma puerta por la que había entrado, pero al salir no estaba de vuelta en Praga. Se encontraba en París, así de fácil.
Cada vez que franqueaba aquel portal, un estremecimiento recorría todo su cuerpo. La puerta daba acceso a docenas de ciudades, y Santana las había visitado todas, para hacer algún recado como aquel y en ocasiones por placer. Brimstone le permitía ir a dibujar a cualquier punto del planeta donde no hubiera guerra, y cuando deseaba comer mangos, le abría la puerta hacia la India, a condición de que trajera algunos también para él. Incluso había conseguido que la dejara organizar expediciones de compras a bazares exóticos y al mercadillo del propio París para amueblar su piso.
Adondequiera que acudiera, cuando la puerta se cerraba tras ella, desaparecía su conexión con la tienda. La magia solo existía en aquel otro lugar —en Otra Parte, como ella solía decir— y no podía conjurarse desde este lado. Nadie podía entrar en la tienda por la fuerza. Lo único que se conseguía era franquear una puerta terrenal que no conducía a donde se esperaba.
Incluso Santana dependía de la voluntad de Brimstone para ser admitida. En ocasiones no se lo había permitido, por mucho que hubiera llamado; sin embargo, nunca la había abandonado al otro lado durante una misión, y esperaba que jamás lo hiciera.
El recado resultó ser acudir a una subasta del mercado negro en un almacén a las afueras de París. Santana había asistido a varias, y eran siempre iguales. Solo se aceptaba dinero en metálico, por supuesto, y acudían personajes diversos de los bajos fondos, como dictadores exiliados y capos del crimen con pretensiones culturales. Los objetos subastados eran un baturrillo de piezas robadas de museos:
un dibujo de Chagall, la úvula disecada de algún santo decapitado, un par de colmillos de un elefante africano adulto.
Sí. Un par de colmillos de un elefante africano adulto.
Santana suspiró al verlos. Brimstone no le había especificado lo que debía buscar, solo que lo identificaría sin problema, y así fue. Vaya, iba a resultar divertido acarrearlos en transporte público.
Al contrario que los demás postores, ella no disponía de un gran coche negro que la esperara a la salida, ni de un par de guardaespaldas que se encargaran del trabajo pesado. Solo tenía una hilera de scuppies y su encanto, lo que no resultó suficiente para convencer a un taxista de que transportara aquellos colmillos de elefante de dos metros en la parte trasera de su vehículo. Así que, a regañadientes, Santana tuvo que arrastrarlos seis manzanas hasta la estación de metro más cercana, bajarlos por las escaleras y pasarlos por los torniquetes. Iban envueltos en una lona pegada con cinta adhesiva, y cuando un músico callejero bajó su violín para preguntarle: «Oye, encanto, ¿qué llevas ahí?», ella respondió: «Los músicos, siempre haciendo preguntas», y
siguió tirando de su carga.
Sin duda, podría haber sido peor, y a menudo lo era. Brimstone la enviaba a algunos lugares espantosos en busca de dientes. Tras el incidente de San Petersburgo, mientras se recuperaba de un disparo, le había preguntado:
—¿Realmente mi vida vale tan poco para ti?
En cuanto aquellas palabras salieron de su boca, se arrepintió. Si Brimstone estimaba tan poco su vida, no quería que se lo confirmara. A pesar de sus defectos, era la única familia que conocía, junto a Issa, Twiga y Yasri. Y si la consideraba únicamente una especie de esclava prescindible, prefería no saberlo.
Su respuesta no había confirmado ni desechado su temor.
—¿Tu vida? ¿Te refieres a tu cuerpo? El cuerpo es una mera envoltura, Santana. El alma es otra cosa y, por lo que sé, la tuya no se encuentra en peligro inminente.
—¿Una envoltura? —no le agradaba pensar en su cuerpo como un recubrimiento, algo que los demás pudieran abrir y revolver, de donde fuera posible retirar pedazos como cupones de descuento.
—Supuse que tú pensabas lo mismo —le había dicho él—. Al ver la forma en que garabateas sobre tu piel.
Brimstone no aprobaba sus tatuajes, lo que resultaba gracioso teniendo en cuenta que él había sido responsable de los primeros que tuvo, los ojos en las palmas de sus manos. Al menos, Santana sospechaba que habían sido obra suya, aunque no estaba segura, ya que Brimstone era incapaz de contestar las preguntas más básicas.
—Como quieras —había respondido ella con un suspiro de aflicción.
Se sentía realmente afligida. Recibir un disparo duele, no cabe duda. Por supuesto, no podía aducir que Brimstone la hubiera empujado hacia el peligro sin la preparación necesaria. Se había ocupado de que recibiera clases de artes marciales desde muy pequeña. Nunca se lo había revelado a sus amigos —no era un asunto del que alardear, como le había enseñado su sensei—, y ellos se habrían sorprendido al saber que aquellos gráciles giros y desplazamientos iban ligados a la capacidad de matar. Letal o no, había tenido la desgracia de descubrir las limitaciones del karate frente a las armas de fuego.
Se había recuperado rápidamente gracias a un ungüento de olor acre, y sospechaba que también a la magia; sin embargo, su audacia juvenil se debilitó, y ahora se enfrentaba a las misiones con más inquietud.
El tren llegó a la estación y ella forcejeó con su carga para introducirla en el vagón, tratando de no pensar demasiado en su contenido, o en la magnífica vida que había quedado truncada en algún lugar de África, seguramente hacía mucho tiempo. Aquellos colmillos eran enormes, y Santana sabía que en la actualidad rara vez alcanzaban ese tamaño —los cazadores furtivos eran responsables de ello—. Al abatir a los ejemplares más grandes, habían alterado la reserva genética del elefante. Era nauseabundo, y allí estaba ella, colaborando con aquel negocio sangriento, transportando de contrabando restos de especies protegidas en el maldito metro de París.
Aparcó aquel pensamiento en un rincón oscuro de su mente y miró por la ventanilla mientras el tren adquiría velocidad en los túneles sin iluminar. No podía permitirse ese tipo de reflexiones. Siempre que lo hacía, su vida aparecía salpicada de sangre y desagrado.
El semestre anterior, cuando había fabricado aquellas alas, se había concedido a sí misma el sobrenombre de Ángel de la Extinción, algo totalmente adecuado. Las alas estaban cubiertas con plumas reales que había «tomado prestadas» de la tienda de Brimstone —cientos de plumas que le habían llevado los traficantes a lo 42
largo de los años—. Solía jugar con ellas de pequeña, antes de comprender que los pájaros a los que pertenecían habían muerto por ellas; especies enteras empujadas hacia la extinción.
Durante un tiempo había sido una niña inocente que jugaba con plumas en el suelo de la guarida de un diablo. Sin embargo, aquella inocencia había desaparecido, y no sabía cómo enfrentarse a ello. Su vida se componía de magia, vergüenza, secretos y un vacío profundo y persistente en el centro de su ser, donde sin duda faltaba algo.
Santana se sentía acosada por la idea de estar incompleta. Desconocía el significado de aquel sentimiento, pero la acompañaba desde siempre una sensación parecida a la de haber olvidado algo. En cierta ocasión, cuando era pequeña, había tratado de describírsela a Issa:
—Es como si estuvieras en la cocina y supieras que has entrado por alguna razón, pero la has olvidado, sin importar lo que fuera.
—¿Y es así como te sientes? —preguntó Issa con el ceño fruncido.
—Todo el tiempo.
Issa solo la había estrechado entre sus brazos y acariciado el pelo —todavía de su color natural, casi negro—, añadiendo con poca convicción:
—Estoy segura de que no es nada, cariño. Intenta no preocuparte.
De acuerdo.
Bien. Subir los colmillos por los escalones del metro resultó mucho más duro que arrastrarlos escaleras abajo, y al alcanzar el último peldaño, Santana se sentía agotada, sudaba bajo el abrigo y estaba tremendamente malhumorada. El portal se hallaba a dos manzanas de distancia, conectado a la entrada del pequeño almacén de una sinagoga, y cuando al fin llegó hasta él, encontró a dos rabinos enfrascados en una conversación justo delante de la puerta.
—Perfecto —masculló.
Pasó delante de ellos y se apoyó contra una puerta de hierro que quedaba oculta, para esperar mientras discutían en tono místico sobre cierto acto de vandalismo. Cuando por fin se marcharon Santana arrastró los colmillos hasta la pequeña puerta y llamó. Como siempre hacía mientras esperaba frente al portal de algún callejón en cualquier parte del mundo, imaginó que se quedaba atrapada.
Algunas veces, Issa tardaba largos minutos en acudir a la puerta, y todas y cada una de las veces, Santana consideraba la posibilidad de que quizá no se abriera. Siempre sentía aquella punzada de miedo a quedarse atrapada, no solo durante la noche, sino para siempre. Aquella perspectiva le desvelaba su propia vulnerabilidad. Si un día la puerta no se abriera, se quedaría totalmente sola.
La espera se alargaba. Reclinada de forma cansina contra el marco de la puerta, Santana percibió algo extraño y se enderezó. Sobre la puerta había una enorme y negra huella de mano. Algo que no habría resultado tan insólito, de no ser porque parecía quemada sobre la madera. Quemada, pero con la silueta perfectamente delineada. Este debía de ser el tema de conversación de los rabinos. Recorrió la huella con las yemas de los dedos y se dio cuenta de que estaba incrustada en la puerta, lo que le permitió colocar su mano dentro, aunque empequeñecida por el tamaño de aquella. Al retirarla, quedó cubierta por una fina ceniza. Perpleja, se limpió los dedos.
¿Con qué estaba hecha aquella huella? ¿Con un hierro de marcar cuidadosamente moldeado? Algunas veces, los traficantes de Brimstone señalaban los portales para encontrarlos en sus siguientes visitas, pero solían utilizar simples trazos de pintura o una X grabada con un cuchillo. Esto era demasiado sofisticado para ellos.
La puerta se abrió con un crujido, y Santana sintió un profundo alivio.
—¿Ha ido todo bien? —preguntó Issa.
Santana introdujo los colmillos en el vestíbulo con gran esfuerzo; tuvo que colocarlos en ángulo para que entraran.
—Claro que sí —se desplomó contra la pared—. Si pudiera, arrastraría colmillos de elefante por París todas las noches, es un verdadero placer.
7 HUELLAS DE MANO NEGRAS
En el transcurso de varios días, aparecieron profundas y negras huellas de mano en puertas de todo el mundo, todas ellas quemadas sobre la madera o el metal. Nairobi, Delhi, San Petersburgo, entre otras ciudades. Se trataba de un verdadero fenómeno. En El Cairo, el propietario de una tetería cubrió con pintura la marca de la puerta trasera de su local y descubrió, horas más tarde, que la huella había traspasado la pintura y aparecía tan negra como cuando la había descubierto.
Varias personas habían presenciado aquellos actos de vandalismo; sin embargo, nadie creía lo que afirmaban haber visto.
—Con la mano desnuda —relató un niño a su madre en Nueva York señalando a través de la ventana—. La colocó allí y empezó a brillar y a echar humo.
La madre suspiró y regresó a la cama. El niño tenía fama de mentiroso, así que mala suerte, porque aquella vez decía la verdad. Había visto a un hombre alto colocar la mano sobre una puerta y grabar su huella a fuego.
—La sombra del hombre estaba mal —añadió mientras su madre se retiraba—, no correspondía con su cuerpo.
Un turista borracho había contemplado una escena similar en Bangkok, aunque esta vez la huella la había dejado una mujer de belleza deslumbrante. Cautivado, decidió seguirla y observó cómo —según afirmaba— desaparecía volando.
—No tenía alas —relató a sus amigos—, pero su sombra sí.
—Sus ojos eran como el fuego —aseguró un anciano que había contemplado a uno de aquellos extraños seres desde el palomar de su tejado—. Y cuando se marchó volando llovieron chispas.
Lo mismo había sucedido en oscuros patios y callejones de Kuala Lumpur, Estambul, San Francisco y París. Atractivos hombres y mujeres con sombras distorsionadas aparecían y grababan las huellas de sus manos en las puertas, para desvanecerse a continuación en el cielo, dejando tras de sí ráfagas de calor producidas por el movimiento de unas alas invisibles. Aquí y allá caían algunas Laini Taylor Hija de humo y hueso
45
plumas como penachos de fuego blanco, que se convertían en ceniza tan pronto como tocaban el suelo. En Delhi, una hermana de la Misericordia extendió la mano y recogió una en la palma, como si fuera una gota de lluvia, pero al contrario que una gota de lluvia, quemaba, y dejó grabado en su piel el contorno perfecto de una pluma.
—Un ángel —murmuró disfrutando del dolor.
Y no estaba muy equivocada
Bnas nochesssss o dias gracias por leer y comenta y ya mencionaron al angel britt
¿Divertirse?
—Sí, claro —refunfuñó Santana esa misma noche, mientras arrastraba ciento cuarenta kilos de marfil de contrabando por las escaleras del metro de París—. Esto es realmente divertido.
Tras abandonar la tienda de Brimstone, Issa la había acompañado hasta la misma puerta por la que había entrado, pero al salir no estaba de vuelta en Praga. Se encontraba en París, así de fácil.
Cada vez que franqueaba aquel portal, un estremecimiento recorría todo su cuerpo. La puerta daba acceso a docenas de ciudades, y Santana las había visitado todas, para hacer algún recado como aquel y en ocasiones por placer. Brimstone le permitía ir a dibujar a cualquier punto del planeta donde no hubiera guerra, y cuando deseaba comer mangos, le abría la puerta hacia la India, a condición de que trajera algunos también para él. Incluso había conseguido que la dejara organizar expediciones de compras a bazares exóticos y al mercadillo del propio París para amueblar su piso.
Adondequiera que acudiera, cuando la puerta se cerraba tras ella, desaparecía su conexión con la tienda. La magia solo existía en aquel otro lugar —en Otra Parte, como ella solía decir— y no podía conjurarse desde este lado. Nadie podía entrar en la tienda por la fuerza. Lo único que se conseguía era franquear una puerta terrenal que no conducía a donde se esperaba.
Incluso Santana dependía de la voluntad de Brimstone para ser admitida. En ocasiones no se lo había permitido, por mucho que hubiera llamado; sin embargo, nunca la había abandonado al otro lado durante una misión, y esperaba que jamás lo hiciera.
El recado resultó ser acudir a una subasta del mercado negro en un almacén a las afueras de París. Santana había asistido a varias, y eran siempre iguales. Solo se aceptaba dinero en metálico, por supuesto, y acudían personajes diversos de los bajos fondos, como dictadores exiliados y capos del crimen con pretensiones culturales. Los objetos subastados eran un baturrillo de piezas robadas de museos:
un dibujo de Chagall, la úvula disecada de algún santo decapitado, un par de colmillos de un elefante africano adulto.
Sí. Un par de colmillos de un elefante africano adulto.
Santana suspiró al verlos. Brimstone no le había especificado lo que debía buscar, solo que lo identificaría sin problema, y así fue. Vaya, iba a resultar divertido acarrearlos en transporte público.
Al contrario que los demás postores, ella no disponía de un gran coche negro que la esperara a la salida, ni de un par de guardaespaldas que se encargaran del trabajo pesado. Solo tenía una hilera de scuppies y su encanto, lo que no resultó suficiente para convencer a un taxista de que transportara aquellos colmillos de elefante de dos metros en la parte trasera de su vehículo. Así que, a regañadientes, Santana tuvo que arrastrarlos seis manzanas hasta la estación de metro más cercana, bajarlos por las escaleras y pasarlos por los torniquetes. Iban envueltos en una lona pegada con cinta adhesiva, y cuando un músico callejero bajó su violín para preguntarle: «Oye, encanto, ¿qué llevas ahí?», ella respondió: «Los músicos, siempre haciendo preguntas», y
siguió tirando de su carga.
Sin duda, podría haber sido peor, y a menudo lo era. Brimstone la enviaba a algunos lugares espantosos en busca de dientes. Tras el incidente de San Petersburgo, mientras se recuperaba de un disparo, le había preguntado:
—¿Realmente mi vida vale tan poco para ti?
En cuanto aquellas palabras salieron de su boca, se arrepintió. Si Brimstone estimaba tan poco su vida, no quería que se lo confirmara. A pesar de sus defectos, era la única familia que conocía, junto a Issa, Twiga y Yasri. Y si la consideraba únicamente una especie de esclava prescindible, prefería no saberlo.
Su respuesta no había confirmado ni desechado su temor.
—¿Tu vida? ¿Te refieres a tu cuerpo? El cuerpo es una mera envoltura, Santana. El alma es otra cosa y, por lo que sé, la tuya no se encuentra en peligro inminente.
—¿Una envoltura? —no le agradaba pensar en su cuerpo como un recubrimiento, algo que los demás pudieran abrir y revolver, de donde fuera posible retirar pedazos como cupones de descuento.
—Supuse que tú pensabas lo mismo —le había dicho él—. Al ver la forma en que garabateas sobre tu piel.
Brimstone no aprobaba sus tatuajes, lo que resultaba gracioso teniendo en cuenta que él había sido responsable de los primeros que tuvo, los ojos en las palmas de sus manos. Al menos, Santana sospechaba que habían sido obra suya, aunque no estaba segura, ya que Brimstone era incapaz de contestar las preguntas más básicas.
—Como quieras —había respondido ella con un suspiro de aflicción.
Se sentía realmente afligida. Recibir un disparo duele, no cabe duda. Por supuesto, no podía aducir que Brimstone la hubiera empujado hacia el peligro sin la preparación necesaria. Se había ocupado de que recibiera clases de artes marciales desde muy pequeña. Nunca se lo había revelado a sus amigos —no era un asunto del que alardear, como le había enseñado su sensei—, y ellos se habrían sorprendido al saber que aquellos gráciles giros y desplazamientos iban ligados a la capacidad de matar. Letal o no, había tenido la desgracia de descubrir las limitaciones del karate frente a las armas de fuego.
Se había recuperado rápidamente gracias a un ungüento de olor acre, y sospechaba que también a la magia; sin embargo, su audacia juvenil se debilitó, y ahora se enfrentaba a las misiones con más inquietud.
El tren llegó a la estación y ella forcejeó con su carga para introducirla en el vagón, tratando de no pensar demasiado en su contenido, o en la magnífica vida que había quedado truncada en algún lugar de África, seguramente hacía mucho tiempo. Aquellos colmillos eran enormes, y Santana sabía que en la actualidad rara vez alcanzaban ese tamaño —los cazadores furtivos eran responsables de ello—. Al abatir a los ejemplares más grandes, habían alterado la reserva genética del elefante. Era nauseabundo, y allí estaba ella, colaborando con aquel negocio sangriento, transportando de contrabando restos de especies protegidas en el maldito metro de París.
Aparcó aquel pensamiento en un rincón oscuro de su mente y miró por la ventanilla mientras el tren adquiría velocidad en los túneles sin iluminar. No podía permitirse ese tipo de reflexiones. Siempre que lo hacía, su vida aparecía salpicada de sangre y desagrado.
El semestre anterior, cuando había fabricado aquellas alas, se había concedido a sí misma el sobrenombre de Ángel de la Extinción, algo totalmente adecuado. Las alas estaban cubiertas con plumas reales que había «tomado prestadas» de la tienda de Brimstone —cientos de plumas que le habían llevado los traficantes a lo 42
largo de los años—. Solía jugar con ellas de pequeña, antes de comprender que los pájaros a los que pertenecían habían muerto por ellas; especies enteras empujadas hacia la extinción.
Durante un tiempo había sido una niña inocente que jugaba con plumas en el suelo de la guarida de un diablo. Sin embargo, aquella inocencia había desaparecido, y no sabía cómo enfrentarse a ello. Su vida se componía de magia, vergüenza, secretos y un vacío profundo y persistente en el centro de su ser, donde sin duda faltaba algo.
Santana se sentía acosada por la idea de estar incompleta. Desconocía el significado de aquel sentimiento, pero la acompañaba desde siempre una sensación parecida a la de haber olvidado algo. En cierta ocasión, cuando era pequeña, había tratado de describírsela a Issa:
—Es como si estuvieras en la cocina y supieras que has entrado por alguna razón, pero la has olvidado, sin importar lo que fuera.
—¿Y es así como te sientes? —preguntó Issa con el ceño fruncido.
—Todo el tiempo.
Issa solo la había estrechado entre sus brazos y acariciado el pelo —todavía de su color natural, casi negro—, añadiendo con poca convicción:
—Estoy segura de que no es nada, cariño. Intenta no preocuparte.
De acuerdo.
Bien. Subir los colmillos por los escalones del metro resultó mucho más duro que arrastrarlos escaleras abajo, y al alcanzar el último peldaño, Santana se sentía agotada, sudaba bajo el abrigo y estaba tremendamente malhumorada. El portal se hallaba a dos manzanas de distancia, conectado a la entrada del pequeño almacén de una sinagoga, y cuando al fin llegó hasta él, encontró a dos rabinos enfrascados en una conversación justo delante de la puerta.
—Perfecto —masculló.
Pasó delante de ellos y se apoyó contra una puerta de hierro que quedaba oculta, para esperar mientras discutían en tono místico sobre cierto acto de vandalismo. Cuando por fin se marcharon Santana arrastró los colmillos hasta la pequeña puerta y llamó. Como siempre hacía mientras esperaba frente al portal de algún callejón en cualquier parte del mundo, imaginó que se quedaba atrapada.
Algunas veces, Issa tardaba largos minutos en acudir a la puerta, y todas y cada una de las veces, Santana consideraba la posibilidad de que quizá no se abriera. Siempre sentía aquella punzada de miedo a quedarse atrapada, no solo durante la noche, sino para siempre. Aquella perspectiva le desvelaba su propia vulnerabilidad. Si un día la puerta no se abriera, se quedaría totalmente sola.
La espera se alargaba. Reclinada de forma cansina contra el marco de la puerta, Santana percibió algo extraño y se enderezó. Sobre la puerta había una enorme y negra huella de mano. Algo que no habría resultado tan insólito, de no ser porque parecía quemada sobre la madera. Quemada, pero con la silueta perfectamente delineada. Este debía de ser el tema de conversación de los rabinos. Recorrió la huella con las yemas de los dedos y se dio cuenta de que estaba incrustada en la puerta, lo que le permitió colocar su mano dentro, aunque empequeñecida por el tamaño de aquella. Al retirarla, quedó cubierta por una fina ceniza. Perpleja, se limpió los dedos.
¿Con qué estaba hecha aquella huella? ¿Con un hierro de marcar cuidadosamente moldeado? Algunas veces, los traficantes de Brimstone señalaban los portales para encontrarlos en sus siguientes visitas, pero solían utilizar simples trazos de pintura o una X grabada con un cuchillo. Esto era demasiado sofisticado para ellos.
La puerta se abrió con un crujido, y Santana sintió un profundo alivio.
—¿Ha ido todo bien? —preguntó Issa.
Santana introdujo los colmillos en el vestíbulo con gran esfuerzo; tuvo que colocarlos en ángulo para que entraran.
—Claro que sí —se desplomó contra la pared—. Si pudiera, arrastraría colmillos de elefante por París todas las noches, es un verdadero placer.
7 HUELLAS DE MANO NEGRAS
En el transcurso de varios días, aparecieron profundas y negras huellas de mano en puertas de todo el mundo, todas ellas quemadas sobre la madera o el metal. Nairobi, Delhi, San Petersburgo, entre otras ciudades. Se trataba de un verdadero fenómeno. En El Cairo, el propietario de una tetería cubrió con pintura la marca de la puerta trasera de su local y descubrió, horas más tarde, que la huella había traspasado la pintura y aparecía tan negra como cuando la había descubierto.
Varias personas habían presenciado aquellos actos de vandalismo; sin embargo, nadie creía lo que afirmaban haber visto.
—Con la mano desnuda —relató un niño a su madre en Nueva York señalando a través de la ventana—. La colocó allí y empezó a brillar y a echar humo.
La madre suspiró y regresó a la cama. El niño tenía fama de mentiroso, así que mala suerte, porque aquella vez decía la verdad. Había visto a un hombre alto colocar la mano sobre una puerta y grabar su huella a fuego.
—La sombra del hombre estaba mal —añadió mientras su madre se retiraba—, no correspondía con su cuerpo.
Un turista borracho había contemplado una escena similar en Bangkok, aunque esta vez la huella la había dejado una mujer de belleza deslumbrante. Cautivado, decidió seguirla y observó cómo —según afirmaba— desaparecía volando.
—No tenía alas —relató a sus amigos—, pero su sombra sí.
—Sus ojos eran como el fuego —aseguró un anciano que había contemplado a uno de aquellos extraños seres desde el palomar de su tejado—. Y cuando se marchó volando llovieron chispas.
Lo mismo había sucedido en oscuros patios y callejones de Kuala Lumpur, Estambul, San Francisco y París. Atractivos hombres y mujeres con sombras distorsionadas aparecían y grababan las huellas de sus manos en las puertas, para desvanecerse a continuación en el cielo, dejando tras de sí ráfagas de calor producidas por el movimiento de unas alas invisibles. Aquí y allá caían algunas Laini Taylor Hija de humo y hueso
45
plumas como penachos de fuego blanco, que se convertían en ceniza tan pronto como tocaban el suelo. En Delhi, una hermana de la Misericordia extendió la mano y recogió una en la palma, como si fuera una gota de lluvia, pero al contrario que una gota de lluvia, quemaba, y dejó grabado en su piel el contorno perfecto de una pluma.
—Un ángel —murmuró disfrutando del dolor.
Y no estaba muy equivocada
Bnas nochesssss o dias gracias por leer y comenta y ya mencionaron al angel britt
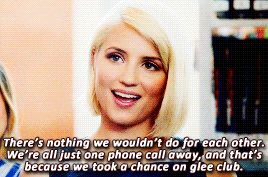
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
8 GAVRIELS
Cuando Santana entró en la tienda, descubrió que Brimstone no estaba solo. Sentado frente a él había un traficante, un repugnante cazador estadounidense con la barba más espesa y mugrienta que jamás hubiera visto.
Santana se volvió hacia Issa con una mueca de asco.
—Lo sé —afirmó Issa atravesando el umbral con una ondulación de sus músculos de serpiente—. Le he puesto a Avigeth, que está a punto de mudar la piel.
Santana rió.
Avigeth era la serpiente coral que rodeaba el enorme cuello del cazador, formando una gargantilla demasiado hermosa para su gusto. Sus franjas de color negro, amarillo y carmesí parecían un fino esmalte chino, incluso con el brillo apagado que mostraban en aquella época. Pero, a pesar de su belleza, Avigeth era mortal, en especial cuando la desazón de un inminente cambio de piel la ponía de mal humor. En aquellos momentos estaba deslizándose por la inmensa barba del cazador, como un constante aviso del comportamiento que debía adoptar para mantenerse vivo.
—En beneficio de los animales de Estados Unidos —susurró Santana —, ¿no podrías hacer que le picara, sin más?
—Podría, pero a Brimstone no le gustaría. Como bien sabes, Bain es uno de sus traficantes más estimados.
Santana suspiró.
—Lo sé.
Mucho antes de que ella naciera, Bain ya abastecía a Brimstone con dientes de oso —pardo, negro y polar—, lince, zorro, puma, lobo y, en ocasiones, incluso de perro. Su especialidad eran los predadores, muy preciados siempre por aquellos contornos. Y como Karou le había recordado en numerosas ocasiones a Brimstone, muy valiosos también para el planeta. ¿A cuántos hermosos cadáveres equivalía aquel montón de dientes?
Santana observó, consternada, cómo Brimstone tomaba de la caja fuerte dos grandes medallones dorados con su efigie grabada, ambos del tamaño de un platillo. Eran gavriels, con valor suficiente para comprar la capacidad de volar y la invisibilidad. Brimstone los deslizó sobre el escritorio, en dirección al cazador. Santana frunció el ceño al ver cómo Bain se los guardaba en el bolsillo y se levantaba de la silla, lentamente para no irritar a Avigeth. Por el ángulo de su desalmado ojo, lanzó una mirada a Santana que ella casi podría jurar que era de regodeo, y luego tuvo el descaro de hacerle un guiño.
Ella apretó los dientes y permaneció callada, mientras Issa acompañaba a Bain a la salida. ¿No había sido esa misma mañana cuando Sam le había guiñado un ojo desde la tarima de modelo? Vaya día.
La puerta se cerró y, con un gesto, Brimstone indicó a Santana que se acercara. Ella arrastró los colmillos envueltos en lona hasta él y dejó caer el paquete en el suelo de la tienda.
—Ten cuidado —gruñó Brimstone—. ¿No sabes lo valiosos que son?
—Por supuesto que sí, he pagado por ellos.
—Ese es el valor de los humanos, tan idiotas que los trocearían para tallar chucherías y baratijas.
—¿Y qué harás tú con ellos? —preguntó Santana. Pronunció aquellas palabras con tono despreocupado, como si Brimstone fuera a descuidarse y a revelarle, al fin, el mayor de los misterios: qué demonios hacía con todos aquellos dientes.
Él le devolvió una mirada cansada, como diciendo: «Buen intento».
—¿Qué? Tú has sacado el tema. Y no, no conozco el valor inhumano de los colmillos de elefante. No tengo ni idea.
—Muy por encima de su precio —Brimstone empezó a cortar la cinta adhesiva con un cuchillo curvo.
—Entonces fue una suerte que llevara algunos scuppies —comentó Santana dejándose caer en la silla que acababa de abandonar Bain—. De lo contrario, tus inestimables colmillos habrían caído en manos de otro postor.
—¿A qué te refieres?
—No me diste suficiente dinero. Y aquel desgraciado criminal de guerra no dejaba de pujar y, bueno, no estoy segura de que fuera un criminal de guerra, pero
tenía cierto aire indefinible de criminalidad, y me di cuenta de que estaba dispuesto a conseguir los colmillos, así que… Tal vez no debería haberlo hecho, ya que tú no apruebas mi… mezquindad, ¿fue esa la palabra que utilizaste? —sonrió con dulzura y balanceó las cuentas restantes de su collar, reducido a poco más que un brazalete.
Había empleado con el hombre el mismo truco que con sam z, una incesante arremetida de picores comprometidos hasta que abandonó la sala. Seguramente Brimstone estaba al corriente; lo sabía todo. A Santana le hubiera gustado que se lo agradeciera. En vez de eso, Brimstone tiró una moneda sobre la mesa.
Un miserable shing.
—¿Eso es todo? ¿He arrastrado esas cosas por todo París a cambio de un shing, mientras que el barbudo se larga con dos gavriels?
Brimstone la ignoró y extrajo los colmillos de su mortaja. Twiga acudió a consultarle algo e intercambiaron unas palabras en voz baja, en su propio idioma, que Karou había aprendido desde la cuna de forma natural, no mediante un deseo.
Era un idioma áspero, con gruñidos y abundantes fricativas, y una pronunciación en su mayoría gutural. En comparación, incluso el alemán y el hebreo sonaban melodiosos.
Mientras ellos discutían sobre la configuración de los dientes, Santana comenzó a rellenar su hilera de deseos casi inútiles con los scuppies guardados en tazas de té, con los que formó un brazalete de varias vueltas. Twiga trasladó los colmillos hasta su rincón para limpiarlos, y Santana pensó en marcharse a casa.
Casa. Aquella palabra siempre aparecía entrecomillada en su mente. Se había esforzado para que su piso mostrara un aspecto acogedor, decorándolo con obras de arte, libros, lámparas ornamentales, una alfombra persa tan ligera como una piel de lince y, por supuesto, sus alas de ángel, que ocupaban toda una pared. Sin embargo, resultaba imposible rellenar su verdadero vacío: la respiración de Santana era la única que agitaba el aire. Cuando estaba sola, el hueco de su interior, aquella carencia, como ella lo definía, parecía crecer. Incluso la relación con Sam le había permitido contener la sensación, aunque no lo suficiente. Nunca lo suficiente.
Recordó su pequeña cuna, colocada detrás de las altas estanterías de libros en la parte trasera de la tienda, y deseó poder acostarse en ella esa noche. Así se quedaría dormida como antes, escuchando los murmullos, los ondulantes movimientos de Issa, los crujidos de las pequeñas criaturas que correteaban entre
las sombras.
—Mi dulce niña —Yasri salió de la cocina con una bandeja de té. Junto a la tetera había un plato con su especialidad: galletas en forma de cuerno rellenas de crema—. Debes de estar hambrienta —afirmó con voz de loro. Y mirando de reojo a Brimstone, añadió—: No es sano para una chica que está creciendo andar siempre a la carrera de acá para allá, sin descansar un instante.
—Esa soy yo, la chica que va de acá para allá —afirmó Karou. Cogió una galleta y se dejó caer en la silla para comérsela.
Brimstone la miró y luego respondió a Yasri:
—Y supongo que alimentarse a base de galletas sí será sano para una chica que está creciendo.
Yasri se quejó.
—Estaría encantada de prepararle una buena comida si te dignaras a avisarme, enorme bruto —se volvió hacia Santana y dijo—: Estás demasiado delgada, cariño. No te favorece.
—Así es —confirmó Issa acariciando el pelo de Santana —. Debería ser un leopardo, ¿no crees? Elegante y perezoso, con la piel caliente por el sol, y no demasiado flaco. Una chica-leopardo bien alimentada, lamiendo crema de un cuenco.
Santana sonrió y mordió la galleta. Yasri sirvió el té al gusto de cada uno, lo que implicaba cuatro azucarillos en el de Brimstone. Después de todos aquellos años, Santana seguía encontrando divertido que el Traficante de Deseos fuera goloso. Lo observó inclinado sobre su infinito trabajo, enfilando dientes para hacer collares.
—Oryx leucoryx — Santana identificó la especie del diente que Brimstone acababa de elegir de la bandeja.
No parecía impresionado.
—Los antílopes son un juego de niños.
—Entonces, pásame uno más complicado.
Brimstone eligió un diente de tiburón y Karou recordó las horas que de niña había pasado sentada junto a él, aprendiendo todo sobre los dientes.
—Marrajo —dijo.
—¿De aleta larga o corta?
—Vaya. Déjame pensar —permaneció inmóvil, sujetando el diente entre los dedos pulgar e índice. Brimstone había comenzado a enseñarle este arte de pequeña, así que era capaz de leer el origen y el estado de los dientes en sus vibraciones más sutiles.
—Corta —afirmó.
Brimstone lanzó un gruñido, que en él era lo más parecido a un elogio.
—¿Sabías que los fetos de tiburón mako se devoran entre sí en el vientre de su madre? —le preguntó Santana.
Issa, que estaba acariciando a Avigeth, lanzó un silbido de disgusto.
—Es cierto. Solo los fetos caníbales llegan a nacer. ¿Te imaginas que las personas hicieran lo mismo? — Santana colocó los pies sobre el escritorio, pero los retiró inmediatamente al notar la mirada sombría de Brimstone.
Envuelta por el cálido ambiente de la tienda, Santana comenzó a adormecerse y sintió la llamada de su pequeña cuna, escondida en un rincón, y del edredón que Yasri le había confeccionado, tan suave por los años de uso.
—Brimstone —musitó dudosa—, ¿podría…?
De repente, un ruido sordo, violento.
—Qué susto —exclamó Yasri chasqueando el pico con agitación mientras recogía los utensilios de la merienda.
Era la puerta trasera de la tienda.
Al fondo, tras la zona de trabajo de Twiga, en un oscuro rincón jamás iluminado por farol alguno, existía una segunda puerta. Santana nunca la había visto abierta, por lo que desconocía lo que ocultaba.
De nuevo se escuchó el ruido, esta vez tan fuerte que sacudió los dientes en sus tarros. Brimstone se levantó. Santana sabía lo que esperaba de ella —que se levantara también y se mar
chara inmediatamente—; sin embargo, se arrellanó en la silla.
—Deja que me quede —suplicó—. Estaré en silencio. Volveré a mi cuna. No miraré…
— Santana —dijo Brimstone—. Conoces las reglas51
—Odio las reglas.
Brimstone dio un paso hacia ella, dispuesto a arrancarla de su asiento si no obedecía, pero Santana se puso en pie de un salto, con las manos levantadas en actitud de rendición.
—Vale, vale.
Se enfundo el abrigo, con el estruendo de fondo, y cogió otra galleta de la bandeja de Yasri antes de que Issa la condujera al vestíbulo. La puerta se cerró tras ellas, alejándolas de cualquier sonido.
Ni siquiera se tomó la molestia de preguntar a Issa quién estaba tras la puerta, ya que ella nunca revelaba los secretos de Brimstone. Sin embargo, con cierta pena, comentó:
—Estaba a punto de preguntarle a Brimstone si podría dormir en mi antigua cuna.
Issa se inclinó para besarle la mejilla y dijo:
—Mi dulce niña, sería estupendo. Podemos quedarnos aquí, como cuando eras pequeña.
Claro que sí. Cuando Santana no tenía edad suficiente para aventurarse sola por las calles del mundo, Issa la había escondido allí. En ocasiones, habían permanecido agazapadas durante horas en aquel espacio diminuto, e Issa la había distraído cantando, dibujando —de hecho, fue ella quien la inició en el dibujo— o coronándola con serpientes venenosas, mientras Brimstone se enfrentaba dentro a lo que fuera que merodeara tras la otra puerta.
—Puedes volver a entrar —continuó Issa—, pero después.
—No importa —suspiró Santana —. Ya me marcho.
Issa le apretó el brazo y musitó:
—Que tengas dulces sueños, cariño.
Santana encorvó los hombros y se internó en la fría ciudad. Mientras caminaba, los relojes de Praga comenzaron a disputarse las campanadas de medianoche, y aquel largo y aciago lunes terminó por fin.
9 LAS PUERTAS DEL DIABLO
De pie, al borde de una azotea de Riad, Brittany contemplaba una puerta en la calle que había bajo sus pies. Era tan normal como las demás, pero él sabía lo que ocultaba. Podía sentir su penetrante halo de magia como un dolor detrás de los ojos.
Se trataba de uno de los portales del diablo al mundo de los humanos.
Extendió sus enormes alas, visibles únicamente en su sombra, y descendió hasta la calle provocando una lluvia de chispas al posarse en el suelo. Un barrendero lo vio y cayó de rodillas, pero Brittany lo ignoró y se colocó frente a la puerta, agarrando con firmeza la empuñadura de su espada.
Deseaba profundamente desenvainarla y entrar como un vendaval en la tienda de Brimstone para acabar con todo de forma sangrienta; sin embargo, sabía que los portales estaban protegidos con magia y que no debía intentarlo, así que se concentró en su misión.
Extendió la mano y la colocó sobre la puerta. Se produjo un suave resplandor y olor a quemado, y cuando la retiró, su huella había quedado grabada en la madera.
Eso era todo, de momento.
Se volvió y se alejó entre la gente, que le abría paso apartándose contra las paredes.
Desde luego, no veían su aspecto real. Un hechizo ocultaba sus alas de fuego y podría haber pasado por un ser humano, aunque no lo estaba consiguiendo del todo. A los ojos de la gente era una mujer joven, alta y guapa —con una sobrecogedora belleza difícil de encontrar en la vida real— que deambulaba entre ellos con la elegancia de un predador, prestándoles tan poca atención como si fueran estatuas en un jardín de dioses. De su cintura colgaba una espada, y llevaba la camisa remangada, dejando al descubierto sus antebrazos bronceadas y musculosas. Sus manos tenían un aspecto curioso, surcadas por cicatrices blanquecinas y tatuajes de tinta negra —meras líneas repetidas en la parte superior de los dedos—.
Tenía el pelo rubio y casi blanco, con entradas que afilaban la línea de la frente. Su piel palida aparecía más oscura en los planos de la cara —los pómulos, la frente, el caballete de la nariz—, como si viviera empapada en una intensa luz color miel.
Su belleza resultaba intimidante, y parecía difícil imaginarla con una sonrisa en los labios. De hecho, Brittany no sonreía desde hacía muchos años, y no podía imaginar que volviera a hacerlo otra vez.
Pero todos estos detalles quedaban reducidos a meras impresiones fugaces. Lo que empujaba a la gente a detenerse a su paso eran sus ojos.
Eran de color azul, como los de un lobo siberiano , y al igual que los de ese animal aparecían perfilados en negro —el negro de sus espesas pestañas y el del kohl, que convertían sus iris dorados en haces de luz—. Eran puros y luminosos, cautivadores y de una belleza dolorosa; sin embargo, les faltaba algo. Tal vez la humanidad, esa capacidad de mostrar benevolencia a la que los hombres, sin ironía, han dado su nombre. Al doblar una esquina, una anciana se interpuso en su camino y Brittany lanzó toda la intensidad de su mirada sobre ella, arrancándole un grito ahogado.
Había fuego en sus ojos, y la mujer creyó que su cuerpo comenzaría a arder.
Jadeó y tropezó, y él extendió una mano para sujetarla. Notó calor y cuando pasó junto a ella, sus alas invisibles la rozaron. Surgieron chispas y la anciana quedó boquiabierta, paralizada por el pánico, mientras él se alejaba. Vio claramente cómo unas alas se desplegaban en su sombra al tiempo que él desaparecía, con una ráfaga de calor que le arrancó el pañuelo de la cabeza.
En un instante, Brittany había ascendido hasta el éter, sin percibir apenas las punzadas de los cristales de hielo que flotaban en el aire enrarecido.
Deshizo el hechizo que ocultaba sus alas, convirtiéndolas en sábanas de fuego que azotaban la oscuridad del cielo. Se desplazaba a gran velocidad, en dirección a otra ciudad humana donde encontrar una nueva puerta revestida con la magia del diablo, y después de esa, otra, hasta que todas mostraran la huella negra de su mano.
En otros rincones del mundo, Hazael y Liraz cumplían la misma tarea. Y una vez que todas las puertas estuvieran marcadas, sería el principio del fin.
Y comenzaría con fuego
Cuando Santana entró en la tienda, descubrió que Brimstone no estaba solo. Sentado frente a él había un traficante, un repugnante cazador estadounidense con la barba más espesa y mugrienta que jamás hubiera visto.
Santana se volvió hacia Issa con una mueca de asco.
—Lo sé —afirmó Issa atravesando el umbral con una ondulación de sus músculos de serpiente—. Le he puesto a Avigeth, que está a punto de mudar la piel.
Santana rió.
Avigeth era la serpiente coral que rodeaba el enorme cuello del cazador, formando una gargantilla demasiado hermosa para su gusto. Sus franjas de color negro, amarillo y carmesí parecían un fino esmalte chino, incluso con el brillo apagado que mostraban en aquella época. Pero, a pesar de su belleza, Avigeth era mortal, en especial cuando la desazón de un inminente cambio de piel la ponía de mal humor. En aquellos momentos estaba deslizándose por la inmensa barba del cazador, como un constante aviso del comportamiento que debía adoptar para mantenerse vivo.
—En beneficio de los animales de Estados Unidos —susurró Santana —, ¿no podrías hacer que le picara, sin más?
—Podría, pero a Brimstone no le gustaría. Como bien sabes, Bain es uno de sus traficantes más estimados.
Santana suspiró.
—Lo sé.
Mucho antes de que ella naciera, Bain ya abastecía a Brimstone con dientes de oso —pardo, negro y polar—, lince, zorro, puma, lobo y, en ocasiones, incluso de perro. Su especialidad eran los predadores, muy preciados siempre por aquellos contornos. Y como Karou le había recordado en numerosas ocasiones a Brimstone, muy valiosos también para el planeta. ¿A cuántos hermosos cadáveres equivalía aquel montón de dientes?
Santana observó, consternada, cómo Brimstone tomaba de la caja fuerte dos grandes medallones dorados con su efigie grabada, ambos del tamaño de un platillo. Eran gavriels, con valor suficiente para comprar la capacidad de volar y la invisibilidad. Brimstone los deslizó sobre el escritorio, en dirección al cazador. Santana frunció el ceño al ver cómo Bain se los guardaba en el bolsillo y se levantaba de la silla, lentamente para no irritar a Avigeth. Por el ángulo de su desalmado ojo, lanzó una mirada a Santana que ella casi podría jurar que era de regodeo, y luego tuvo el descaro de hacerle un guiño.
Ella apretó los dientes y permaneció callada, mientras Issa acompañaba a Bain a la salida. ¿No había sido esa misma mañana cuando Sam le había guiñado un ojo desde la tarima de modelo? Vaya día.
La puerta se cerró y, con un gesto, Brimstone indicó a Santana que se acercara. Ella arrastró los colmillos envueltos en lona hasta él y dejó caer el paquete en el suelo de la tienda.
—Ten cuidado —gruñó Brimstone—. ¿No sabes lo valiosos que son?
—Por supuesto que sí, he pagado por ellos.
—Ese es el valor de los humanos, tan idiotas que los trocearían para tallar chucherías y baratijas.
—¿Y qué harás tú con ellos? —preguntó Santana. Pronunció aquellas palabras con tono despreocupado, como si Brimstone fuera a descuidarse y a revelarle, al fin, el mayor de los misterios: qué demonios hacía con todos aquellos dientes.
Él le devolvió una mirada cansada, como diciendo: «Buen intento».
—¿Qué? Tú has sacado el tema. Y no, no conozco el valor inhumano de los colmillos de elefante. No tengo ni idea.
—Muy por encima de su precio —Brimstone empezó a cortar la cinta adhesiva con un cuchillo curvo.
—Entonces fue una suerte que llevara algunos scuppies —comentó Santana dejándose caer en la silla que acababa de abandonar Bain—. De lo contrario, tus inestimables colmillos habrían caído en manos de otro postor.
—¿A qué te refieres?
—No me diste suficiente dinero. Y aquel desgraciado criminal de guerra no dejaba de pujar y, bueno, no estoy segura de que fuera un criminal de guerra, pero
tenía cierto aire indefinible de criminalidad, y me di cuenta de que estaba dispuesto a conseguir los colmillos, así que… Tal vez no debería haberlo hecho, ya que tú no apruebas mi… mezquindad, ¿fue esa la palabra que utilizaste? —sonrió con dulzura y balanceó las cuentas restantes de su collar, reducido a poco más que un brazalete.
Había empleado con el hombre el mismo truco que con sam z, una incesante arremetida de picores comprometidos hasta que abandonó la sala. Seguramente Brimstone estaba al corriente; lo sabía todo. A Santana le hubiera gustado que se lo agradeciera. En vez de eso, Brimstone tiró una moneda sobre la mesa.
Un miserable shing.
—¿Eso es todo? ¿He arrastrado esas cosas por todo París a cambio de un shing, mientras que el barbudo se larga con dos gavriels?
Brimstone la ignoró y extrajo los colmillos de su mortaja. Twiga acudió a consultarle algo e intercambiaron unas palabras en voz baja, en su propio idioma, que Karou había aprendido desde la cuna de forma natural, no mediante un deseo.
Era un idioma áspero, con gruñidos y abundantes fricativas, y una pronunciación en su mayoría gutural. En comparación, incluso el alemán y el hebreo sonaban melodiosos.
Mientras ellos discutían sobre la configuración de los dientes, Santana comenzó a rellenar su hilera de deseos casi inútiles con los scuppies guardados en tazas de té, con los que formó un brazalete de varias vueltas. Twiga trasladó los colmillos hasta su rincón para limpiarlos, y Santana pensó en marcharse a casa.
Casa. Aquella palabra siempre aparecía entrecomillada en su mente. Se había esforzado para que su piso mostrara un aspecto acogedor, decorándolo con obras de arte, libros, lámparas ornamentales, una alfombra persa tan ligera como una piel de lince y, por supuesto, sus alas de ángel, que ocupaban toda una pared. Sin embargo, resultaba imposible rellenar su verdadero vacío: la respiración de Santana era la única que agitaba el aire. Cuando estaba sola, el hueco de su interior, aquella carencia, como ella lo definía, parecía crecer. Incluso la relación con Sam le había permitido contener la sensación, aunque no lo suficiente. Nunca lo suficiente.
Recordó su pequeña cuna, colocada detrás de las altas estanterías de libros en la parte trasera de la tienda, y deseó poder acostarse en ella esa noche. Así se quedaría dormida como antes, escuchando los murmullos, los ondulantes movimientos de Issa, los crujidos de las pequeñas criaturas que correteaban entre
las sombras.
—Mi dulce niña —Yasri salió de la cocina con una bandeja de té. Junto a la tetera había un plato con su especialidad: galletas en forma de cuerno rellenas de crema—. Debes de estar hambrienta —afirmó con voz de loro. Y mirando de reojo a Brimstone, añadió—: No es sano para una chica que está creciendo andar siempre a la carrera de acá para allá, sin descansar un instante.
—Esa soy yo, la chica que va de acá para allá —afirmó Karou. Cogió una galleta y se dejó caer en la silla para comérsela.
Brimstone la miró y luego respondió a Yasri:
—Y supongo que alimentarse a base de galletas sí será sano para una chica que está creciendo.
Yasri se quejó.
—Estaría encantada de prepararle una buena comida si te dignaras a avisarme, enorme bruto —se volvió hacia Santana y dijo—: Estás demasiado delgada, cariño. No te favorece.
—Así es —confirmó Issa acariciando el pelo de Santana —. Debería ser un leopardo, ¿no crees? Elegante y perezoso, con la piel caliente por el sol, y no demasiado flaco. Una chica-leopardo bien alimentada, lamiendo crema de un cuenco.
Santana sonrió y mordió la galleta. Yasri sirvió el té al gusto de cada uno, lo que implicaba cuatro azucarillos en el de Brimstone. Después de todos aquellos años, Santana seguía encontrando divertido que el Traficante de Deseos fuera goloso. Lo observó inclinado sobre su infinito trabajo, enfilando dientes para hacer collares.
—Oryx leucoryx — Santana identificó la especie del diente que Brimstone acababa de elegir de la bandeja.
No parecía impresionado.
—Los antílopes son un juego de niños.
—Entonces, pásame uno más complicado.
Brimstone eligió un diente de tiburón y Karou recordó las horas que de niña había pasado sentada junto a él, aprendiendo todo sobre los dientes.
—Marrajo —dijo.
—¿De aleta larga o corta?
—Vaya. Déjame pensar —permaneció inmóvil, sujetando el diente entre los dedos pulgar e índice. Brimstone había comenzado a enseñarle este arte de pequeña, así que era capaz de leer el origen y el estado de los dientes en sus vibraciones más sutiles.
—Corta —afirmó.
Brimstone lanzó un gruñido, que en él era lo más parecido a un elogio.
—¿Sabías que los fetos de tiburón mako se devoran entre sí en el vientre de su madre? —le preguntó Santana.
Issa, que estaba acariciando a Avigeth, lanzó un silbido de disgusto.
—Es cierto. Solo los fetos caníbales llegan a nacer. ¿Te imaginas que las personas hicieran lo mismo? — Santana colocó los pies sobre el escritorio, pero los retiró inmediatamente al notar la mirada sombría de Brimstone.
Envuelta por el cálido ambiente de la tienda, Santana comenzó a adormecerse y sintió la llamada de su pequeña cuna, escondida en un rincón, y del edredón que Yasri le había confeccionado, tan suave por los años de uso.
—Brimstone —musitó dudosa—, ¿podría…?
De repente, un ruido sordo, violento.
—Qué susto —exclamó Yasri chasqueando el pico con agitación mientras recogía los utensilios de la merienda.
Era la puerta trasera de la tienda.
Al fondo, tras la zona de trabajo de Twiga, en un oscuro rincón jamás iluminado por farol alguno, existía una segunda puerta. Santana nunca la había visto abierta, por lo que desconocía lo que ocultaba.
De nuevo se escuchó el ruido, esta vez tan fuerte que sacudió los dientes en sus tarros. Brimstone se levantó. Santana sabía lo que esperaba de ella —que se levantara también y se mar
chara inmediatamente—; sin embargo, se arrellanó en la silla.
—Deja que me quede —suplicó—. Estaré en silencio. Volveré a mi cuna. No miraré…
— Santana —dijo Brimstone—. Conoces las reglas51
—Odio las reglas.
Brimstone dio un paso hacia ella, dispuesto a arrancarla de su asiento si no obedecía, pero Santana se puso en pie de un salto, con las manos levantadas en actitud de rendición.
—Vale, vale.
Se enfundo el abrigo, con el estruendo de fondo, y cogió otra galleta de la bandeja de Yasri antes de que Issa la condujera al vestíbulo. La puerta se cerró tras ellas, alejándolas de cualquier sonido.
Ni siquiera se tomó la molestia de preguntar a Issa quién estaba tras la puerta, ya que ella nunca revelaba los secretos de Brimstone. Sin embargo, con cierta pena, comentó:
—Estaba a punto de preguntarle a Brimstone si podría dormir en mi antigua cuna.
Issa se inclinó para besarle la mejilla y dijo:
—Mi dulce niña, sería estupendo. Podemos quedarnos aquí, como cuando eras pequeña.
Claro que sí. Cuando Santana no tenía edad suficiente para aventurarse sola por las calles del mundo, Issa la había escondido allí. En ocasiones, habían permanecido agazapadas durante horas en aquel espacio diminuto, e Issa la había distraído cantando, dibujando —de hecho, fue ella quien la inició en el dibujo— o coronándola con serpientes venenosas, mientras Brimstone se enfrentaba dentro a lo que fuera que merodeara tras la otra puerta.
—Puedes volver a entrar —continuó Issa—, pero después.
—No importa —suspiró Santana —. Ya me marcho.
Issa le apretó el brazo y musitó:
—Que tengas dulces sueños, cariño.
Santana encorvó los hombros y se internó en la fría ciudad. Mientras caminaba, los relojes de Praga comenzaron a disputarse las campanadas de medianoche, y aquel largo y aciago lunes terminó por fin.
9 LAS PUERTAS DEL DIABLO
De pie, al borde de una azotea de Riad, Brittany contemplaba una puerta en la calle que había bajo sus pies. Era tan normal como las demás, pero él sabía lo que ocultaba. Podía sentir su penetrante halo de magia como un dolor detrás de los ojos.
Se trataba de uno de los portales del diablo al mundo de los humanos.
Extendió sus enormes alas, visibles únicamente en su sombra, y descendió hasta la calle provocando una lluvia de chispas al posarse en el suelo. Un barrendero lo vio y cayó de rodillas, pero Brittany lo ignoró y se colocó frente a la puerta, agarrando con firmeza la empuñadura de su espada.
Deseaba profundamente desenvainarla y entrar como un vendaval en la tienda de Brimstone para acabar con todo de forma sangrienta; sin embargo, sabía que los portales estaban protegidos con magia y que no debía intentarlo, así que se concentró en su misión.
Extendió la mano y la colocó sobre la puerta. Se produjo un suave resplandor y olor a quemado, y cuando la retiró, su huella había quedado grabada en la madera.
Eso era todo, de momento.
Se volvió y se alejó entre la gente, que le abría paso apartándose contra las paredes.
Desde luego, no veían su aspecto real. Un hechizo ocultaba sus alas de fuego y podría haber pasado por un ser humano, aunque no lo estaba consiguiendo del todo. A los ojos de la gente era una mujer joven, alta y guapa —con una sobrecogedora belleza difícil de encontrar en la vida real— que deambulaba entre ellos con la elegancia de un predador, prestándoles tan poca atención como si fueran estatuas en un jardín de dioses. De su cintura colgaba una espada, y llevaba la camisa remangada, dejando al descubierto sus antebrazos bronceadas y musculosas. Sus manos tenían un aspecto curioso, surcadas por cicatrices blanquecinas y tatuajes de tinta negra —meras líneas repetidas en la parte superior de los dedos—.
Tenía el pelo rubio y casi blanco, con entradas que afilaban la línea de la frente. Su piel palida aparecía más oscura en los planos de la cara —los pómulos, la frente, el caballete de la nariz—, como si viviera empapada en una intensa luz color miel.
Su belleza resultaba intimidante, y parecía difícil imaginarla con una sonrisa en los labios. De hecho, Brittany no sonreía desde hacía muchos años, y no podía imaginar que volviera a hacerlo otra vez.
Pero todos estos detalles quedaban reducidos a meras impresiones fugaces. Lo que empujaba a la gente a detenerse a su paso eran sus ojos.
Eran de color azul, como los de un lobo siberiano , y al igual que los de ese animal aparecían perfilados en negro —el negro de sus espesas pestañas y el del kohl, que convertían sus iris dorados en haces de luz—. Eran puros y luminosos, cautivadores y de una belleza dolorosa; sin embargo, les faltaba algo. Tal vez la humanidad, esa capacidad de mostrar benevolencia a la que los hombres, sin ironía, han dado su nombre. Al doblar una esquina, una anciana se interpuso en su camino y Brittany lanzó toda la intensidad de su mirada sobre ella, arrancándole un grito ahogado.
Había fuego en sus ojos, y la mujer creyó que su cuerpo comenzaría a arder.
Jadeó y tropezó, y él extendió una mano para sujetarla. Notó calor y cuando pasó junto a ella, sus alas invisibles la rozaron. Surgieron chispas y la anciana quedó boquiabierta, paralizada por el pánico, mientras él se alejaba. Vio claramente cómo unas alas se desplegaban en su sombra al tiempo que él desaparecía, con una ráfaga de calor que le arrancó el pañuelo de la cabeza.
En un instante, Brittany había ascendido hasta el éter, sin percibir apenas las punzadas de los cristales de hielo que flotaban en el aire enrarecido.
Deshizo el hechizo que ocultaba sus alas, convirtiéndolas en sábanas de fuego que azotaban la oscuridad del cielo. Se desplazaba a gran velocidad, en dirección a otra ciudad humana donde encontrar una nueva puerta revestida con la magia del diablo, y después de esa, otra, hasta que todas mostraran la huella negra de su mano.
En otros rincones del mundo, Hazael y Liraz cumplían la misma tarea. Y una vez que todas las puertas estuvieran marcadas, sería el principio del fin.
Y comenzaría con fuego
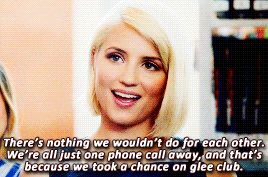
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
10 LA CHICA QUE VA DE ACÁ PARA ALLÁ
Santana conseguía normalmente mantener sus dos vidas en equilibrio. Por un lado, era una joven de diecisiete años que estudiaba arte en Praga; por otro, la chica de los recados de una criatura no humana que era lo más parecido que tenía a una familia. Se había dado cuenta de que, a grandes rasgos, disponía de tiempo suficiente a lo largo de la semana para ambas vidas. Si no todas las semanas, la mayoría.
Y esta se estaba convirtiendo en una semana complicada.
El martes, estaba todavía en clase cuando Kishmish se posó en el alféizar de la ventana y golpeó el cristal con el pico. La nota que portaba era más breve incluso que la del día anterior y decía únicamente: «Ven». Santana acudió a la tienda, aunque, de haber sabido el lugar al que Brimstone pensaba enviarla, no lo habría hecho.
El mercado de animales de Saigón era uno de los lugares que más detestaba en el mundo. Allí, todos los cachorros de gato, pastores alemanes, murciélagos, osos malayos y langures que se exponían en jaulas no se vendían como mascotas, sino como alimento. La madre de un carnicero, una vieja bruja, iba recopilando dientes en una urna funeraria, y Santana acudía a recogerlos cada ciertos meses, cerrando el trato con un amargo trago de vino de arroz que le formaba un nudo en el estómago.
El miércoles, al norte de Canadá. Dos cazadores athabasca y un asqueroso botín de dientes de lobo.
El jueves, a San Francisco, para encontrarse con una joven herpetóloga rubia y recoger un alijo de dientes de serpiente de cascabel, fruto de sus desacertadas investigaciones.
—Podrías ir tú misma a la tienda, ¿lo sabes? —comentó Santana irritada, ya que debía entregar un autorretrato al día siguiente y podría haber empleado aquellas horas en perfeccionarlo.
Existían varias razones por las que los traficantes no acudían a la tienda.
Algunos habían perdido ese privilegio por algún comportamiento inoportuno; otros no habían sido investigados aún; y muchos tenían simplemente miedo a los collares de serpiente, lo que en este caso no debería haber supuesto ningún problema, ya que esta científica en particular había optado por trabajar con ellas.
La herpetóloga se estremeció.
—Fui una vez y pensé que la mujer-serpiente iba a matarme.
Santana contuvo una sonrisa.
—Ya.
Lo entendía perfectamente. Issa odiaba a los asesinos de reptiles y, cuando este sentimiento la embargaba, animaba a sus serpientes a la semi estrangulación.
—Bueno, está bien —contó billetes de veinte hasta formar un buen fajo—. Pero recuerda que si fueras a la tienda, Brimstone te recompensaría con deseos mucho más valiosos que el dinero.
Muy a su pesar, Brimstone no confiaba tanto en ella como para que dispensara deseos en su nombre.
—Quizás la próxima vez.
—Como quieras — Santana se encogió de hombros y se despidió con un ligero movimiento de la mano. Regresó al portal y, al traspasarlo, descubrió la huella negra de una mano grabada sobre la superficie. Pensaba mencionárselo a Brimstone, pero estaba con un traficante y ella debía acabar sus tareas, así que se marchó.
Después de trabajar hasta bien entrada la noche en el autorretrato, el viernes se sentía agotada y deseosa de que Brimstone no la llamara de nuevo.
Normalmente no reclamaba su presencia más de dos veces a la semana, pero esta habían sido ya cuatro. Por la mañana, mientras dibujaba al viejo Wiktor ataviado únicamente con una boa de plumas —una visión a la que Rachel estuvo a punto de no sobrevivir—, no dejó de vigilar de reojo la ventana. Durante el taller de pintura de la tarde, continuó su temor a que Kishmish apareciera, pero no fue así, y después de las clases, esperó a Rachel bajo una cornisa para protegerse de la llovizna.
—Pero qué ven mis ojos —dijo su amiga—. Si es un Santana. Fíjense bien, amigos, porque las oportunidades de contemplar a esta esquiva criatura son cada vez más escasas.
Santana notó cierta frialdad en su voz.
—¿Un veneno? —sugirió expectante. Después de aquella semana tan accidentada, le apetecía ir al café, hundirse en un sofá, charlar, reír, dibujar, beber té y recuperar la normalidad perdida.
Rachel le regaló un arqueo de cejas.
—¿Ningún recado en el horizonte?
—Gracias a Dios, no. Vamos, me estoy quedando helada.
—No sé, Santana Hoy tal vez sea yo quien tiene una misión secreta.
Santana se mordió la parte interior de la mejilla, sin saber qué responder. Detestaba que Brimstone le ocultara tantos asuntos, y odiaba aún más tener que hacer lo mismo con Rachel. ¿Qué tipo de amistad se basaba en evasivas y mentiras? Según había ido creciendo, conservar los amigos se había convertido en algo casi imposible; la necesidad de engañar siempre se interponía en su camino. No obstante, había sido mucho peor cuando vivía en la tienda —¡era imposible invitar a un amigo a casa para jugar!—. Todas las mañanas, atravesaba el portal en dirección a Manhattan para acudir a la escuela y a sus clases de karate y aikido, y regresaba todas las tardes.
Se trataba de una puerta cerrada con tablas en un edificio abandonado del East Village. En quinto curso, su amiga Belinda la vio traspasar aquella puerta y llegó a la conclusión de que no tenía hogar. La noticia se extendió, los padres y los profesores intervinieron y Santana, incapaz de localizar a Esther, su abuela falsa, quedó inmediatamente bajo la custodia del Departamento de Asuntos Sociales. Fue enviada a una casa de acogida, de la que escapó la primera noche para no volver jamás. Después de aquel episodio: una nueva escuela en Hong Kong y mayor precaución para que nadie la viera atravesar el portal. Lo que significaba más mentiras y secretismo, y la imposibilidad de tener verdaderos amigos.
Ahora tenía edad suficiente para evitar que los servicios sociales husmearan en su vida; sin embargo, conservar las amistades seguía siendo como caminar sobre una cuerda floja. Rachel era la mejor amiga que jamás había tenido, y no quería perderla.
Santana suspiró.
—Siento lo que ha pasado esta semana. Ha sido una verdadera locura. Todo es culpa del trabajo…
—¿Trabajo? ¿Desde cuándo trabajas?
—Claro que trabajo. ¿De qué piensas que vivo, de agua de lluvia y fantasías?
Esperaba arrancar una sonrisa a su amiga, pero Rachel entrecerró los ojos con desconfianza.
—¿Cómo quieres que sepa de qué vives, Santana ¿Hace cuánto que somos amigas?, y nunca has mencionado ni trabajo, ni familia, ni nada…
—Bueno —contestó Santana ignorando la parte de la familia—, no se trata exactamente de un empleo. Solo hago recados para un tipo. Recojo paquetes, me reúno con gente.
—¿Como un traficante de droga?
—Vamos, Rachel te prometo que es cierto. Él es un… coleccionista, supongo.
—Claro. ¿Y qué colecciona?
—Cosas. Eso no tiene importancia.
—A mí me importa. Me interesa saberlo. Es solo que suena raro, Santana No estarás metida en ningún asunto turbio, ¿verdad?
Claro que no, pensó Santana, en absoluto. Respiró hondo y añadió:
—De verdad que no puedo contarte nada más. Es su negocio, no el mío.
—Está bien. Déjalo — Rachel giró sobre uno de sus tacones de plataforma y empezó a alejarse bajo la lluvia.
—Espera —gritó Santana.
Quería hablar de ello. Deseaba contarle todo a Rachel, quejarse de su horrible semana —los colmillos de elefante, el desagradable mercado de animales, cómo Brimstone le pagaba únicamente con estúpidos shings, y el escalofriante ruido tras la otra puerta de la tienda—. Podía plasmar todo aquello en su cuaderno de bocetos, lo que servía de ayuda, pero no era suficiente. Necesitaba hablar.
Por supuesto, no podía hacerlo.
—¿Me acompañas a La Cocina Envenenada, por favor? —suplicó con voz débil y cansada.
Rachel volvió la cabeza y contempló la expresión que Santana ponía a veces cuando pensaba que nadie la miraba. Transmitía tristeza, carencia, y lo peor de
todo es que parecía estar siempre allí, como si las demás expresiones de su rostro fueran simples máscaras que Santana empleaba para ocultarlo.
Rachel cedió.
—Vale. Está bien. Me muero por un goulash. ¿Lo coges? Me muero. Ja, ja.
La broma del goulash envenenado confirmó a Santana que la situación había vuelto a la normalidad. Al menos por ahora. Pero ¿qué sucedería la próxima vez?
Sin paraguas y acurrucadas la una contra la otra, caminaron deprisa bajo el aguacero.
—Tengo algo que contarte —dijo Rachel —. El zopenco ha estado merodeando por La Cocina. Me parece que está buscándote.
Santana refunfuñó.
—Fantástico.
Sam no había parado de llamarla y de enviarle mensajes de texto, pero ella le había ignorado por completo.
—Podríamos ir a otro sitio…
—De eso nada. No voy a permitir que ese pastel de roedor nos arrebate La Cocina. La Cocina es nuestra.
—¿Pastel de roedor? —repitió Rachel
Era el insulto favorito de Issa, y tenía sentido dentro del contexto alimentario de la mujer-serpiente, cuya dieta se basaba principalmente en pequeñas criaturas peludas. Santana afirmó:
—Sí. Pastel de roedor. Carne picada de ratón con pan rallado y salsa de tomate…
—Puaj. Basta.
—Me imagino que también se podrán utilizar hámsteres —añadió Santana —. O conejillos de Indias. ¿Sabías que en Perú asan los conejillos de Indias ensartados en ramas, como si fueran nubes de azúcar?
—Para —exclamó Rachel
—Mmm, bocadillo de conejillo de Indias…
—Cállate ya, antes de que vomite. Por favor.
Santana enmudeció, pero no por la súplica de Rachel sino por el aleteo familiar que captó con el rabillo del ojo. No, no, no, pensó para sus adentros. No volvió la cabeza, no lo haría. No, Kishmish, no esta noche.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Rachel al notar su repentino
silencio.
De nuevo aquel aleteo, esta vez en la luz de una farola dentro de su campo de visión. Se encontraba demasiado alejado para llamar la atención, pero sin duda se trataba de Kishmish.
Maldita sea.
—No pasa nada —respondió Santana, y siguió caminando con resolución hacia La Cocina Envenenada.
¿Qué debía hacer, golpearse la frente sin más y exclamar que acababa de acordarse de un recado urgente? Se preguntó qué diría Rachel si pudiera ver a la pequeña bestia que servía de emisario a Brimstone, tan extraño con sus alas de murciélago sobre el cuerpo emplumado. Aunque, conociendo a Rachel, probablemente querría recrearlo en versión marioneta.
—¿Cómo va el proyecto de la marioneta? —preguntó Santana tratando de actuar con normalidad.
Con el rostro radiante de alegría, Rachel empezó a contarle todos los detalles. Santana la escuchaba a medias, distraída por una mezcla de rebeldía y ansiedad. ¿Qué haría Brimstone si no acudía a su llamada? ¿Qué podía hacer, salir en su busca?
Estaba segura de que Kishmish continuaba detrás de ella, así que, al traspasar el arco que daba acceso al patio de La Cocina Envenenada, lo miró directamente, como diciendo: «Te he visto, pero no te acompaño». Él ladeó la cabeza, perplejo, y ella entró en el local dejándolo fuera.
El café estaba abarrotado, aunque, por suerte, sam no se encontraba a la vista. Sobre los ataúdes se agolpaban trabajadores locales, mochileros, expatriados con aspecto de artistas y estudiantes, y el ambiente estaba tan cargado de humo de tabaco que las estatuas romanas parecían surgir de entre la niebla, ataviadas con sus macabras máscaras antigás.
—Mierda —exclamó Santana con disgusto al ver que había tres mochileros desaliñados sentados en su mesa favorita—. La Peste está ocupada.
—No hay ni una sola mesa libre —añadió Zuzana—. Maldita Lonely Planet. Me gustaría retroceder en el tiempo y atracar a ese estúpido escritor de guías al fondo del callejón, para asegurarme de que nunca encontrara este lugar.
—Tú siempre tan violenta. Últimamente quieres atracar y electrocutar a todo el mundo.
—Así es —confirmó Rachel —. Te aseguro que cada día odio a más gente. Todo el mundo me irrita. Si ahora soy así, ¿qué pasará cuando sea mayor?
—Te convertirás en una viejecita malvada que dispara a los niños desde su balcón con una escopeta de aire comprimido.
—No. La escopeta de balines solo los encabronaría. Mejor una ballesta. O una bazuca.
—Qué bruta eres.
Rachel respondió con una reverencia y lanzó otra mirada frustrada al abarrotado café.
—Vaya mierda. ¿Quieres que vayamos a otro sitio?
Santana negó con la cabeza. Aún tenían el pelo empapado y no le apetecía aventurarse de nuevo bajo la lluvia. Solo quería disfrutar de su mesa favorita en su café favorito. Sus dedos juguetearon en el bolsillo de la chaqueta con los shings que había recibido por los recados de aquella semana.
—Tengo la sensación de que esos tíos están a punto de marcharse —aseguró señalando a los mochileros sentados en La Peste.
—No lo creo —respondió Rachel —. Tienen las cervezas enteras.
—Pues yo pienso que sí —uno de los shings desapareció de entre los dedos de Santana y, un segundo después, los mochileros se levantaron—. Te lo dije.
Imaginó el comentario de Brimstone.
Desalojar extranjeros de mesas de café: egoísta.
—Qué raro —fue el comentario de Rachel al deslizarse tras el enorme caballo para reclamar su mesa. Los mochileros se marcharon con aspecto desconcertado—. No estaban mal —afirmó Rachel
—¿De verdad? ¿Quieres que los llame?
—Ya sabes la respuesta —habían prometido no liarse con mochileros;
desaparecían como el viento, y eran todos iguales después de un rato, con su barba de varios días y la camisa arrugada—. Solo estaba emitiendo un diagnóstico. Además, parecían algo perdidos, como si fueran cachorritos.
Santana se sintió culpable. ¿Qué pretendía al desafiar a Brimstone, al gastar deseos en acciones mezquinas como empujar a unos jóvenes inocentes bajo la lluvia? Se dejó caer sobre el sofá. Le dolía la cabeza, tenía el pelo húmedo, estaba cansada y no podía dejar de preocuparse por la reacción del Traficante de Deseos. ¿Qué le diría?
Mientras comían su goulash, Santana no apartó la mirada de la puerta.
—¿Buscas a alguien? —preguntó Rachel.
—No. Es que…, es que me preocupa que aparezca Sam.
—Tranquila, si lo hace, podemos empujarle dentro de este ataúd y clavar la tapa.
—Suena bien.
Pidieron té y se lo sirvieron en un antiguo servicio de plata, con las palabras arsénico y estricnina grabadas en los platillos del azucarero y de la jarrita de la leche.
—Bueno —dijo Santana —. Mañana vas a ver al chico del violín en el teatro. ¿Tienes algún plan?
—No he pensado nada —respondió Rachel —, solo quiero saltarme esa parte y llegar al momento en que seamos novios. Sin mencionar la escena en la que él se da cuenta de que existo.
—Vamos, no puedo creer que quieras saltarte esa parte.
—Me encantaría.
—¿Perderte el momento de conocerle? ¿Las mariposas en el estómago, los vuelcos en el corazón, el rubor en la cara? La parte en la que se traspasa por primera vez el campo magnético del otro y parece como si surgieran líneas de energía invisibles entre ambos…
—¿Líneas de energía invisibles? —repitió Rachel —. ¿No te estarás convirtiendo en uno de esos bichos raros new age que llevan cristales encima e interpretan el aura de las personas?
—Sabes perfectamente a qué me refiero. La primera cita, cogerse de la mano, el
primer beso, los coqueteos y anhelos…
—Eres una romántica incorregible.
—No creas. Además iba a añadir que el principio es lo mejor, cuando todo es precioso, antes de descubrir inevitablemente que son todos unos gilipollas.
Rachel frunció el ceño.
—Es imposible que todos sean idiotas, ¿no crees?
—No lo sé. Tal vez no. Quizá solo los guapos.
—Él es guapo. Dios mío, espero que no sea un gilipollas. ¿Existe alguna posibilidad de que sea buena persona y no tenga pareja? Te lo estoy preguntando en serio. ¿Qué opciones hay?
—Muy pocas.
—Lo sé — Rachel se desplomó sobre el sofá con gesto teatral, como una marioneta abandonada.
—A Pavel le gustas —dijo Santana —. Y existen pruebas de que no es imbécil.
—Sí, bueno, Pavel es majo, pero no genera mariposas.
—Las mariposas en el estómago —suspiró Santana —. Claro. ¿Sabes lo que pienso? Que las mariposas están siempre ahí, en el estómago de todos, en todo momento…
—¿Como bacterias?
—No, no como bacterias, como mariposas. Y las de cada uno reaccionan con determinadas personas, a nivel químico, como feromonas, así cuando esas personas se acercan, tus mariposas empiezan a bailar. No pueden evitarlo, es una reacción química.
—Una reacción química. Y eso es romántico.
—Tienes razón. Estúpidas mariposas —inspirada por la idea, Santana sacó su cuaderno de bocetos y empezó a dibujar una representación cómica de unos intestinos y un estómago repletos de mariposas. Su nombre científico podría ser Papilio stomachus.
—Entonces, si todo es cuestión de química y tú no decides nada, ¿quiere decir que el zopenco todavía hace revolotear tus mariposas? —preguntó Rachel
Santana levantó la mirada.
—Claro que no. Lo que provoca es que mis mariposas vomiten.
Rachel acababa de tomar un sorbo de té y tuvo que taparse la boca rápidamente con la mano para evitar escupirlo, conteniendo la risa hasta que logró tragar.
—Qué asco. ¡Tienes el estómago lleno de vómito de mariposa!
Santana rió también y siguió dibujando.
—De hecho, creo que mi estómago está repleto de mariposas muertas. Sam las mató.
Junto al dibujo escribió: «Papilio stomachus: criaturas frágiles y vulnerables a las heladas y la traición».
—No importa —afirmó Rachel —. Tenían que ser bastante estúpidas para enamorarse de él. Crecerán otras nuevas, más sensatas. Mariposas inteligentes.
Santana adoraba a Rachel por su disposición a jugar con aquel tipo de tonterías hasta el infinito.
—Estupendo —levantó la taza de té para hacer un brindis—. Por una nueva generación de mariposas, esperemos que menos estúpidas que las anteriores.
Tal vez, en aquel mismo instante, estuvieran creciendo dentro de sus pequeños y regordetes capullos; o tal vez no. Le costaba imaginarse sintiendo de nuevo aquella mágica sensación de cosquilleo en la boca del estómago. Mejor no preocuparse de ello, pensó. No lo necesitaba, bueno, no quería necesitarlo. Anhelar el amor la hacía sentir como un gato que siempre se enrosca en los tobillos maullando acaríciame, acaríciame, mírame, quiéreme.
Preferiría ser el gato que observa todo con descaro desde lo alto de una pared, con expresión inescrutable. El gato que evita las caricias, que no las necesita. ¿Por qué no ser ese gato?
«¡¡¡Sé ese gato!!!», escribió en la esquina de la hoja, junto al dibujo de un minino tranquilo y distante.
Santana deseaba ser una persona íntegra, serena, que se encontrara cómoda en soledad. Pero ella no era así. Se sentía sola, y temía que aquel vacío interior pudiera expandirse y… la hiciera desaparecer. Ansiaba una presencia a su lado, en todo momento. Unos dedos que rozaran ligeramente su nuca y una voz que se
uniera a la suya en la oscuridad. Alguien que la esperara con un paraguas para acompañarla a casa bajo la lluvia, y sonriera abiertamente al verla llegar. Que bailara con ella en el balcón, cumpliera sus promesas y conociera sus secretos, que creara un pequeño universo allí donde se encontrara, solo con abrazos, susurros y confianza.
La puerta se abrió. Santana miró hacia el espejo y ahogó una maldición. Allí estaba de nuevo aquella sombra alada, deslizándose por detrás de algunos turistas. Santana se dirigió al aseo, donde recogió la nota que Kishmish le había llevado.
De nuevo, un mensaje escueto. Esta vez decía «Por favor»
Santana conseguía normalmente mantener sus dos vidas en equilibrio. Por un lado, era una joven de diecisiete años que estudiaba arte en Praga; por otro, la chica de los recados de una criatura no humana que era lo más parecido que tenía a una familia. Se había dado cuenta de que, a grandes rasgos, disponía de tiempo suficiente a lo largo de la semana para ambas vidas. Si no todas las semanas, la mayoría.
Y esta se estaba convirtiendo en una semana complicada.
El martes, estaba todavía en clase cuando Kishmish se posó en el alféizar de la ventana y golpeó el cristal con el pico. La nota que portaba era más breve incluso que la del día anterior y decía únicamente: «Ven». Santana acudió a la tienda, aunque, de haber sabido el lugar al que Brimstone pensaba enviarla, no lo habría hecho.
El mercado de animales de Saigón era uno de los lugares que más detestaba en el mundo. Allí, todos los cachorros de gato, pastores alemanes, murciélagos, osos malayos y langures que se exponían en jaulas no se vendían como mascotas, sino como alimento. La madre de un carnicero, una vieja bruja, iba recopilando dientes en una urna funeraria, y Santana acudía a recogerlos cada ciertos meses, cerrando el trato con un amargo trago de vino de arroz que le formaba un nudo en el estómago.
El miércoles, al norte de Canadá. Dos cazadores athabasca y un asqueroso botín de dientes de lobo.
El jueves, a San Francisco, para encontrarse con una joven herpetóloga rubia y recoger un alijo de dientes de serpiente de cascabel, fruto de sus desacertadas investigaciones.
—Podrías ir tú misma a la tienda, ¿lo sabes? —comentó Santana irritada, ya que debía entregar un autorretrato al día siguiente y podría haber empleado aquellas horas en perfeccionarlo.
Existían varias razones por las que los traficantes no acudían a la tienda.
Algunos habían perdido ese privilegio por algún comportamiento inoportuno; otros no habían sido investigados aún; y muchos tenían simplemente miedo a los collares de serpiente, lo que en este caso no debería haber supuesto ningún problema, ya que esta científica en particular había optado por trabajar con ellas.
La herpetóloga se estremeció.
—Fui una vez y pensé que la mujer-serpiente iba a matarme.
Santana contuvo una sonrisa.
—Ya.
Lo entendía perfectamente. Issa odiaba a los asesinos de reptiles y, cuando este sentimiento la embargaba, animaba a sus serpientes a la semi estrangulación.
—Bueno, está bien —contó billetes de veinte hasta formar un buen fajo—. Pero recuerda que si fueras a la tienda, Brimstone te recompensaría con deseos mucho más valiosos que el dinero.
Muy a su pesar, Brimstone no confiaba tanto en ella como para que dispensara deseos en su nombre.
—Quizás la próxima vez.
—Como quieras — Santana se encogió de hombros y se despidió con un ligero movimiento de la mano. Regresó al portal y, al traspasarlo, descubrió la huella negra de una mano grabada sobre la superficie. Pensaba mencionárselo a Brimstone, pero estaba con un traficante y ella debía acabar sus tareas, así que se marchó.
Después de trabajar hasta bien entrada la noche en el autorretrato, el viernes se sentía agotada y deseosa de que Brimstone no la llamara de nuevo.
Normalmente no reclamaba su presencia más de dos veces a la semana, pero esta habían sido ya cuatro. Por la mañana, mientras dibujaba al viejo Wiktor ataviado únicamente con una boa de plumas —una visión a la que Rachel estuvo a punto de no sobrevivir—, no dejó de vigilar de reojo la ventana. Durante el taller de pintura de la tarde, continuó su temor a que Kishmish apareciera, pero no fue así, y después de las clases, esperó a Rachel bajo una cornisa para protegerse de la llovizna.
—Pero qué ven mis ojos —dijo su amiga—. Si es un Santana. Fíjense bien, amigos, porque las oportunidades de contemplar a esta esquiva criatura son cada vez más escasas.
Santana notó cierta frialdad en su voz.
—¿Un veneno? —sugirió expectante. Después de aquella semana tan accidentada, le apetecía ir al café, hundirse en un sofá, charlar, reír, dibujar, beber té y recuperar la normalidad perdida.
Rachel le regaló un arqueo de cejas.
—¿Ningún recado en el horizonte?
—Gracias a Dios, no. Vamos, me estoy quedando helada.
—No sé, Santana Hoy tal vez sea yo quien tiene una misión secreta.
Santana se mordió la parte interior de la mejilla, sin saber qué responder. Detestaba que Brimstone le ocultara tantos asuntos, y odiaba aún más tener que hacer lo mismo con Rachel. ¿Qué tipo de amistad se basaba en evasivas y mentiras? Según había ido creciendo, conservar los amigos se había convertido en algo casi imposible; la necesidad de engañar siempre se interponía en su camino. No obstante, había sido mucho peor cuando vivía en la tienda —¡era imposible invitar a un amigo a casa para jugar!—. Todas las mañanas, atravesaba el portal en dirección a Manhattan para acudir a la escuela y a sus clases de karate y aikido, y regresaba todas las tardes.
Se trataba de una puerta cerrada con tablas en un edificio abandonado del East Village. En quinto curso, su amiga Belinda la vio traspasar aquella puerta y llegó a la conclusión de que no tenía hogar. La noticia se extendió, los padres y los profesores intervinieron y Santana, incapaz de localizar a Esther, su abuela falsa, quedó inmediatamente bajo la custodia del Departamento de Asuntos Sociales. Fue enviada a una casa de acogida, de la que escapó la primera noche para no volver jamás. Después de aquel episodio: una nueva escuela en Hong Kong y mayor precaución para que nadie la viera atravesar el portal. Lo que significaba más mentiras y secretismo, y la imposibilidad de tener verdaderos amigos.
Ahora tenía edad suficiente para evitar que los servicios sociales husmearan en su vida; sin embargo, conservar las amistades seguía siendo como caminar sobre una cuerda floja. Rachel era la mejor amiga que jamás había tenido, y no quería perderla.
Santana suspiró.
—Siento lo que ha pasado esta semana. Ha sido una verdadera locura. Todo es culpa del trabajo…
—¿Trabajo? ¿Desde cuándo trabajas?
—Claro que trabajo. ¿De qué piensas que vivo, de agua de lluvia y fantasías?
Esperaba arrancar una sonrisa a su amiga, pero Rachel entrecerró los ojos con desconfianza.
—¿Cómo quieres que sepa de qué vives, Santana ¿Hace cuánto que somos amigas?, y nunca has mencionado ni trabajo, ni familia, ni nada…
—Bueno —contestó Santana ignorando la parte de la familia—, no se trata exactamente de un empleo. Solo hago recados para un tipo. Recojo paquetes, me reúno con gente.
—¿Como un traficante de droga?
—Vamos, Rachel te prometo que es cierto. Él es un… coleccionista, supongo.
—Claro. ¿Y qué colecciona?
—Cosas. Eso no tiene importancia.
—A mí me importa. Me interesa saberlo. Es solo que suena raro, Santana No estarás metida en ningún asunto turbio, ¿verdad?
Claro que no, pensó Santana, en absoluto. Respiró hondo y añadió:
—De verdad que no puedo contarte nada más. Es su negocio, no el mío.
—Está bien. Déjalo — Rachel giró sobre uno de sus tacones de plataforma y empezó a alejarse bajo la lluvia.
—Espera —gritó Santana.
Quería hablar de ello. Deseaba contarle todo a Rachel, quejarse de su horrible semana —los colmillos de elefante, el desagradable mercado de animales, cómo Brimstone le pagaba únicamente con estúpidos shings, y el escalofriante ruido tras la otra puerta de la tienda—. Podía plasmar todo aquello en su cuaderno de bocetos, lo que servía de ayuda, pero no era suficiente. Necesitaba hablar.
Por supuesto, no podía hacerlo.
—¿Me acompañas a La Cocina Envenenada, por favor? —suplicó con voz débil y cansada.
Rachel volvió la cabeza y contempló la expresión que Santana ponía a veces cuando pensaba que nadie la miraba. Transmitía tristeza, carencia, y lo peor de
todo es que parecía estar siempre allí, como si las demás expresiones de su rostro fueran simples máscaras que Santana empleaba para ocultarlo.
Rachel cedió.
—Vale. Está bien. Me muero por un goulash. ¿Lo coges? Me muero. Ja, ja.
La broma del goulash envenenado confirmó a Santana que la situación había vuelto a la normalidad. Al menos por ahora. Pero ¿qué sucedería la próxima vez?
Sin paraguas y acurrucadas la una contra la otra, caminaron deprisa bajo el aguacero.
—Tengo algo que contarte —dijo Rachel —. El zopenco ha estado merodeando por La Cocina. Me parece que está buscándote.
Santana refunfuñó.
—Fantástico.
Sam no había parado de llamarla y de enviarle mensajes de texto, pero ella le había ignorado por completo.
—Podríamos ir a otro sitio…
—De eso nada. No voy a permitir que ese pastel de roedor nos arrebate La Cocina. La Cocina es nuestra.
—¿Pastel de roedor? —repitió Rachel
Era el insulto favorito de Issa, y tenía sentido dentro del contexto alimentario de la mujer-serpiente, cuya dieta se basaba principalmente en pequeñas criaturas peludas. Santana afirmó:
—Sí. Pastel de roedor. Carne picada de ratón con pan rallado y salsa de tomate…
—Puaj. Basta.
—Me imagino que también se podrán utilizar hámsteres —añadió Santana —. O conejillos de Indias. ¿Sabías que en Perú asan los conejillos de Indias ensartados en ramas, como si fueran nubes de azúcar?
—Para —exclamó Rachel
—Mmm, bocadillo de conejillo de Indias…
—Cállate ya, antes de que vomite. Por favor.
Santana enmudeció, pero no por la súplica de Rachel sino por el aleteo familiar que captó con el rabillo del ojo. No, no, no, pensó para sus adentros. No volvió la cabeza, no lo haría. No, Kishmish, no esta noche.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Rachel al notar su repentino
silencio.
De nuevo aquel aleteo, esta vez en la luz de una farola dentro de su campo de visión. Se encontraba demasiado alejado para llamar la atención, pero sin duda se trataba de Kishmish.
Maldita sea.
—No pasa nada —respondió Santana, y siguió caminando con resolución hacia La Cocina Envenenada.
¿Qué debía hacer, golpearse la frente sin más y exclamar que acababa de acordarse de un recado urgente? Se preguntó qué diría Rachel si pudiera ver a la pequeña bestia que servía de emisario a Brimstone, tan extraño con sus alas de murciélago sobre el cuerpo emplumado. Aunque, conociendo a Rachel, probablemente querría recrearlo en versión marioneta.
—¿Cómo va el proyecto de la marioneta? —preguntó Santana tratando de actuar con normalidad.
Con el rostro radiante de alegría, Rachel empezó a contarle todos los detalles. Santana la escuchaba a medias, distraída por una mezcla de rebeldía y ansiedad. ¿Qué haría Brimstone si no acudía a su llamada? ¿Qué podía hacer, salir en su busca?
Estaba segura de que Kishmish continuaba detrás de ella, así que, al traspasar el arco que daba acceso al patio de La Cocina Envenenada, lo miró directamente, como diciendo: «Te he visto, pero no te acompaño». Él ladeó la cabeza, perplejo, y ella entró en el local dejándolo fuera.
El café estaba abarrotado, aunque, por suerte, sam no se encontraba a la vista. Sobre los ataúdes se agolpaban trabajadores locales, mochileros, expatriados con aspecto de artistas y estudiantes, y el ambiente estaba tan cargado de humo de tabaco que las estatuas romanas parecían surgir de entre la niebla, ataviadas con sus macabras máscaras antigás.
—Mierda —exclamó Santana con disgusto al ver que había tres mochileros desaliñados sentados en su mesa favorita—. La Peste está ocupada.
—No hay ni una sola mesa libre —añadió Zuzana—. Maldita Lonely Planet. Me gustaría retroceder en el tiempo y atracar a ese estúpido escritor de guías al fondo del callejón, para asegurarme de que nunca encontrara este lugar.
—Tú siempre tan violenta. Últimamente quieres atracar y electrocutar a todo el mundo.
—Así es —confirmó Rachel —. Te aseguro que cada día odio a más gente. Todo el mundo me irrita. Si ahora soy así, ¿qué pasará cuando sea mayor?
—Te convertirás en una viejecita malvada que dispara a los niños desde su balcón con una escopeta de aire comprimido.
—No. La escopeta de balines solo los encabronaría. Mejor una ballesta. O una bazuca.
—Qué bruta eres.
Rachel respondió con una reverencia y lanzó otra mirada frustrada al abarrotado café.
—Vaya mierda. ¿Quieres que vayamos a otro sitio?
Santana negó con la cabeza. Aún tenían el pelo empapado y no le apetecía aventurarse de nuevo bajo la lluvia. Solo quería disfrutar de su mesa favorita en su café favorito. Sus dedos juguetearon en el bolsillo de la chaqueta con los shings que había recibido por los recados de aquella semana.
—Tengo la sensación de que esos tíos están a punto de marcharse —aseguró señalando a los mochileros sentados en La Peste.
—No lo creo —respondió Rachel —. Tienen las cervezas enteras.
—Pues yo pienso que sí —uno de los shings desapareció de entre los dedos de Santana y, un segundo después, los mochileros se levantaron—. Te lo dije.
Imaginó el comentario de Brimstone.
Desalojar extranjeros de mesas de café: egoísta.
—Qué raro —fue el comentario de Rachel al deslizarse tras el enorme caballo para reclamar su mesa. Los mochileros se marcharon con aspecto desconcertado—. No estaban mal —afirmó Rachel
—¿De verdad? ¿Quieres que los llame?
—Ya sabes la respuesta —habían prometido no liarse con mochileros;
desaparecían como el viento, y eran todos iguales después de un rato, con su barba de varios días y la camisa arrugada—. Solo estaba emitiendo un diagnóstico. Además, parecían algo perdidos, como si fueran cachorritos.
Santana se sintió culpable. ¿Qué pretendía al desafiar a Brimstone, al gastar deseos en acciones mezquinas como empujar a unos jóvenes inocentes bajo la lluvia? Se dejó caer sobre el sofá. Le dolía la cabeza, tenía el pelo húmedo, estaba cansada y no podía dejar de preocuparse por la reacción del Traficante de Deseos. ¿Qué le diría?
Mientras comían su goulash, Santana no apartó la mirada de la puerta.
—¿Buscas a alguien? —preguntó Rachel.
—No. Es que…, es que me preocupa que aparezca Sam.
—Tranquila, si lo hace, podemos empujarle dentro de este ataúd y clavar la tapa.
—Suena bien.
Pidieron té y se lo sirvieron en un antiguo servicio de plata, con las palabras arsénico y estricnina grabadas en los platillos del azucarero y de la jarrita de la leche.
—Bueno —dijo Santana —. Mañana vas a ver al chico del violín en el teatro. ¿Tienes algún plan?
—No he pensado nada —respondió Rachel —, solo quiero saltarme esa parte y llegar al momento en que seamos novios. Sin mencionar la escena en la que él se da cuenta de que existo.
—Vamos, no puedo creer que quieras saltarte esa parte.
—Me encantaría.
—¿Perderte el momento de conocerle? ¿Las mariposas en el estómago, los vuelcos en el corazón, el rubor en la cara? La parte en la que se traspasa por primera vez el campo magnético del otro y parece como si surgieran líneas de energía invisibles entre ambos…
—¿Líneas de energía invisibles? —repitió Rachel —. ¿No te estarás convirtiendo en uno de esos bichos raros new age que llevan cristales encima e interpretan el aura de las personas?
—Sabes perfectamente a qué me refiero. La primera cita, cogerse de la mano, el
primer beso, los coqueteos y anhelos…
—Eres una romántica incorregible.
—No creas. Además iba a añadir que el principio es lo mejor, cuando todo es precioso, antes de descubrir inevitablemente que son todos unos gilipollas.
Rachel frunció el ceño.
—Es imposible que todos sean idiotas, ¿no crees?
—No lo sé. Tal vez no. Quizá solo los guapos.
—Él es guapo. Dios mío, espero que no sea un gilipollas. ¿Existe alguna posibilidad de que sea buena persona y no tenga pareja? Te lo estoy preguntando en serio. ¿Qué opciones hay?
—Muy pocas.
—Lo sé — Rachel se desplomó sobre el sofá con gesto teatral, como una marioneta abandonada.
—A Pavel le gustas —dijo Santana —. Y existen pruebas de que no es imbécil.
—Sí, bueno, Pavel es majo, pero no genera mariposas.
—Las mariposas en el estómago —suspiró Santana —. Claro. ¿Sabes lo que pienso? Que las mariposas están siempre ahí, en el estómago de todos, en todo momento…
—¿Como bacterias?
—No, no como bacterias, como mariposas. Y las de cada uno reaccionan con determinadas personas, a nivel químico, como feromonas, así cuando esas personas se acercan, tus mariposas empiezan a bailar. No pueden evitarlo, es una reacción química.
—Una reacción química. Y eso es romántico.
—Tienes razón. Estúpidas mariposas —inspirada por la idea, Santana sacó su cuaderno de bocetos y empezó a dibujar una representación cómica de unos intestinos y un estómago repletos de mariposas. Su nombre científico podría ser Papilio stomachus.
—Entonces, si todo es cuestión de química y tú no decides nada, ¿quiere decir que el zopenco todavía hace revolotear tus mariposas? —preguntó Rachel
Santana levantó la mirada.
—Claro que no. Lo que provoca es que mis mariposas vomiten.
Rachel acababa de tomar un sorbo de té y tuvo que taparse la boca rápidamente con la mano para evitar escupirlo, conteniendo la risa hasta que logró tragar.
—Qué asco. ¡Tienes el estómago lleno de vómito de mariposa!
Santana rió también y siguió dibujando.
—De hecho, creo que mi estómago está repleto de mariposas muertas. Sam las mató.
Junto al dibujo escribió: «Papilio stomachus: criaturas frágiles y vulnerables a las heladas y la traición».
—No importa —afirmó Rachel —. Tenían que ser bastante estúpidas para enamorarse de él. Crecerán otras nuevas, más sensatas. Mariposas inteligentes.
Santana adoraba a Rachel por su disposición a jugar con aquel tipo de tonterías hasta el infinito.
—Estupendo —levantó la taza de té para hacer un brindis—. Por una nueva generación de mariposas, esperemos que menos estúpidas que las anteriores.
Tal vez, en aquel mismo instante, estuvieran creciendo dentro de sus pequeños y regordetes capullos; o tal vez no. Le costaba imaginarse sintiendo de nuevo aquella mágica sensación de cosquilleo en la boca del estómago. Mejor no preocuparse de ello, pensó. No lo necesitaba, bueno, no quería necesitarlo. Anhelar el amor la hacía sentir como un gato que siempre se enrosca en los tobillos maullando acaríciame, acaríciame, mírame, quiéreme.
Preferiría ser el gato que observa todo con descaro desde lo alto de una pared, con expresión inescrutable. El gato que evita las caricias, que no las necesita. ¿Por qué no ser ese gato?
«¡¡¡Sé ese gato!!!», escribió en la esquina de la hoja, junto al dibujo de un minino tranquilo y distante.
Santana deseaba ser una persona íntegra, serena, que se encontrara cómoda en soledad. Pero ella no era así. Se sentía sola, y temía que aquel vacío interior pudiera expandirse y… la hiciera desaparecer. Ansiaba una presencia a su lado, en todo momento. Unos dedos que rozaran ligeramente su nuca y una voz que se
uniera a la suya en la oscuridad. Alguien que la esperara con un paraguas para acompañarla a casa bajo la lluvia, y sonriera abiertamente al verla llegar. Que bailara con ella en el balcón, cumpliera sus promesas y conociera sus secretos, que creara un pequeño universo allí donde se encontrara, solo con abrazos, susurros y confianza.
La puerta se abrió. Santana miró hacia el espejo y ahogó una maldición. Allí estaba de nuevo aquella sombra alada, deslizándose por detrás de algunos turistas. Santana se dirigió al aseo, donde recogió la nota que Kishmish le había llevado.
De nuevo, un mensaje escueto. Esta vez decía «Por favor»
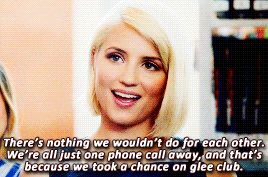
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
WOw, estos caps estuvieron geniales!!  Este ultimo mensaje me quede sorprendida totalmente
Este ultimo mensaje me quede sorprendida totalmente  y wow!! al fin apareció Britt!!
y wow!! al fin apareció Britt!!
Será que está cerca que se conozcan??Excelente historia!! Saludos!
Ah! y actualiza pronto!!
 Muero por saber que pasará ahora!
Muero por saber que pasará ahora!
 Este ultimo mensaje me quede sorprendida totalmente
Este ultimo mensaje me quede sorprendida totalmente  y wow!! al fin apareció Britt!!
y wow!! al fin apareció Britt!!Será que está cerca que se conozcan??Excelente historia!! Saludos!
Ah! y actualiza pronto!!

 Muero por saber que pasará ahora!
Muero por saber que pasará ahora!
Dolomiti- 
-
 Mensajes : 1406
Mensajes : 1406
Fecha de inscripción : 05/12/2013

 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Holaaaaaaa gracias por leer y por comentar dudas o algo me dicen
11 POR FAVOR
¿Por favor? Brimstone nunca utilizaba esa expresión. Santana cruzó la ciudad a toda prisa, con más inquietud que si el mensaje hubiera dicho algo amenazador, como: «Ahora, o verás».
Issa abrió la puerta, inusualmente silenciosa.
—¿Qué sucede, Issa? ¿Me he metido en un lío?
—Calla. Solo entra y trata de no reprenderlo hoy.
—¿Reprenderlo? — Santana parpadeó. Pensaba que si alguien estaba en peligro de recibir una reprimenda, era ella.
—A veces te muestras muy dura con él, como si no resultara ya suficientemente difícil.
—¿Qué es suficientemente difícil?
—Su vida. Su trabajo. Dedica todo su tiempo a trabajar. Es una actividad incesante, que no le aporta ninguna alegría, y en ocasiones tú la dificultas aún más con tu actitud.
—¿Mi actitud? — Santana estaba sorprendida—. ¿He llegado en medio de alguna conversación, Issa? Porque no tengo ni idea de lo que estás hablando…
—He dicho que te calles. Solo estoy pidiendo que intentes ser amable, como cuando eras pequeña. Fuiste una gran alegría para todos nosotros, Santana Sé que llevar este tipo de vida no es fácil para ti, pero trata de recordar, en todo momento, que no eres la única con problemas.
Dicho esto, la puerta interior se abrió, y Santana traspasó el umbral. Se sentía confundida, a la defensiva, pero al ver a Brimstone, lo olvidó todo.
Estaba reclinado sobre el escritorio, con una mano sujetando su enorme cabeza y la otra sosteniendo el hueso de la suerte que colgaba de su cuello. Kishmish brincaba nervioso entre los cuernos de su dueño, emitiendo chillidos de preocupación.
—¿Estás… estás bien? —balbuceó Santana
Resultaba extraño pronunciar aquellas palabras, y se dio cuenta de que nunca le había preguntado aquello, a pesar de todos los interrogantes con los que lo había acosado a lo largo de su vida. Tampoco había encontrado razón para hacerlo; él apenas insinuaba cualquier emoción, y mucho menos debilidad o fatiga.
Brimstone levantó la cabeza, soltó el hueso de la suerte y dijo simplemente:
—Has venido.
Parecía sorprendido y aliviado, lo que provocó en Santana cierto sentimiento de culpa.
—Bueno, por favor es la palabra mágica —dijo tratando de ser amable.
—Pensé que tal vez te habíamos perdido.
—¿Perderme? ¿Te refieres a que creíste que había muerto?
—No, Santana Supuse que habías recuperado tu libertad.
—Mi… —balbuceó con voz apagada. Recuperar su libertad—. ¿Qué demonios significa eso?
—Siempre he imaginado que algún día tus pasos seguirán su propio camino y te alejarán de nosotros. Como debería ser. Pero me alegro de que ese día no haya llegado aún.
Santana se levantó, con los ojos clavados en Brimstone.
—¿De verdad? Me salto una misión y piensas que ya está, que me he largado para siempre. Por Dios. ¿Qué crees, que voy a desaparecer así, sin más?
—Dejarte marchar, Santana, sería como abrir la ventana a una mariposa. Nunca esperas que vuelva.
—Yo no soy una puta mariposa.
—No. Eres un ser humano, y tu lugar está en el mundo de los humanos. Tu infancia casi ha terminado…
—Y… ¿qué? ¿Ya no me necesitas?
—Al contrario. Ahora te necesito más que nunca. Como he dicho antes, me alegro de que hoy no sea el día en que vayas a abandonarnos.
Todo aquello era nuevo para Santana: que llegaría un día en que dejaría a su familia quimérica, e incluso que poseyera la libertad para hacerlo si así lo deseaba.
Pero no quería abandonarlos. Bueno, tal vez deseaba evitar algunos de los trabajitos más repulsivos, pero eso no significaba que se sintiera como una mariposa que golpea un cristal, tratando de salir y escapar. No sabía qué decir.
Brimstone deslizó un monedero sobre el escritorio, acercándoselo.
El recado. Casi había olvidado por qué se encontraba allí. Enfadada, agarró el monedero y lo abrió. Dírhams, entonces debía acudir a Marruecos. Frunció el ceño.
—¿Izîl? —preguntó, y Brimstone asintió con la cabeza.
—Pero todavía no toca — Santana se reunía con un ladrón de tumbas en Marrakech el último domingo de cada mes, pero aún era viernes, y faltaba una semana para la cita fijada.
—Sí toca —afirmó Brimstone, y señaló un gran tarro de boticario colocado en una estantería detrás de él. Santana lo conocía bien. Normalmente estaba lleno de dientes humanos, pero en aquel momento se encontraba casi vacío.
—Vaya —paseó la mirada por la estantería y descubrió sorprendida que el contenido de otros muchos tarros también había disminuido. No recordaba ninguna época en la que la reserva de dientes hubiera sido tan escasa—. Estás derrochando dientes. ¿Tienes algún asunto entre manos?
Era una pregunta estúpida. Como si supiera lo que implicaba que Brimstone estuviera utilizando más dientes, cuando ni siquiera sabía para qué los empleaba.
—Ve a comprobar qué tiene Izîl —dijo Brimstone—. Preferiría no enviarte a otro lugar en busca de dientes humanos, si puedo evitarlo.
—Sí, yo también.
Santana rozó con los dedos las cicatrices de bala de su vientre y recordó San Petersburgo. A pesar de la enorme abundancia de dientes humanos que había en el mundo, conseguirlos podía resultar… interesante.
Jamás olvidaría la imagen de aquellas muchachas en la bodega de un carguero, aún vivas y con las bocas ensangrentadas, a la espera de nuevas torturas.
Tal vez lograran escapar. Cada vez que volvían a su memoria, Santana añadía a la imagen un final inventado, igual que Issa le había enseñado a hacer con las pesadillas para recuperar el sueño. La única manera de soportar aquel recuerdo era pensar que les había concedido tiempo suficiente para escapar de sus captores, y quizá fuera así. Al menos lo había intentado.
Qué sensación más extraña le provocó recibir aquel disparo. Con qué tranquilidad había reaccionado, y con qué rapidez había desenfundado el cuchillo que llevaba oculto y lo había clavado.
Una y otra vez. Una y otra vez.
Durante años se había entrenado para luchar, pero jamás había necesitado proteger su vida. Sin embargo, en un instante, había descubierto que sabía perfectamente cómo hacerlo.
—Prueba en Jemaâ-el-Fna —añadió Brimstone—. Kishmish divisó allí a Izîl, aunque fue hace horas, cuando te convoqué por primera vez. Con suerte, puede que siga en ese lugar.
Una vez pronunciadas aquellas palabras, se inclinó de nuevo sobre la bandeja repleta de dientes de mono, lo que aparentemente indicaba a Santana que podía marcharse. Volvía a ser el viejo Brimstone, de lo cual se alegró. Ese nuevo ser que decía por favor y hablaba de ella como de una mariposa resultaba perturbador.
—Lo encontraré —afirmó Santana —. Y no tardaré en regresar con los bolsillos repletos de dientes humanos. Claro que sí. Apostaría lo que fuera a que nadie en el mundo ha dicho hoy estas mismas palabras.
El Traficante de Deseos guardó silencio y Santana titubeó en el vestíbulo.
—Brimstone —dijo volviéndose hacia él—. Quiero que sepas que nunca te abandonaré… sin más.
Cuando levantó la cabeza, sus ojos de reptil aparecieron nublados por el agotamiento.
—Es imposible saber lo que uno hará —dijo agarrando de nuevo el hueso de la suerte—. No te tomo la palabra.
Issa cerró la puerta y Santana se internó en Marruecos. Sin embargo, no podía olvidar la imagen de Brimstone de aquel modo, ni la inquietante sensación de que algo terrible estaba sucediendo.
12 ALGO TOTALMENTE DISTINTO
Brittany la vio salir. Estaba aproximándose a la puerta y, unos pasos antes de llegar a ella, esta se abrió, liberando un acre torrente de magia que le provocó dentera. En el portal apareció una muchacha con el pelo de un inverosímil color negrolázuli. Ensimismada en sus pensamientos, no notó su presencia cuando pasó junto a élla apresuradamente.
Brittany permaneció en silencio, pero contempló cómo se alejaba hasta que la curva del callejón le robó la imagen de aquella chica y su ondulante cabellera azul. Sacudió la cabeza, se volvió hacia la puerta y colocó la mano sobre ella.
El siseo de la madera al quemarse, su mano delineada en humo, y misión cumplida: aquella era la última puerta que debía marcar. En otros puntos del planeta, Hazael y Liraz estarían finalizando también su trabajo, y regresando hacia Samarkanda.
Brittany se disponía a alzar el vuelo e iniciar el último tramo de su viaje para reunirse con los otros antes de volver a casa, pero sintió un pálpito en el corazón, y después otro, y permaneció inmóvil, con los pies en la tierra y la mirada fija en el lugar por el que había desaparecido la chica.
Sin pensarlo, se encontró siguiendo sus pasos.
Cuando vislumbró a lo lejos el resplandor de su pelo, se preguntó cómo una muchacha como aquella podía tener relación alguna con las quimeras. A juzgar por lo que había visto, todos los traficantes de Brimstone eran repugnantes brutos con los ojos muertos y peste a matadero.
Pero ¿ella? Ella poseía una belleza deslumbrante, ágil y vital, aunque seguramente no fuera aquello lo que lo había intrigado. Todos sus semejantes eran hermosos, hasta tal punto que, para ellos, la belleza casi había perdido su significado. Entonces, ¿qué le había empujado a seguirla, cuando debería estar surcando el cielo? Habría sido incapaz de decirlo. Parecía como si un susurro le animara a continuar hacia delante.
La medina de Marrakech era un verdadero laberinto, alrededor de trescientos callejones sin salida entrelazados como un montón de serpientes en un cajón, pero la chica parecía saber perfectamente hacia dónde se dirigía. Se detuvo un instante para deslizar un dedo sobre la trama de un tejido, y Brittany aminoró el paso y se 70
desvió un poco hacia un lado para contemplarla mejor.
Su rostro, bronceado y hermoso, dejó traslucir cierta nostalgia —una especie de carencia—, pero tan pronto como el vendedor le dirigió la palabra, se iluminó con una sonrisa. Respondió con soltura, empleando un árabe sonoro, gutural y con un tono parecido a un ronroneo. Hizo reír al hombre, y ambos intercambiaron bromas.
Brittany la observaba con la mirada fija como un halcón.
Hasta hacía unos días, los humanos habían sido para él poco más que leyenda, y ahora se encontraba en su mundo. Era como saltar dentro de un libro —un libro vivo, lleno de colores, fragancias, inmundicia y caos—, y la muchacha del pelo negroazul deambulaba por sus páginas como un hada a través de un relato. La luz la trataba de manera distinta que al resto, y el aire parecía detenerse a su alrededor, como un aliento contenido. Como si aquel lugar fuera un cuento dedicado a ella.
¿Quién era?
No lo sabía, pero la intuición le susurró que fuera quien fuese, no se trataba de otra parca callejera de Brimstone. Estaba seguro de que era algo totalmente distinto.
Sin perderla de vista, merodeó tras ella mientras seguía su camino por la medina.
11 POR FAVOR
¿Por favor? Brimstone nunca utilizaba esa expresión. Santana cruzó la ciudad a toda prisa, con más inquietud que si el mensaje hubiera dicho algo amenazador, como: «Ahora, o verás».
Issa abrió la puerta, inusualmente silenciosa.
—¿Qué sucede, Issa? ¿Me he metido en un lío?
—Calla. Solo entra y trata de no reprenderlo hoy.
—¿Reprenderlo? — Santana parpadeó. Pensaba que si alguien estaba en peligro de recibir una reprimenda, era ella.
—A veces te muestras muy dura con él, como si no resultara ya suficientemente difícil.
—¿Qué es suficientemente difícil?
—Su vida. Su trabajo. Dedica todo su tiempo a trabajar. Es una actividad incesante, que no le aporta ninguna alegría, y en ocasiones tú la dificultas aún más con tu actitud.
—¿Mi actitud? — Santana estaba sorprendida—. ¿He llegado en medio de alguna conversación, Issa? Porque no tengo ni idea de lo que estás hablando…
—He dicho que te calles. Solo estoy pidiendo que intentes ser amable, como cuando eras pequeña. Fuiste una gran alegría para todos nosotros, Santana Sé que llevar este tipo de vida no es fácil para ti, pero trata de recordar, en todo momento, que no eres la única con problemas.
Dicho esto, la puerta interior se abrió, y Santana traspasó el umbral. Se sentía confundida, a la defensiva, pero al ver a Brimstone, lo olvidó todo.
Estaba reclinado sobre el escritorio, con una mano sujetando su enorme cabeza y la otra sosteniendo el hueso de la suerte que colgaba de su cuello. Kishmish brincaba nervioso entre los cuernos de su dueño, emitiendo chillidos de preocupación.
—¿Estás… estás bien? —balbuceó Santana
Resultaba extraño pronunciar aquellas palabras, y se dio cuenta de que nunca le había preguntado aquello, a pesar de todos los interrogantes con los que lo había acosado a lo largo de su vida. Tampoco había encontrado razón para hacerlo; él apenas insinuaba cualquier emoción, y mucho menos debilidad o fatiga.
Brimstone levantó la cabeza, soltó el hueso de la suerte y dijo simplemente:
—Has venido.
Parecía sorprendido y aliviado, lo que provocó en Santana cierto sentimiento de culpa.
—Bueno, por favor es la palabra mágica —dijo tratando de ser amable.
—Pensé que tal vez te habíamos perdido.
—¿Perderme? ¿Te refieres a que creíste que había muerto?
—No, Santana Supuse que habías recuperado tu libertad.
—Mi… —balbuceó con voz apagada. Recuperar su libertad—. ¿Qué demonios significa eso?
—Siempre he imaginado que algún día tus pasos seguirán su propio camino y te alejarán de nosotros. Como debería ser. Pero me alegro de que ese día no haya llegado aún.
Santana se levantó, con los ojos clavados en Brimstone.
—¿De verdad? Me salto una misión y piensas que ya está, que me he largado para siempre. Por Dios. ¿Qué crees, que voy a desaparecer así, sin más?
—Dejarte marchar, Santana, sería como abrir la ventana a una mariposa. Nunca esperas que vuelva.
—Yo no soy una puta mariposa.
—No. Eres un ser humano, y tu lugar está en el mundo de los humanos. Tu infancia casi ha terminado…
—Y… ¿qué? ¿Ya no me necesitas?
—Al contrario. Ahora te necesito más que nunca. Como he dicho antes, me alegro de que hoy no sea el día en que vayas a abandonarnos.
Todo aquello era nuevo para Santana: que llegaría un día en que dejaría a su familia quimérica, e incluso que poseyera la libertad para hacerlo si así lo deseaba.
Pero no quería abandonarlos. Bueno, tal vez deseaba evitar algunos de los trabajitos más repulsivos, pero eso no significaba que se sintiera como una mariposa que golpea un cristal, tratando de salir y escapar. No sabía qué decir.
Brimstone deslizó un monedero sobre el escritorio, acercándoselo.
El recado. Casi había olvidado por qué se encontraba allí. Enfadada, agarró el monedero y lo abrió. Dírhams, entonces debía acudir a Marruecos. Frunció el ceño.
—¿Izîl? —preguntó, y Brimstone asintió con la cabeza.
—Pero todavía no toca — Santana se reunía con un ladrón de tumbas en Marrakech el último domingo de cada mes, pero aún era viernes, y faltaba una semana para la cita fijada.
—Sí toca —afirmó Brimstone, y señaló un gran tarro de boticario colocado en una estantería detrás de él. Santana lo conocía bien. Normalmente estaba lleno de dientes humanos, pero en aquel momento se encontraba casi vacío.
—Vaya —paseó la mirada por la estantería y descubrió sorprendida que el contenido de otros muchos tarros también había disminuido. No recordaba ninguna época en la que la reserva de dientes hubiera sido tan escasa—. Estás derrochando dientes. ¿Tienes algún asunto entre manos?
Era una pregunta estúpida. Como si supiera lo que implicaba que Brimstone estuviera utilizando más dientes, cuando ni siquiera sabía para qué los empleaba.
—Ve a comprobar qué tiene Izîl —dijo Brimstone—. Preferiría no enviarte a otro lugar en busca de dientes humanos, si puedo evitarlo.
—Sí, yo también.
Santana rozó con los dedos las cicatrices de bala de su vientre y recordó San Petersburgo. A pesar de la enorme abundancia de dientes humanos que había en el mundo, conseguirlos podía resultar… interesante.
Jamás olvidaría la imagen de aquellas muchachas en la bodega de un carguero, aún vivas y con las bocas ensangrentadas, a la espera de nuevas torturas.
Tal vez lograran escapar. Cada vez que volvían a su memoria, Santana añadía a la imagen un final inventado, igual que Issa le había enseñado a hacer con las pesadillas para recuperar el sueño. La única manera de soportar aquel recuerdo era pensar que les había concedido tiempo suficiente para escapar de sus captores, y quizá fuera así. Al menos lo había intentado.
Qué sensación más extraña le provocó recibir aquel disparo. Con qué tranquilidad había reaccionado, y con qué rapidez había desenfundado el cuchillo que llevaba oculto y lo había clavado.
Una y otra vez. Una y otra vez.
Durante años se había entrenado para luchar, pero jamás había necesitado proteger su vida. Sin embargo, en un instante, había descubierto que sabía perfectamente cómo hacerlo.
—Prueba en Jemaâ-el-Fna —añadió Brimstone—. Kishmish divisó allí a Izîl, aunque fue hace horas, cuando te convoqué por primera vez. Con suerte, puede que siga en ese lugar.
Una vez pronunciadas aquellas palabras, se inclinó de nuevo sobre la bandeja repleta de dientes de mono, lo que aparentemente indicaba a Santana que podía marcharse. Volvía a ser el viejo Brimstone, de lo cual se alegró. Ese nuevo ser que decía por favor y hablaba de ella como de una mariposa resultaba perturbador.
—Lo encontraré —afirmó Santana —. Y no tardaré en regresar con los bolsillos repletos de dientes humanos. Claro que sí. Apostaría lo que fuera a que nadie en el mundo ha dicho hoy estas mismas palabras.
El Traficante de Deseos guardó silencio y Santana titubeó en el vestíbulo.
—Brimstone —dijo volviéndose hacia él—. Quiero que sepas que nunca te abandonaré… sin más.
Cuando levantó la cabeza, sus ojos de reptil aparecieron nublados por el agotamiento.
—Es imposible saber lo que uno hará —dijo agarrando de nuevo el hueso de la suerte—. No te tomo la palabra.
Issa cerró la puerta y Santana se internó en Marruecos. Sin embargo, no podía olvidar la imagen de Brimstone de aquel modo, ni la inquietante sensación de que algo terrible estaba sucediendo.
12 ALGO TOTALMENTE DISTINTO
Brittany la vio salir. Estaba aproximándose a la puerta y, unos pasos antes de llegar a ella, esta se abrió, liberando un acre torrente de magia que le provocó dentera. En el portal apareció una muchacha con el pelo de un inverosímil color negrolázuli. Ensimismada en sus pensamientos, no notó su presencia cuando pasó junto a élla apresuradamente.
Brittany permaneció en silencio, pero contempló cómo se alejaba hasta que la curva del callejón le robó la imagen de aquella chica y su ondulante cabellera azul. Sacudió la cabeza, se volvió hacia la puerta y colocó la mano sobre ella.
El siseo de la madera al quemarse, su mano delineada en humo, y misión cumplida: aquella era la última puerta que debía marcar. En otros puntos del planeta, Hazael y Liraz estarían finalizando también su trabajo, y regresando hacia Samarkanda.
Brittany se disponía a alzar el vuelo e iniciar el último tramo de su viaje para reunirse con los otros antes de volver a casa, pero sintió un pálpito en el corazón, y después otro, y permaneció inmóvil, con los pies en la tierra y la mirada fija en el lugar por el que había desaparecido la chica.
Sin pensarlo, se encontró siguiendo sus pasos.
Cuando vislumbró a lo lejos el resplandor de su pelo, se preguntó cómo una muchacha como aquella podía tener relación alguna con las quimeras. A juzgar por lo que había visto, todos los traficantes de Brimstone eran repugnantes brutos con los ojos muertos y peste a matadero.
Pero ¿ella? Ella poseía una belleza deslumbrante, ágil y vital, aunque seguramente no fuera aquello lo que lo había intrigado. Todos sus semejantes eran hermosos, hasta tal punto que, para ellos, la belleza casi había perdido su significado. Entonces, ¿qué le había empujado a seguirla, cuando debería estar surcando el cielo? Habría sido incapaz de decirlo. Parecía como si un susurro le animara a continuar hacia delante.
La medina de Marrakech era un verdadero laberinto, alrededor de trescientos callejones sin salida entrelazados como un montón de serpientes en un cajón, pero la chica parecía saber perfectamente hacia dónde se dirigía. Se detuvo un instante para deslizar un dedo sobre la trama de un tejido, y Brittany aminoró el paso y se 70
desvió un poco hacia un lado para contemplarla mejor.
Su rostro, bronceado y hermoso, dejó traslucir cierta nostalgia —una especie de carencia—, pero tan pronto como el vendedor le dirigió la palabra, se iluminó con una sonrisa. Respondió con soltura, empleando un árabe sonoro, gutural y con un tono parecido a un ronroneo. Hizo reír al hombre, y ambos intercambiaron bromas.
Brittany la observaba con la mirada fija como un halcón.
Hasta hacía unos días, los humanos habían sido para él poco más que leyenda, y ahora se encontraba en su mundo. Era como saltar dentro de un libro —un libro vivo, lleno de colores, fragancias, inmundicia y caos—, y la muchacha del pelo negroazul deambulaba por sus páginas como un hada a través de un relato. La luz la trataba de manera distinta que al resto, y el aire parecía detenerse a su alrededor, como un aliento contenido. Como si aquel lugar fuera un cuento dedicado a ella.
¿Quién era?
No lo sabía, pero la intuición le susurró que fuera quien fuese, no se trataba de otra parca callejera de Brimstone. Estaba seguro de que era algo totalmente distinto.
Sin perderla de vista, merodeó tras ella mientras seguía su camino por la medina.
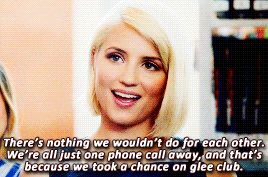
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Oooo porfavor no tardes en actualizar amo tu fic......espero la actu......;)

minerva ortiz*** 
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 30/03/2014

 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
12 ALGO TOTALMENTE DISTINTO
Brittany la vio salir. Estaba aproximándose a la puerta y, unos pasos antes de llegar a ella, esta se abrió, liberando un acre torrente de magia que le provocó dentera. En el portal apareció una muchacha con el pelo de un inverosímil color negrolázuli. Ensimismada en sus pensamientos, no notó su presencia cuando pasó junto a élla apresuradamente.
Brittany permaneció en silencio, pero contempló cómo se alejaba hasta que la curva del callejón le robó la imagen de aquella chica y su ondulante cabellera azul. Sacudió la cabeza, se volvió hacia la puerta y colocó la mano sobre ella.
El siseo de la madera al quemarse, su mano delineada en humo, y misión cumplida: aquella era la última puerta que debía marcar. En otros puntos del planeta, Hazael y Liraz estarían finalizando también su trabajo, y regresando hacia Samarkanda.
Brittany se disponía a alzar el vuelo e iniciar el último tramo de su viaje para reunirse con los otros antes de volver a casa, pero sintió un pálpito en el corazón, y después otro, y permaneció inmóvil, con los pies en la tierra y la mirada fija en el lugar por el que había desaparecido la chica.
Sin pensarlo, se encontró siguiendo sus pasos.
Cuando vislumbró a lo lejos el resplandor de su pelo, se preguntó cómo una muchacha como aquella podía tener relación alguna con las quimeras. A juzgar por lo que había visto, todos los traficantes de Brimstone eran repugnantes brutos con los ojos muertos y peste a matadero.
Pero ¿ella? Ella poseía una belleza deslumbrante, ágil y vital, aunque seguramente no fuera aquello lo que lo había intrigado. Todos sus semejantes eran hermosos, hasta tal punto que, para ellos, la belleza casi había perdido su significado. Entonces, ¿qué le había empujado a seguirla, cuando debería estar surcando el cielo? Habría sido incapaz de decirlo. Parecía como si un susurro le animara a continuar hacia delante.
La medina de Marrakech era un verdadero laberinto, alrededor de trescientos callejones sin salida entrelazados como un montón de serpientes en un cajón, pero la chica parecía saber perfectamente hacia dónde se dirigía. Se detuvo un instante para deslizar un dedo sobre la trama de un tejido, y Brittany aminoró el paso y se 70
desvió un poco hacia un lado para contemplarla mejor.
Su rostro, bronceado y hermoso, dejó traslucir cierta nostalgia —una especie de carencia—, pero tan pronto como el vendedor le dirigió la palabra, se iluminó con una sonrisa. Respondió con soltura, empleando un árabe sonoro, gutural y con un tono parecido a un ronroneo. Hizo reír al hombre, y ambos intercambiaron bromas.
Brittany la observaba con la mirada fija como un halcón.
Hasta hacía unos días, los humanos habían sido para él poco más que leyenda, y ahora se encontraba en su mundo. Era como saltar dentro de un libro —un libro vivo, lleno de colores, fragancias, inmundicia y caos—, y la muchacha del pelo negroazul deambulaba por sus páginas como un hada a través de un relato. La luz la trataba de manera distinta que al resto, y el aire parecía detenerse a su alrededor, como un aliento contenido. Como si aquel lugar fuera un cuento dedicado a ella.
¿Quién era?
No lo sabía, pero la intuición le susurró que fuera quien fuese, no se trataba de otra parca callejera de Brimstone. Estaba seguro de que era algo totalmente distinto.
Sin perderla de vista, merodeó tras ella mientras seguía su camino por la medina.
había imaginado cientos de posibilidades, pero la verdad seguía siendo un misterio.
¿Estaría viviendo una vida que no era la suya, lejos de la que sí le pertenecía? En ocasiones, esta idea se le presentaba como una certeza absoluta —había una existencia paralela que la hostigaba, fuera de su alcance—. Mientras dibujaba o caminaba, y una vez que bailaba muy pegada a Sam la asaltaba la sensación de que tendría que estar haciendo algo distinto con las manos, con las piernas, con el cuerpo. Algo distinto. Algo distinto. Algo distinto.
Pero ¿qué?
Llegó a la plaza y deambuló entre la muchedumbre, sincronizando sus movimientos con los ritmos místicos de la música gnawa, al tiempo que esquivaba motocicletas y acróbatas. De las barbacoas de carne surgían espesas nubes de humo, como si fueran casas en llamas, y había jóvenes que susurraban «hachís»
aguadores con trajes típicos que gritaban: «¡Foto! ¡Foto!». A cierta distancia, reconoció el perfil jorobado de Izîl entre los artistas de henna y los dentistas ambulantes.
Visitarlo a intervalos de un mes se asemejaba a contemplar secuencias progresivas de su deterioro. Cuando Santana era pequeña, Izîl trabajaba como médico e investigador —un hombre honesto y educado con dulces ojos castaños y un sedoso bigote que se acicalaba como un plumaje—. Él mismo acudía a la tienda y negociaba en el escritorio de Brimstone y, al contrario que los demás traficantes, conseguía que cada encuentro pareciera una visita amistosa.
Flirteaba con Issa y le llevaba pequeños obsequios —serpientes talladas en vainas de semillas, pendientes de jade en forma de gota, almendras—; regaló a Santana varias muñecas y un diminuto juego de té de plata para ellas; y tampoco descuidaba a Brimstone, para el que dejaba sobre la mesa, antes de marcharse y de forma casual, bombones o tarros de miel.
Pero eso fue antes de que su cuerpo se deformara bajo el peso de una terrible elección, antes de volverse jorobado y loco. Dejó de ser bienvenido en la tienda, y Santana comenzó a encontrarse con él allí.
Al verlo, se sintió invadida por una tierna lástima. Estaba terriblemente encorvado, y un nudoso bastón de madera de olivo era lo único que evitaba que cayera de bruces. Tenía los ojos amoratados y los dientes, postizos, eran demasiado grandes para su rostro consumido. El bigote del que tan orgulloso se había sentido colgaba lacio y enredado. Cualquier transeúnte se habría apiadado de él; sin embargo, para Santana, que había visto su aspecto solo unos años atrás, era como contemplar una tragedia.
El rostro de Izîl se iluminó al reconocerla.
—¡Miren quién ha venido! La hermosa hija del Traficante de Deseos, la dulce embajadora de los dientes. ¿Has venido a invitar a este triste anciano a una taza de té?
—Hola, Izîl. Suena bien lo de tomar un té —respondió ella, y le guió hacia el café donde solían encontrarse.
—¿Ha pasado ya un mes, cariño? Me temo que había olvidado nuestra cita.
—Tranquilo, es que he venido antes.
—Bueno, siempre es un placer verte, aunque me temo que no dispongo de gran
cosa que ofrecer al viejo diablo.
—Pero ¿tienes algunos?
—Algunos.
Al contrario que la mayoría de los traficantes, Izîl no cazaba ni asesinaba; él no provocaba muertes. Antes, cuando trabajaba como médico en zonas de conflicto, había tenido acceso a los caídos en el campo de batalla, cuyos dientes nadie echaría en falta. Ahora que la locura le había arrebatado su modo de vida, debía asaltar tumbas.
De repente, exclamó con brusquedad:
—¡Cállate, monstruo! Pórtate bien, y ya veremos después.
Santana sabía que no se dirigía a ella, y fingió educadamente no haberle escuchado.
Llegaron al café. Cuando Izîl se desplomó sobre su silla, esta se torció y crujió y sus patas se combaron como si soportaran un peso mucho mayor que el de un hombre enjuto.
—Bueno —preguntó una vez acomodado—, ¿qué hay de mis viejos amigos?, ¿cómo está Issa?
—Está bien.
—Añoro su rostro. ¿Tienes dibujos nuevos de ella?
Santana se los mostró.
—Qué hermosa —Izîl acarició la mejilla de Issa con la yema del dedo—. Precioso. El tema y el trabajo. Posees un gran talento, querida —al toparse con el episodio del furtivo somalí, resopló—. Malditos locos. Lo que Brimstone tiene que aguantar por tratar con humanos.
Santana arqueó las cejas.
—Vamos, el problema no es que sean humanos, sino infrahumanos.
—Totalmente cierto. Es de suponer que cada raza tiene su mala simiente. ¿No es cierto, mi bestia? —las últimas palabras las dirigió hacia su hombro, y esta vez una leve respuesta pareció surgir del aire.
Santana no pudo contenerse y dirigió los ojos al suelo, donde la sombra de Izîl se dibujaba nítida sobre las baldosas. Parecía de mala educación mirar, como si la…
afección… de Izîl debiera ser ignorada, al igual que un ojo vago o una marca de nacimiento. Su sombra revelaba lo que no se advertía al contemplarle directamente.
Las sombras decían la verdad, y la de Izîl descubría que sobre su espalda portaba una criatura invisible a la mirada. Era un ser fornido, descomunal, que rodeaba firmemente su cuello con los brazos. Esta era la consecuencia de su curiosidad: esa cosa iba montada sobre él como si fuera una mula. Santana no comprendía lo que había sucedido; solo sabía que Izîl había formulado un deseo para obtener conocimiento, y que así era como se había materializado.
Brimstone advertía a Santana que los deseos poderosos podían desembocar en poderosos fracasos, y ahí estaba la evidencia.
Santana supuso que aquella criatura invisible, llamada Razgut, poseía los secretos que Izîl había ansiado conocer. Sin embargo, el precio había sido desmesurado.
Razgut estaba hablando. Santana solo podía percibir un susurro muy ligero y un sonido parecido al beso suave de unos labios carnosos.
—No —exclamó Izîl—. No voy a preguntarle eso. Responderá que no.
Karou contempló, con asco, cómo Izîl discutía con aquella cosa, a la que solo podía distinguir en la sombra. Finalmente, el ladrón de tumbas claudicó.
—De acuerdo, de acuerdo, ¡cállate ya! Se lo preguntaré —se volvió hacia ella y dijo con tono de disculpa—: Quiere probar. Solo un poquito.
—¿Probar? — Santana parpadeó extrañada. Todavía no les habían servido el té—. ¿El qué?
—A ti, hija de un deseo. Solo un lametón. Promete no morder.
Santana sintió que se le revolvía el estómago.
—De eso nada.
—Te lo dije —refunfuñó Izîl—. ¿Ahora permanecerás callado, por favor?
Por respuesta recibió un tenue silbido.
Un camarero ataviado con una chilaba blanca les sirvió té con hierbabuena. Alzó la tetera a la altura de su cabeza y, con maestría, dirigió el largo chorro al interior de los vasos grabados. Al contemplar las mejillas hundidas del ladrón de tumbas, Santana pidió también dulces y le concedió unos instantes para comer y
beber antes de preguntarle:
—Bueno, ¿qué tienes?
Izîl rebuscó en sus bolsillos y sacó un puñado de dientes que dejó caer sobre la mesa.
* * *
Oculto en la sombra de una puerta cercana, Brittany se irguió. Todo se detuvo y quedó silenciosa a su alrededor, y élla solo veía aquellos dientes, y a la muchacha revisándolos de la misma manera en la que éllal sabía que lo hacía la vieja bestia hechicera.
Dientes. Qué inofensivos parecían sobre aquella mesa —simples huesecillos sucios saqueados a los muertos—. Y si permanecían en el mundo al que pertenecían, no dejaban de ser eso. Sin embargo, en manos de Brimstone se convertían en algo totalmente distinto.
La misión de Brittany consistía en acabar con ese comercio nauseabundo y, al mismo tiempo, con la magia negra del diablo.
Observó cómo la chica inspeccionaba los dientes con desenvoltura, como si estuviera acostumbrada a hacerlo, y a su repugnancia se sumó una especie de decepción. Le había parecido demasiado inocente para ese negocio, pero al parecer no lo era. No obstante, no se había equivocado al suponer que no se trataba de una mera traficante. Era más que eso, puesto que estaba allí sentada, realizando el trabajo de Brimstone, pero ¿qué?
* * *
—Por Dios, Izîl —se quejó Santana —. Estos son asquerosos. ¿Los acabas de traer del cementerio?
—De una fosa común. Estaba escondida, pero Razgut la olfateó. Siempre encuentra a los muertos.
—Vaya talento.
Santana sintió un escalofrío al imaginar a Razgut mirándola de forma lasciva, con deseos de darle un lametón. Centró su atención en los dientes. De las raíces colgaban restos de carne seca, unida a tierra del lugar de donde habían sido exhumados. Incluso cubiertos de suciedad, resultaba obvio que no eran dientes de gran calidad, sino de alguien que había roído alimentos duros, fumado en pipa e ignorado la pasta dentífrica.
Santana recogió los dientes de la mesa y los echó en el té que quedaba en su taza, removió el contenido y lo vertió formando un húmedo montón de hojas de hierbabuena y dientes, ahora algo menos sucios. Uno por uno, los fue inspeccionando: incisivos, molares y colmillos tanto de adultos como de niños.
—Izîl. Sabes que Brimstone no quiere dientes de niño.
—No pretendas saberlo todo, niña —respondió con brusquedad.
—¿Cómo dices?
—En ocasiones sí los quiere. Una vez. Hubo una vez que me pidió unos cuantos.
Santana no le creyó. Brimstone nunca compraba dientes inmaduros, ya fueran de animales o de humanos, pero no consideró oportuno discutir.
—Está bien —apartó aquellos diminutos dientes y trató de no imaginar pequeños cadáveres en fosas comunes—, pero esta vez no ha pedido ninguno, así que tengo que rechazarlos.
Cogió cada uno de los dientes de adulto, escuchó lo que transmitían sus murmullos, y los clasificó en dos montones.
Izîl la observaba con ansiedad, fijando la mirada en uno y otro montón.
—Han masticado demasiado, ¿verdad? ¡Gitanos glotones! Siguieron masticando después de muertos. No tienen modales. No saben cómo comportarse en la mesa.
La mayoría de los dientes estaban excesivamente desgastados y llenos de caries, y no servían para Brimstone. Cuando Santana terminó de clasificarlos, había un montón mayor que el otro, pero Izîl no sabía cuál era cada uno. Esperanzado, señaló el más abundante.
Ella negó con la cabeza y sacó algunos billetes de la cartera que le había entregado Brimstone. Le pagó una cantidad demasiado generosa para tan pocos
dientes y tan lamentables, pero aun así era menos de lo que Izîl esperaba.
—Tanto tiempo cavando —gimió—. ¿A cambio de qué? ¿De papel con la imagen de un rey muerto? Me persigue la mirada de los muertos —su voz se tornó más débil—. No puedo continuar con esto, Santana Estoy destrozado. Ya casi no puedo sujetar la pala. Escarbo la tierra dura, cavando como un perro. Estoy acabado.
Una profunda pena invadió a Santana.
—Seguramente hay otras maneras de vivir…
—No. Lo único que me queda es la muerte. Uno debería morir con dignidad, cuando ya no es posible vivir con dignidad. Lo dijo Nietzsche, ¿le conoces? Un hombre sabio, y con un gran bigote —atusó su propio mostacho enmarañado, y trató de esbozar una sonrisa.
—Izîl, no es posible que desees morir.
—Ojalá existiera una forma de ser libre…
—¿No existe? —preguntó Santana con seriedad—. Tiene que haber algo que puedas hacer.
Izîl movió los dedos, jugueteando con su bigote.
—Prefiero no pensar en ello, querida, pero… existe una manera, si tú me ayudaras. Eres la única persona que conozco con suficiente valentía y bondad…
¡Ay! —Izîl se llevó la mano a la oreja y, al ver que escurría sangre entre sus dedos, Santana retrocedió. Razgut debía de haberle mordido—. ¡Le pediré lo que quiera, monstruo! —gritó el ladrón de tumbas—. ¡Sí, eres un monstruo! No me importa lo que fueras, ¡ahora eres un monstruo!
Se desencadenó una extraña pelea; parecía como si el anciano luchara consigo mismo. El camarero reaccionó con agitación, y Santana abandonó su silla para alejarse de los miembros que se sacudían, tanto visibles como invisibles.
—Para. ¡Para! —gritó Izîl, con los ojos desorbitados.
Buscó un apoyo, levantó el bastón y descargó un fuerte golpe contra su propio hombro y el ser encaramado a él. Repitió el gesto una y otra vez, como si se estuviera golpeando a sí mismo, dejó escapar un grito y cayó de rodillas. Levantó aprisa ambas manos hacia su cuello y el bastón repiqueteó contra el suelo. La sangre comenzó a chorrear por el cuello de su chilaba —seguramente un nuevo
mordisco de aquella cosa—. El sufrimiento de su rostro era más de lo que Santana podía soportar, así que, sin pensarlo, corrió a su lado y le agarró el brazo para ayudarle a ponerse en pie.
Terrible error.
De repente, notó que algo se deslizaba por su cuello, y tembló de asco. Era una lengua. Razgut lo había conseguido. Escuchó cómo tragaba de manera repugnante y se apartó, dejando al ladrón de tumbas de rodillas.
Su paciencia se había agotado, así que recogió los dientes y el cuaderno de dibujo.
—Espera, por favor —gritó Izîl—. Santana, por favor.
Aquella súplica sonó tan desesperada que Santana vaciló. Izîl rebuscó en su bolsillo y le tendió algo. Unos alicates. Parecían oxidados, pero ella sabía que no se trataba de óxido. Era la herramienta que Izîl empleaba en su negocio, y estaba cubierta con restos de las bocas de los muertos.
—Por favor, querida —rogó—. No hay nadie más.
Comprendió rápidamente a qué se refería y retrocedió horrorizada.
—¡No, Izîl! Por Dios. La respuesta es no.
—¡Un bruxis podría salvarme! Yo no puedo conseguir uno, ya utilicé el mío. Sería necesario otro para revertir mi estúpido deseo. Tú podrías hacerlo. Por favor. ¡Por favor!
Un bruxis. Era el único deseo que superaba en poder al gavriel, y tenía un precio singular: solo podía pagarse con los propios dientes. Todos ellos, y extraídos por uno mismo.
Santana se sintió aturdida al pensar en arrancarse los dientes uno tras otro.
—No seas ridículo —susurró consternada ante la simple proposición. Pero después de todo, Izîl estaba loco, y en aquellos momentos en verdad lo parecía.
Santana retrocedió.
—¡Sabes que no me atrevería a pedírtelo si no fuera la única solución!
Santana se alejó rápidamente con la cabeza gacha, y no habría detenido sus pasos para mirar atrás de no ser por el grito que escuchó a su espalda. Surgió con violencia entre el caos de Jemaâ-el-Fna y en un instante acalló los demás sonidos.
Era una especie de lamento desesperado, una descarga sonora débil y aguda, distinta a cualquier cosa que Santana hubiera escuchado jamás.
Sin duda, no se trataba de Izîl.
Aquel gemido sobrenatural adquirió intensidad, tembloroso y violento, hasta romper como una ola y convertirse en lenguaje —susurrante, sin consonantes fuertes—. Las modulaciones sugerían palabras, pero se trataba de un idioma extraño incluso para Santana, que poseía más de veinte en su colección. Se volvió y contempló que todos a su alrededor se giraban también, estirando el cuello, y que la preocupación de sus rostros se tornaba en terror cuando identificaban el origen de aquel sonido.
Entonces, ella también lo vio.
La criatura que Izîl cargaba a su espalda había dejado de ser invisible
14 MORTÍFERO PÁJARO DEL ALMA
Aquel idioma resultaba totalmente desconocido para Santana, no así para Brittany.
—Serafín, ¡te veo! —afirmó la voz—. ¡Sé quién eres! Hermana, hermana, he cumplido mi condena. ¡Haré cualquier cosa! Estoy arrepentido, he recibido suficiente castigo…
Perplejo y sin comprender lo que sucedía, Brittany clavó la mirada en el ser que se había materializado sobre la espalda del anciano.
Estaba prácticamente desnudo, y de su torso abotargado salían unos brazos sarmentosos con los que aprisionaba el cuello del viejo. Unas piernas atrofiadas pendían de su espalda, y su hinchada cabeza aparecía tirante y púrpura, como atiborrada de sangre y a punto de reventar con un estallido húmedo. Resultaba horroroso, y que hablara el idioma del serafín era una auténtica abominación.
La absoluta incongruencia de aquella situación paralizó a Brittany, que permaneció fija en la escena, antes de que el asombro de oír su propia lengua desembocara en estupor por lo que estaba escuchando.
—¡Me arrancaron las alas, hermana! —con la mirada clavada en Brittany, la criatura retiró un brazo del cuello del anciano y lo extendió hacia él, con gesto implorante—. ¡Me retorcieron las piernas para que tuviera que arrastrarme, como los gusanos! ¡Hace mil años que me expulsaron, mil años de tormento, pero por fin has venido, has venido para llevarme a casa!
¿A casa?
No. Eso era imposible.
Había personas que huían ante la visión de aquella criatura; otras se habían vuelto, siguiendo la dirección de su súplica, y clavaban los ojos en Brittany. Élla se percató y recorrió la multitud con su mirada llameante. Algunos retrocedieron, murmurando plegarias. Y entonces sus ojos se posaron en la chica del pelo azul, situada a unos veinte metros de distancia. Una figura tranquila y luminosa en medio de la multitud.
Y le estaba mirando.
* * *
Unos ojos perfilados con kohl en un rostro bronceado por el sol. Ojos color fuego con un resplandor de chispas que dibujaban una estela incandescente en el aire. Santana sintió una sacudida —no se trataba de un mero sobresalto, sino de una reacción en cadena que recorrió su cuerpo como un torrente de adrenalina—. Sus extremidades adquirieron la ligereza y la fuerza de un despertar, un enfrentamiento o un vuelo repentino, algo químico y salvaje.
¿Quién es?, pensó al tiempo que su mente trataba de alcanzar el fervor de su cuerpo.
Y ¿qué era?
Porque resultaba obvio que aquella presencia inmóvil en medio del tumulto no era un ser humano. Las palmas de las manos le palpitaban, cerró los puños y sintió la sangre hervir en sus venas.
Enemigo. Enemigo. Enemigo. Aquella palabra resonaba en su interior al ritmo de los latidos de su corazón: aquel ser extraño con ojos de fuego era un enemigo. Su rostro —bello, perfecto, mítico— carecía por completo de expresión. Santana estaba atrapada entre el impulso de huir y el temor a darle la espalda.
Izîl apresuró la decisión.
—Malak! —aulló apuntando con el dedo al hombre—. Malak!
Un ángel.
¿Un ángel?
—¡Te conozco, mortífero pájaro del alma! ¡Sé lo que eres! —Izîl se volvió hacia Santana y la urgió—. Santana, hija de un deseo, vuelve con Brimstone. Dile que los serafines están aquí. Que han regresado. ¡Debes advertirle! ¡Corre, pequeña, corre!
Y eso hizo.
A través de Jemaâ-el-Fna, donde aquellos que trataban de huir encontraban el paso obstaculizado por los que permanecían conmocionados. Santana se abrió camino entre la multitud, empujó a varias personas, rodeó a un camello y saltó por encima de una cobra enroscada que le lanzó un mordisco inofensivo, ya que carecía de colmillos. Miró furtivamente por encima de su hombro y no percibió
ninguna señal de persecución —ninguna señal de élla—, pero notaba su presencia.
Era un estremecimiento en todas las terminaciones nerviosas que mantenía su cuerpo alerta. Se había convertido en la presa de una cacería, y ni siquiera tenía su cuchillo escondido en la bota. Nunca pensó que fuera a necesitarlo en una visita al ladrón de tumbas.
Corrió y abandonó la plaza por uno de los múltiples callejones que desembocaban en ella como afluentes. En los zocos, la muchedumbre se había dispersado y muchas luces estaban ya apagadas. A la carrera, fue atravesando zonas sumidas en la oscuridad, con zancadas largas, acompasadas y ligeras, y pisadas casi silenciosas. Tomaba las curvas muy abiertas, para evitar colisiones, y miraba atrás una y otra vez, una y otra vez, sin ver a nadie.
Un ángel. Aquellas palabras seguían resonando en su cerebro.
El portal estaba próximo —solo un giro más, otro callejón sin salida y lo habría logrado, si conseguía llegar hasta allí—.
Por encima de ella, movimientos apresurados, calor y el grave sonido de un batir de alas.
En el cielo, la oscuridad se concentró en el punto donde una silueta ocultaba la luna. Algo se estaba precipitando sobre Santana, impulsado por unas alas enormes e imposibles. Calor, aleteos y el silbido del aire hendido por una espada. Una espada. Santana saltó hacia un lado y sintió el mordisco del acero en su hombro mientras atravesaba una puerta tallada y la cerraba con violencia. La madera saltó en pedazos, ella agarró un trozo irregular, y se volvió para enfrentarse a su atacante.
Élla se encontraba prácticamente a su lado, con la punta de la espada sobre el suelo.
Dios mío, pensó Santana al contemplarle.
Dios mío.
Realmente era un ángel.
Apareció ante ella en toda su esencia. La hoja de su larga espada reflejaba el resplandor blanco de sus alas incandescentes —unas alas brillantes tan enormes que rozaban los muros de ambos lados del callejón, y cuyas plumas parecían llamas de vela lamidas por el viento—.
Y aquellos ojos.
Su mirada era como una mecha encendida que abrasaba el aire que había entre ellos. Era lo más hermoso que Santana había visto jamás. Su primer pensamiento, incongruente pero embriagador, fue memorizar su imagen para dibujarla después.
El segundo, que no habría un después, ya que iba a matarla.
Se abalanzó sobre ella a tal velocidad que sus alas dibujaron haces de luz en el aire, y cuando Santana saltó de nuevo hacia un lado, aquel perfil encendido siguió abrasando su mirada. La alcanzó otra vez con la espada, en esta ocasión en el brazo, aunque logró zafarse de la estocada asesina. Era rápida. Santana mantenía la distancia entre ambos, y cuando él intentaba reducirla, ella respondía con movimientos precisos, ágiles, fluidos. Sus ojos se encontraron de nuevo y, tras su impresionante belleza, Santana contempló crueldad, y una ausencia absoluta de compasión.
Élla atacó de nuevo. A pesar de su rapidez, Santana no lograba mantenerse fuera del alcance de la espada. El golpe dirigido a su garganta rebotó en el omóplato. No sentía dolor —eso vendría después, a menos que la matara—, solo un calor que se extendía y que ella sabía que era sangre. El siguiente golpe lo detuvo con el listón de madera, que se deshizo en astillas dejando en sus manos un pedazo carcomido del tamaño de una simple daga, algo tan ridículo que no podía considerarse un arma. No obstante, cuando el ángel se le echó encima, ella se apartó y le asestó una puñalada, mientras notaba cómo la madera se hundía en su carne.
Santana ya había acuchillado antes a otras personas y detestaba esa horrible sensación de atravesar carne viva. Retrocedió, dejando su improvisada arma clavada en el cuerpo del ángel. Su rostro no transmitía dolor, ni sorpresa. Era un rostro muerto, pensó Santana al contemplarlo de cerca, o tal vez, el rostro vivo de un alma muerta.
Le pareció absolutamente aterrador.
Estaba acorralada, y ambos sabían que no tenía escapatoria. Del callejón y las ventanas, le llegó el vago eco de gritos de sorpresa y miedo, pero su atención estaba concentrada en el ángel. ¿Qué significaba aquella palabra, ángel? ¿Qué había dicho Izîl? «Los serafines están aquí».
Conocía ese término; los serafines eran una especie de ángeles de alto rango, al menos en la mitología cristiana, por la que Brimstone sentía un absoluto desprecio, al igual que por cualquier otra religión. L
—Los seres humanos han visto imágenes fugaces de ciertas cosas a lo largo de su historia —había afirmado en cierta ocasión—, lo suficiente para inventarse el resto. Es todo una amalgama de cuentos de hadas con pinceladas de realidad aquí y allá.
—¿Y qué es real? —había querido saber ella.
—Si puedes matarlo, o te puede matar, es real.
Según aquella definición, el ángel era suficientemente real.
Élla alzó la espada. Ella observó el gesto, atraída un instante por las líneas negras tatuadas en sus dedos —por un momento le resultaron familiares, pero la sensación se desvaneció tan pronto como había llegado—, levantó la vista hacia su asesino y se preguntó, atónita, por qué. Parecía imposible que fuera el final de su vida. Ladeó la cabeza, buscando desesperadamente en su rostro un atisbo de… alma… y entonces, la vio.
ángel vaciló. La máscara de su rostro desapareció solo un segundo, pero Santana percibió cómo afloraba cierto patetismo apremiante, una oleada de sentimiento que suavizó aquellos rasgos rígidos y ridículamente perfectos. Relajó la mandíbula, separó los labios y frunció el ceño en un momento de confusión.
Al mismo tiempo, Santana notó otra vez aquel pálpito en las palmas de las manos que la había empujado a cerrar los puños la primera vez que lo vio. Era un latido suave, una energía contenida, y le sobresaltó la certeza de que emanaba de sus tatuajes. Un impulso la empujó a levantar las manos, pero no en actitud de rendición servil, sino con las palmas dirigidas poderosamente hacia fuera, mostrando los ojos que llevaba en ellas desde siempre y sin saber por qué.
Algo sucedió.
Fue como una detonación —una inhalación profunda que absorbe todo el aire hacia un espacio hermético, para luego expulsarlo—. No hubo estruendo, ni destellos —los testigos boquiabiertos solo vieron a una muchacha que levantaba las manos—, pero Santana lo sintió, y el ángel también. Abrió mucho los ojos al darse cuenta de lo que sucedía, y un instante después una fuerza devastadora lo lanzó contra un muro situado a veinte metros de distancia. Cayó con las alas retorcidas, y la espada rodó por el suelo. Santana se levantó con dificultad.
Angel no se movía.
Ella se volvió y escapó corriendo. Ignoraba qué había sucedido, pero había
provocado un silencio que la perseguía. Lo único que oía era su propia respiración, extrañamente amplificada, como si estuviera en un túnel. Al final del callejón giró a toda velocidad, y tuvo que derrapar sobre los talones para esquivar un burro parado en medio de la calle. Podía ver el portal, una sencilla puerta en una hilera de puertas sencillas, pero ahora con algo diferente: una gran huella de mano quemada sobre la madera.
Santana se abalanzó sobre ella y la aporreó con los puños, con más desesperación de la que nunca había descargado sobre ningún portal.
—¡Issa! —vociferó—. ¡Déjame entrar!
Durante la larga y terrible espera, Santana no dejó de mirar por encima de su hombro, y por fin la puerta se abrió.
Se apresuró a entrar, pero se detuvo con un grito ahogado. Allí no estaba Issa ni el vestíbulo, sino una mujer marroquí con una escoba. Maldición, no. La mujer entrecerró los ojos y abrió la boca para reprenderla, pero Santana no esperó. La empujó hacia el interior de la casa, cerró la puerta de un golpe y permaneció fuera. De nuevo aporreó la madera frenéticamente.
—¡Issa!
Podía escuchar los gritos de la mujer y notaba cómo trataba de abrir. Santana blasfemó y mantuvo la puerta cerrada. Si estaba abierta, la magia del portal no podría actuar.
—¡Aléjate de la puerta! —chilló en árabe.
Miró por encima de su hombro. En la calle se había formado un gran alboroto: brazos que se agitaban, gente que gritaba. El burro permanecía impasible. Ninguna señal del ángel. ¿Lo habría matado? No, sabía que no estaba muerto, y que regresaría.
Golpeó de nuevo la puerta.
—¡Issa, Brimstone, por favor!
Nada, excepto airadas palabras en árabe. Santana sujetó la puerta con el pie y siguió golpeando.
—¡Issa! ¡Va a matarme! ¡Issa! ¡Déjame entrar!
¿Por qué tardaba tanto? Los segundos parecían scuppies en un collar, y se desvanecían uno tras otro. La puerta se movía frenéticamente contra su pie,
empujada por alguien que intentaba abrir —¿sería Issa?—, y entonces notó una ráfaga de calor a su espalda. Esta vez no vaciló, sino que se volvió, sujetando la puerta con la espalda para mantenerla cerrada, y levantó las manos, como permitiendo que sus tatuajes miraran. No se produjo ninguna detonación, solo un chisporroteo de energía que erizó su cabello como las serpientes de Medusa.
Ese ángel la acechaba con la cabeza baja, mirándola desde lo alto con sus ojos en llamas. Se movía con dificultad, como si se enfrentara a un vendaval. El poder de los tatuajes de Santana que antes le había arrojado contra aquel muro obstaculizaba ahora su avance, pero no lo detenía. Sus manos eran puños a ambos lados del cuerpo, y su rostro mostraba una expresión feroz, dispuesta a soportar el dolor.
Se detuvo a unos pasos de ella y la miró intensamente con unos ojos que ya no parecían muertos, sino que recorrían su cara, su cuello, sus hamsas, y volvían a su cara. Una y otra vez, como si algo no cuadrara.
—¿Quién eres? —preguntó. Santana casi no reconoció que el idioma que hablaba era quimérico, ya que en sus labios sonaba muy dulce.
¿Que quién era?
—¿No es algo que se suele averiguar antes de intentar matar a alguien?
A su espalda, un nuevo forcejeo sacudió la puerta. Si no era Issa, estaba perdida.
Ese l ángel se acercó un poco más y Santana se retiró a un lado, dejando que la puerta se abriera de golpe.
—¡ Santana! —era la aguda voz de Issa.
Se volvió y de un brinco atravesó el portal, cerrándolo tras ella.
* * *
Brittany se lanzó hacia la puerta y tiró de ella para abrirla, pero se encontró cara a cara con una mujer enfadada, que palideció y tiró la escoba a sus pies.
La muchacha había desaparecido.
Permaneció allí un instante, casi ajeno al alboroto que lo rodeaba. La cabeza le Permaneció allí un instante, casi ajeno al alboroto que lo rodeaba. La cabeza le
daba vueltas. La chica avisaría a Brimstone. Debería haberla detenido, podía haberla matado con facilidad. Sin embargo, había lanzado golpes lentos, dándole tiempo para esquivarlos y moverse con libertad. ¿Por qué?
La respuesta era sencilla. Había querido contemplarla.
Qué loco.
Y ¿qué había visto, o creía haber visto? Imágenes fugaces de un pasado que nunca regresaría —¿el fantasma de la chica que le había mostrado el significado de la piedad, largo tiempo atrás, solo para que su propio destino desbaratara sus gentiles enseñanzas?—. Había pensado que, a esas alturas, todo rastro de compasión habría desaparecido de su interior, sin embargo había sido incapaz de matar a la muchacha. Y después, algo inesperado: las hamsas.
¡Un humano con los ojos del diablo! ¿Por qué?
Solo existía una posible respuesta, tan sencilla como inquietante.
Que ella, en realidad, no fuera humana.
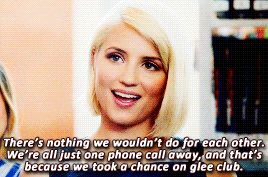
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
15 LA OTRA PUERTA
En el vestíbulo, Santana cayó de rodillas. Con la respiración entrecortada, se apoyó sobre el cuerpo de serpiente de Issa.
—¡ Santana! —Issa la recogió en un abrazo que las manchó a ambas de sangre—. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién te ha hecho esto?
—¿No la has visto? —preguntó Santana aturdida.
—¿A quién?
—Al ángel…
Issa reaccionó de forma brusca. Echó el cuerpo hacia atrás como una sierpe dispuesta a atacar.
—¿Un ángel? —silbó.
Todas sus serpientes —repartidas por el pelo, la cintura y los hombros— se retorcieron con ella, y silbaron. Santana aulló de dolor cuando el repentino movimiento le abrió las heridas.
—Oh, querida, mi dulce niña. Perdóname —Issa se relajó de nuevo y acunó a Santana como a un bebé—. ¿Qué has querido decir con un ángel? Seguramente no…
Santana parpadeó con la mirada fija en Issa. Las sombras comenzaban a envolverlas.
—¿Por qué quería matarme?
—Mi amor, mi amor —respondió Issa inquieta. Retiró el abrigo rajado por la espada y la bufanda para ver las heridas de Santana pero la hemorragia era abundante y aún no se había detenido, y el vestíbulo estaba poco iluminado.
—¡Cuánta sangre!
Santana sintió como si las paredes se fueran arqueando lentamente a su alrededor. Esperaba ansiosa que la puerta interior se abriera, pero no lo hacía.
—¿No podemos entrar? —su voz sonaba muy débil—. Quiero ver a Brimstone
Recordó cómo la había cogido cuando regresó sangrando de San Petersburgo. La confianza y la tranquilidad que había sentido, ya que estaba segura de que él la curaría. Y así fue, y lo haría de nuevo…
Issa enrolló la bufanda empapada en sangre y trató de contener la hemorragia.
—Ahora no está aquí, mi dulce niña.
—¿Dónde está?
—Bueno…, no se le puede molestar.
Santana gimoteó. Quería ver a Brimstone. Lo necesitaba.
—Pues moléstalo —replicó, y empezó a sentirse a la deriva.
A caer.
La voz de Issa quedó muy lejana.
Y luego, nada.
Poco a poco, surgieron imágenes parpadeantes, como en una película mal montada: los ojos de Issa y los de Yasri, próximos, angustiados. Manos suaves, agua fría. Sueños: Izîl y la criatura de su espalda, con la cara abotargada y el color celeste púrpura de la fruta magullada, y al ángel con los ojos clavados en Santana, como si pudiera abrasarla con la mirada.
—¿Qué puede significar que estén en el mundo de los humanos? —preguntó Issa con voz susurrante y cautelosa.
—Deben de haber encontrado un camino de regreso. Han tardado mucho, a pesar de la elevada opinión que tienen de sí mismos —respondió Yasri.
Esto no formaba parte del sueño. Santana había recuperado la consciencia como quien nada hasta una playa muy lejana —con gran esfuerzo—, y permaneció en silencio, escuchando. Se encontraba en la cuna de su infancia, en la parte trasera de la tienda; lo supo sin necesidad de abrir los ojos. Las heridas le escocían y el olor acre del ungüento cicatrizante impregnaba el ambiente. Las dos quimeras estaban al final del pasillo cubierto con estanterías de libros, susurrando.
—Pero ¿por qué atacar a Santana? —silbó Issa.
—¿No pensarás que…? No es posible que sepan nada de ella —respondió Yasri.
—Por supuesto que no. No seas ridícula —exclamó Issa.
—No, no, claro que no —suspiró Yasri—. Ojalá volviera Brimstone. ¿Crees que deberíamos ir a buscarlo?
—Sabes que no se le puede interrumpir. Pero seguro que no tarda.
—Tienes razón.
Tras una tensa pausa, Issa aventuró:
—Se va a enfadar mucho.
—Sí —afirmó Yasri con la voz temblorosa por el miedo—. Seguro que sí.
Santana notó la mirada de las dos quimeras y trató de parecer inconsciente. No le resultó difícil. Se sentía perezosa, y le dolían el pecho, el brazo y la clavícula. Cuchilladas para acompañar a sus cicatrices de bala. Estaba sedienta y sabía que con solo dejar escapar un susurro, Yasri acudiría rápidamente con agua y una mano tranquilizadora, pero permaneció callada. Había demasiado en lo que pensar.
«No es posible que sepan nada de ella», había dicho Yasri.
Saber ¿el qué?
Tanto secretismo resultaba exasperante. Sintió deseos de levantarse y gritar: «¿Quién soy yo?», pero se contuvo. Simuló estar dormida, porque había algo más que le rondaba por la cabeza.
Brimstone no estaba en la tienda.
Y él siempre estaba allí. Nunca le habían permitido acceder a la tienda en su ausencia, y la extraordinaria circunstancia de que su vida corriera peligro era lo único que justificaba aquella infracción.
Aquella oportunidad.
Santana se mantuvo a la espera hasta que escuchó cómo Yasri e Issa se alejaban, y miró a través de sus pestañas para asegurarse de que se habían ido. Sabía que tan pronto como se incorporara, los muelles de la cuna chirriarían y la delatarían, así que alcanzó la hilera de scuppies que llevaba en torno a la muñeca.
Otro uso más para deseos casi inútiles: silenciar somieres que chirrían.
Se incorporó y trató de recuperar el equilibrio, mareada y dolorida, pero en completo silencio. Yasri e Issa se habían llevado sus botas, el abrigo y el jersey, por lo que únicamente llevaba puestos los vendajes, una camiseta manchada de sangre
y unos pantalones vaqueros. Descalza, rodeó un par de armarios y pasó bajo hileras de dientes de camello y jirafa; luego se detuvo, escuchó y escrutó la tienda.
El escritorio de Brimstone estaba sumido en la oscuridad, al igual que
el de Twiga, y no había ningún farol encendido que atrajera el aleteo de los colibríes-polilla. Issa y Yasri se encontraban en la cocina, fuera de su vista, y la tienda estaba en penumbra, lo que resaltaba aún más la otra puerta, que dejaba escapar un resplandor a su alrededor.
Por primera vez en su vida, la veía entornada.
Con el corazón golpeándole el pecho, se acercó a ella. Esperó un instante con una mano sobre el pomo, abrió una rendija y miró dentro.
16 CAÍDOS
Brittany encontró a Izîl encogido de miedo tras un montón de basura en Jemaâ-el-Fna, con aquella criatura aún aferrada a su espalda. A su alrededor se había arremolinado un grupo de personas aterrorizadas, amenazantes, pero cuando Brittany descendió del cielo en medio de una explosión de chispas, huyeron en todas direcciones, chillando como cerdos apaleados.
La criatura extendió un brazo hacia
—Hermana —musitó con voz suave—. Sabía que regresarías a por mí.
Brittany apretó la mandíbula y se obligó a mirar a aquel ser. Aunque tenía el rostro abotargado, sus rasgos conservaban el recuerdo de una belleza muy lejana: ojos almendrados, nariz fina y con caballete alto y unos labios sensuales que parecían imposibles en un rostro tan espantoso. Pero la clave de su verdadera naturaleza se hallaba en su espalda. En sus omóplatos sobresalían los muñones astillados de unas alas.
Increíblemente, aquella criatura era un serafín. Y solo podía tratarse de alguno de los Caídos.
Brittany creía que se trataba de una leyenda, y jamás se había planteado si estaría basada en hechos reales, no hasta ese momento, en que se encontraba frente a la prueba de ello. Que existían serafines exiliados en otra época por traición y colaboración con el enemigo, arrojados al mundo de los humanos para siempre. Bueno, este era uno de ellos, y sin duda su aspecto distaba mucho del que habría tenido en el pasado. El paso del tiempo había encorvado su columna vertebral, y la piel, tirante, parecía engancharse en cada saliente de las vértebras. Las piernas, inútiles, colgaban a su espalda. Esto no era fruto del tiempo, sino de la violencia. Como si arrancarle las alas —no cortarle, sino arrancarle— no supusiera castigo suficiente, le habían aplastado también las piernas, condenándolo a arrastrarse sobre la superficie de un mundo extraño.
Mil años había vivido de ese modo, y ver a Brittany la había llenado de gozo.
Izîl no mostraba tanta alegría y se acurrucaba contra el repugnante montón de
desperdicios, más asustado de Brittany que de la multitud.
Mientras Razgut repetía «Hermana, hermana» como un cántico extático, el anciano temblaba y trataba de retroceder, pero estaba atrapado.
Brittany se inclinó sobre él, y el brillo de sus alas, ahora visibles, iluminó
todo como si fuera de día.
Con ansiedad, Razgut estiró un brazo en dirección a Brittany
—Mi condena ha terminado y has venido a buscarme. ¿No es así, hermano? Vas a llevarme a casa y a curarme, para que pueda caminar. Para que pueda volar…
—Esto no tiene nada que ver contigo —respondió Brittany .
—¿Qué… qué quieres? —preguntó Izîl con voz entrecortada en el idioma del serafín, que había aprendido de Razgut.
—La chica —espetó Brittany —, quiero que me hables de ella.
.
En el vestíbulo, Santana cayó de rodillas. Con la respiración entrecortada, se apoyó sobre el cuerpo de serpiente de Issa.
—¡ Santana! —Issa la recogió en un abrazo que las manchó a ambas de sangre—. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién te ha hecho esto?
—¿No la has visto? —preguntó Santana aturdida.
—¿A quién?
—Al ángel…
Issa reaccionó de forma brusca. Echó el cuerpo hacia atrás como una sierpe dispuesta a atacar.
—¿Un ángel? —silbó.
Todas sus serpientes —repartidas por el pelo, la cintura y los hombros— se retorcieron con ella, y silbaron. Santana aulló de dolor cuando el repentino movimiento le abrió las heridas.
—Oh, querida, mi dulce niña. Perdóname —Issa se relajó de nuevo y acunó a Santana como a un bebé—. ¿Qué has querido decir con un ángel? Seguramente no…
Santana parpadeó con la mirada fija en Issa. Las sombras comenzaban a envolverlas.
—¿Por qué quería matarme?
—Mi amor, mi amor —respondió Issa inquieta. Retiró el abrigo rajado por la espada y la bufanda para ver las heridas de Santana pero la hemorragia era abundante y aún no se había detenido, y el vestíbulo estaba poco iluminado.
—¡Cuánta sangre!
Santana sintió como si las paredes se fueran arqueando lentamente a su alrededor. Esperaba ansiosa que la puerta interior se abriera, pero no lo hacía.
—¿No podemos entrar? —su voz sonaba muy débil—. Quiero ver a Brimstone
Recordó cómo la había cogido cuando regresó sangrando de San Petersburgo. La confianza y la tranquilidad que había sentido, ya que estaba segura de que él la curaría. Y así fue, y lo haría de nuevo…
Issa enrolló la bufanda empapada en sangre y trató de contener la hemorragia.
—Ahora no está aquí, mi dulce niña.
—¿Dónde está?
—Bueno…, no se le puede molestar.
Santana gimoteó. Quería ver a Brimstone. Lo necesitaba.
—Pues moléstalo —replicó, y empezó a sentirse a la deriva.
A caer.
La voz de Issa quedó muy lejana.
Y luego, nada.
Poco a poco, surgieron imágenes parpadeantes, como en una película mal montada: los ojos de Issa y los de Yasri, próximos, angustiados. Manos suaves, agua fría. Sueños: Izîl y la criatura de su espalda, con la cara abotargada y el color celeste púrpura de la fruta magullada, y al ángel con los ojos clavados en Santana, como si pudiera abrasarla con la mirada.
—¿Qué puede significar que estén en el mundo de los humanos? —preguntó Issa con voz susurrante y cautelosa.
—Deben de haber encontrado un camino de regreso. Han tardado mucho, a pesar de la elevada opinión que tienen de sí mismos —respondió Yasri.
Esto no formaba parte del sueño. Santana había recuperado la consciencia como quien nada hasta una playa muy lejana —con gran esfuerzo—, y permaneció en silencio, escuchando. Se encontraba en la cuna de su infancia, en la parte trasera de la tienda; lo supo sin necesidad de abrir los ojos. Las heridas le escocían y el olor acre del ungüento cicatrizante impregnaba el ambiente. Las dos quimeras estaban al final del pasillo cubierto con estanterías de libros, susurrando.
—Pero ¿por qué atacar a Santana? —silbó Issa.
—¿No pensarás que…? No es posible que sepan nada de ella —respondió Yasri.
—Por supuesto que no. No seas ridícula —exclamó Issa.
—No, no, claro que no —suspiró Yasri—. Ojalá volviera Brimstone. ¿Crees que deberíamos ir a buscarlo?
—Sabes que no se le puede interrumpir. Pero seguro que no tarda.
—Tienes razón.
Tras una tensa pausa, Issa aventuró:
—Se va a enfadar mucho.
—Sí —afirmó Yasri con la voz temblorosa por el miedo—. Seguro que sí.
Santana notó la mirada de las dos quimeras y trató de parecer inconsciente. No le resultó difícil. Se sentía perezosa, y le dolían el pecho, el brazo y la clavícula. Cuchilladas para acompañar a sus cicatrices de bala. Estaba sedienta y sabía que con solo dejar escapar un susurro, Yasri acudiría rápidamente con agua y una mano tranquilizadora, pero permaneció callada. Había demasiado en lo que pensar.
«No es posible que sepan nada de ella», había dicho Yasri.
Saber ¿el qué?
Tanto secretismo resultaba exasperante. Sintió deseos de levantarse y gritar: «¿Quién soy yo?», pero se contuvo. Simuló estar dormida, porque había algo más que le rondaba por la cabeza.
Brimstone no estaba en la tienda.
Y él siempre estaba allí. Nunca le habían permitido acceder a la tienda en su ausencia, y la extraordinaria circunstancia de que su vida corriera peligro era lo único que justificaba aquella infracción.
Aquella oportunidad.
Santana se mantuvo a la espera hasta que escuchó cómo Yasri e Issa se alejaban, y miró a través de sus pestañas para asegurarse de que se habían ido. Sabía que tan pronto como se incorporara, los muelles de la cuna chirriarían y la delatarían, así que alcanzó la hilera de scuppies que llevaba en torno a la muñeca.
Otro uso más para deseos casi inútiles: silenciar somieres que chirrían.
Se incorporó y trató de recuperar el equilibrio, mareada y dolorida, pero en completo silencio. Yasri e Issa se habían llevado sus botas, el abrigo y el jersey, por lo que únicamente llevaba puestos los vendajes, una camiseta manchada de sangre
y unos pantalones vaqueros. Descalza, rodeó un par de armarios y pasó bajo hileras de dientes de camello y jirafa; luego se detuvo, escuchó y escrutó la tienda.
El escritorio de Brimstone estaba sumido en la oscuridad, al igual que
el de Twiga, y no había ningún farol encendido que atrajera el aleteo de los colibríes-polilla. Issa y Yasri se encontraban en la cocina, fuera de su vista, y la tienda estaba en penumbra, lo que resaltaba aún más la otra puerta, que dejaba escapar un resplandor a su alrededor.
Por primera vez en su vida, la veía entornada.
Con el corazón golpeándole el pecho, se acercó a ella. Esperó un instante con una mano sobre el pomo, abrió una rendija y miró dentro.
16 CAÍDOS
Brittany encontró a Izîl encogido de miedo tras un montón de basura en Jemaâ-el-Fna, con aquella criatura aún aferrada a su espalda. A su alrededor se había arremolinado un grupo de personas aterrorizadas, amenazantes, pero cuando Brittany descendió del cielo en medio de una explosión de chispas, huyeron en todas direcciones, chillando como cerdos apaleados.
La criatura extendió un brazo hacia
—Hermana —musitó con voz suave—. Sabía que regresarías a por mí.
Brittany apretó la mandíbula y se obligó a mirar a aquel ser. Aunque tenía el rostro abotargado, sus rasgos conservaban el recuerdo de una belleza muy lejana: ojos almendrados, nariz fina y con caballete alto y unos labios sensuales que parecían imposibles en un rostro tan espantoso. Pero la clave de su verdadera naturaleza se hallaba en su espalda. En sus omóplatos sobresalían los muñones astillados de unas alas.
Increíblemente, aquella criatura era un serafín. Y solo podía tratarse de alguno de los Caídos.
Brittany creía que se trataba de una leyenda, y jamás se había planteado si estaría basada en hechos reales, no hasta ese momento, en que se encontraba frente a la prueba de ello. Que existían serafines exiliados en otra época por traición y colaboración con el enemigo, arrojados al mundo de los humanos para siempre. Bueno, este era uno de ellos, y sin duda su aspecto distaba mucho del que habría tenido en el pasado. El paso del tiempo había encorvado su columna vertebral, y la piel, tirante, parecía engancharse en cada saliente de las vértebras. Las piernas, inútiles, colgaban a su espalda. Esto no era fruto del tiempo, sino de la violencia. Como si arrancarle las alas —no cortarle, sino arrancarle— no supusiera castigo suficiente, le habían aplastado también las piernas, condenándolo a arrastrarse sobre la superficie de un mundo extraño.
Mil años había vivido de ese modo, y ver a Brittany la había llenado de gozo.
Izîl no mostraba tanta alegría y se acurrucaba contra el repugnante montón de
desperdicios, más asustado de Brittany que de la multitud.
Mientras Razgut repetía «Hermana, hermana» como un cántico extático, el anciano temblaba y trataba de retroceder, pero estaba atrapado.
Brittany se inclinó sobre él, y el brillo de sus alas, ahora visibles, iluminó
todo como si fuera de día.
Con ansiedad, Razgut estiró un brazo en dirección a Brittany
—Mi condena ha terminado y has venido a buscarme. ¿No es así, hermano? Vas a llevarme a casa y a curarme, para que pueda caminar. Para que pueda volar…
—Esto no tiene nada que ver contigo —respondió Brittany .
—¿Qué… qué quieres? —preguntó Izîl con voz entrecortada en el idioma del serafín, que había aprendido de Razgut.
—La chica —espetó Brittany —, quiero que me hables de ella.
.
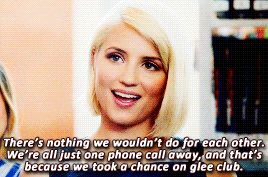
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Mmmmm quien sera santana????? bueno espero la proxima actualizacion.....;)

minerva ortiz*** 
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 30/03/2014

 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
17 UN MUNDO PARALELO
Tras la otra puerta, Santana descubrió un pasadizo de piedra negra mate. Vislumbró que se extendía unos tres metros antes de perderse en la oscuridad y que en el último tramo iluminado había una ventana. Era un estrecho hueco con barrotes cuya orientación no le permitía ver lo que había al otro lado desde donde ella se encontraba, y por el que se derramaba una luz blanquecina que dibujaba rectángulos en el suelo. El resplandor de la luna, pensó Santana, y se preguntó qué paisaje contemplaría si se acercara sigilosamente y mirara hacia fuera. ¿Dónde se hallaba aquel lugar? ¿Conduciría esa puerta trasera, al igual que la principal, a múltiples ciudades, o se trataba de algo totalmente distinto, otro nivel en el universo de Brimstone que no podía siquiera imaginar? Unos pasos más y tal vez lo descubriría, si no otra cosa. Pero ¿se atrevería?
Escuchó con atención. Percibió algunos sonidos, pero parecían muy lejanos, como ecos de gritos nocturnos. El pasadizo permanecía en silencio.
Empezó a avanzar. Con los pies descalzos y de puntillas, dio unos cuantos pasos rápidos y silenciosos, alcanzó la ventana y miró al otro lado a través de los pesados barrotes de hierro.
Su rostro, rígido por la ansiedad, se tornó de repente flácido por el asombro, y su boca quedó abierta. Tardó un segundo en darse cuenta y cerrar la mandíbula de golpe; el ruido cortante de sus dientes rompiendo el silencio la estremeció. Se inclinó hacia delante y observó el escenario que se abría frente a ella.
Dondequiera que se encontrara aquel lugar, estaba segura de una cosa: no era su mundo.
En el cielo brillaban dos lunas. Esa fue la primera sorpresa. Dos lunas, y ninguna llena. Una era medio disco radiante; la otra, una pálida luna creciente que comenzaba a aclarar la superficie de una montaña. Y por el paisaje que iluminaban, Santana dedujo que se hallaba en una vasta fortaleza. Descomunales lienzos de muralla con bermas confluían en bastiones hexagonales; en el centro, una extensa ciudad; y sobre todo ello, torres almenadas — Santana debía de encontrarse en una de ellas, ya que su posición era muy elevada— con las siluetas de los guardias que
rondaban en la parte alta. A excepción de las lunas, el resto recordaba a una antigua ciudad fortificada europea.
Aunque los barrotes le concedían un aspecto singular.
Resultaba extraño, pero la ciudad se encontraba cercada por barrotes de hierro. Jamás había visto algo igual. Las barras formaban arcos sobre todo el conjunto, incrustadas entre un muro de tierra y el siguiente, negras y horribles, encerrando incluso las torres. En una rápida ojeada descubrió que no existía hueco alguno: las barras estaban tan próximas unas a otras que resultaba imposible que nadie pasara entre ellas. Las calles y plazas de la ciudad se hallaban totalmente cubiertas por aquel enrejado, como dentro de una jaula, y la luz lunar proyectaba sombras en cuadrícula sobre todo ello.
¿Qué significaba aquello? ¿Los barrotes eran para mantener algo encerrado o alejado?
Y entonces, Santana descubrió una figura alada que descendía rápidamente desde el cielo y se estremeció, creyendo que había hallado la respuesta. Un ángel, un serafín —fue lo primero que pensó, al tiempo que el corazón se le aceleraba y sentía punzadas en las heridas—. Pero se equivocaba. Pasó por encima de ella hasta que lo perdió de vista, y apreció claramente que tenía forma de animal —una especie de ciervo alado—. ¿Una quimera? Siempre había supuesto que existirían más, aparte de las cuatro que ella conocía y que jamás hablaban de otras.
De repente se le ocurrió que aquella ciudad debía de estar habitada por quimeras, y que más allá de sus murallas se extendía todo un mundo, un mundo con dos lunas, habitado también por quimeras. Tuvo que agarrarse con fuerza a los barrotes para mantenerse en pie, ya que aquel universo pareció temblar y ampliarse a su alrededor.
Existía otro mundo.
Otro mundo.
Entre todas las teorías que había elaborado respecto a la otra puerta, nunca había imaginado esta: un mundo paralelo, con sus propias montañas, continentes, lunas. Aún se sentía aturdida por la pérdida de sangre y aquella revelación la había conmocionado, así que se aferró a los barrotes de la ventana.
Fue entonces cuando escuchó voces. Próximas. Y también familiares. Llevaba toda la vida escuchando sus susurros, mientras inclinaban sus extrañas cabezas
discutían sobre dientes. Eran Brimstone y Twiga, y estaban a punto de doblar la esquina.
—Ondine ha traído a Thiago —iba comentando Twiga.
—Qué loco —musitó Brimstone—. ¿Es que piensa que el ejército puede permitirse su pérdida en un momento como este? ¿Cuántas veces he de decirle que un general no necesita luchar en el frente?
—Tú has provocado que desconozca el miedo —replicó Twiga, a lo que Brimstone respondió tan solo con un resoplido, que sonó peligrosamente cerca.
Santana estuvo a punto de dejarse invadir por el pánico. Miró a toda prisa hacia la puerta por la que había entrado, pero se sintió incapaz de alcanzarla. Así que se apretujó contra el hueco de la ventana y permaneció inmóvil.
Pasaron junto a ella, tan cerca que casi la rozaron. Santana temió que entraran en la tienda y cerraran la puerta tras de sí, dejándola atrapada en aquel extraño lugar. Iba a gritar para avisarlos, pero se desviaron al llegar a la puerta. El pánico se calmó; en su estela surgió algo diferente: indignación.
Indignación por todos aquellos años de secretismo, como si no fuera digna de confianza o de conocer siquiera los detalles esenciales de su propia existencia. Aquella ira le infundió audacia y decidió averiguar más, tanto como pudiera mientras se encontrara allí. Sospechaba que jamás dispondría de otra oportunidad semejante. Así que cuando Brimstone y Twiga giraron hacia el hueco de una escalera, ella los siguió.
Eran las escaleras de una torre, en estrecha espiral. Aquel giro infinito mareó a Santana: vueltas y vueltas y vueltas, de manera hipnótica, hasta tener la sensación de encontrarse atrapada en un purgatorio de escaleras, por el que descendería por siempre. Hasta cierta altura fue encontrando pequeñas troneras, que luego desaparecieron. El aire se volvió fresco y calmado, y Santana tuvo la sensación de hallarse bajo tierra. Solo le llegaban palabras inconexas de la conversación de Brimstone y Twiga, y no comprendía de qué hablaban.
—Dentro de poco necesitaremos más incienso —comentó Twiga.
—Vamos a necesitar más de todo. Hacía décadas que no se producía un ataque como este —añadió Brimstone.
—¿Crees que tienen la mirada puesta en la ciudad? 98
—¿Y cuándo no?
—¿Cuánto tiempo? —preguntó Twiga con voz temblorosa—. ¿Cuánto tiempo resistiremos?
—No lo sé —respondió Brimstone.
Y justo cuando Santana pensaba que no podría resistir más giros, alcanzaron el final de la escalera. Fue entonces cuando los acontecimientos se tornaron interesantes.
Realmente interesantes.
La escalera desembocaba en una estancia amplia, con eco. Santana aguardó hasta asegurarse de que Brimstone y Twiga continuaban adelante, y cuando sus voces se atenuaron, empequeñecidas por la inmensidad del espacio que las envolvía, los siguió con sigilo.
Tuvo la sensación de encontrarse en una catedral —siempre que la tierra fuera capaz de proyectar una catedral a lo largo de miles de años de agua goteando sobre la piedra—. Era una gigantesca cueva natural que se elevaba formando un arco gótico casi perfecto. Las estalagmitas, tan antiguas como el mundo, estaban labradas con imágenes de bestias, como si fueran pilares, y las lámparas colgaban de tal altura que parecían grupos de estrellas. Un intenso aroma a hierbas y azufre impregnaba el ambiente, y entre los pilares ascendían volutas de humo, empujadas por ráfagas de viento surgidas de vanos invisibles en los muros labrados.
Y debajo de todo aquello, donde se encontraba la extensa nave por la que Brimstone y Twiga avanzaban, no había bancos, sino mesas: mesas de piedra grandes como menhires, tan enormes que debieron de necesitarse elefantes para transportarlas hasta allí. De hecho, eran suficientemente voluminosas como para acomodar a un elefante tumbado, aunque solo había uno en esa postura.
Un elefante recostado sobre una mesa.
Pero… no, no era un elefante. Se trataba de algo distinto, con garras en los pies y una cabeza imposible que recordaba a un enorme oso pardo con cuernos. Una quimera.
Y estaba muerta.
En cada una de las mesas yacía una quimera muerta, y había docenas. Docenas. Santana paseó la mirada de una mesa a otra de forma errática. No había dos
criaturas iguales. La mayoría poseía alguna parte humana, la cabeza o el torso, pero no todas. Había un mono con melena de león; algo parecido a una iguana tan grande que solo podría denominarse dragón; la cabeza de un jaguar sobre el cuerpo desnudo de una mujer.
Brimstone y Twiga se movían entre ellos, tocándolos, examinándolos. La pausa más larga se la dedicaron a un hombre.
También estaba desnudo, y era lo que Santana y Rachel la sonrisa petulante de los entendidos, habrían definido como un «espécimen físico». Hombros robustos que se estrechaban hacia unas caderas bien definidas, abdomen ondulado, y todos los músculos que Santana era capaz de identificar gracias a las clases de dibujo al natural bien marcados. Su poderoso pecho estaba cubierto por una fina pelusilla blanca, y la cabeza, por una larga y sedosa melena también blanca, extendida sobre la mesa de piedra.
Una neblina de incienso envolvía el cuerpo. Procedía de una especie de farol de plata ornamentado, suspendido de un gancho sobre su cabeza, del que salía una espesa humareda. Un incensario, pensó Santana como los que se usan en las misas católicas. Brimstone reposó una mano sobre el pecho del hombre muerto y la mantuvo allí un instante; un gesto que Santana no supo interpretar. ¿Cariño? ¿Tristeza? Cuando Brimstone y Twiga se alejaron y desaparecieron entre las sombras, al final de la nave, ella abandonó su escondite y se aproximó a la mesa.
De cerca, descubrió que el pelo blanco resultaba una incongruencia en aquel hombre, ya que era joven y no tenía arrugas en el rostro. Era muy atractivo, aunque con la inexpresividad y la palidez propias de la muerte no parecía muy real.
Tampoco era totalmente humano, aunque sí más que la mayoría de las quimeras de la estancia. Hacia la mitad del muslo, la piel y la musculatura de sus piernas se transformaban en patas de lobo, con pelaje blanco, unos grandes pies caninos y garras negras. Sus manos eran híbridas: con el reverso ancho y peludo, como zarpas, y dedos humanos rematados en garras. Las palmas miraban hacia arriba, como colocadas a propósito en aquella posición, de modo que Santana pudo observar lo que tenían grabado en la piel.
En el centro de cada palma había tatuado un ojo idéntico a los suyos.
Retrocedió asustada.
Aquello significaba algo. Algo fundamental, algo clave, pero ¿qué? Se volvió
hacia la mesa contigua, en la que descansaba la criatura con melena de león. Sus manos eran de simio y tenían la piel oscura, pero aun así pudo adivinar en ellas la silueta de las hamsas.
Recorrió una mesa tras otra. Incluso la quimera con aspecto de elefante tenía tatuada la planta de sus mastodónticas patas delanteras. Todos y cada uno de aquellos seres muertos tenían hamsas, igual que ella. Sintió que los pensamientos le martilleaban la cabeza tan fuerte como el corazón le aporreaba el pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Allí había docenas de quimeras, todas muertas y desnudas —sin ninguna herida aparente—, sobre losas de piedra en una especie de catedral subterránea.
Sus propias hamsas la conectaban de algún modo a ellas, pero ignoraba de qué manera.
Rodeó de nuevo la primera mesa, la del hombre del pelo blanco, y se inclinó sobre ella. Al percibir el humo aromático que se derramaba del incensario, sintió miedo de que aquel olor impregnado en su pelo la delatara ante Yasri e Issa cuando regresara a hurtadillas a la tienda. La tienda. La simple idea de ascender de nuevo por aquella espiral interminable la invitaba a acurrucarse en posición fetal. Notaba cómo le palpitaban las heridas, supurantes bajo los vendajes, y el ungüento de Yasri ya no la calmaba. Estaba dolorida.
Pero… aquel lugar. Los cuerpos muertos. Confundida, Santana sintió que aquel misterio la desbordaba. La mano de la mujer con el pelo blanco descansaba justo delante de ella, con la hamsa atrayendo su atención. Santana acercó su mano para comparar las marcas, pero la de la mujer quedaba a la sombra del cuerpo, así que la levantó hacia la luz.
Eran idénticas. Santana notó que mientras su mente permanecía ocupada en algo distinto, su sentido común le lanzaba una leve advertencia.
La mano de la mujer, aquella mano muerta… estaba caliente.
No estaba muerta.
Élla no estaba muerta.
Con un movimiento rápido como el rayo, el hombre se puso en pie, girando sobre sus rodillas. Aquella mano que había descansado inerte sobre las de ella aferró la garganta de Santana y levantó su cuerpo del suelo, lanzándola sobre la mesa. Su cabeza golpeó contra la piedra y se le nubló la vista. Cuando recuperó la visión, la mujer estaba sobre ella, con los ojos pálidos como el hielo y los labios retraídos, mostrando los colmillos. Santana no podía respirar; la mano de la mujer
aún aprisionaba su garganta. Trató de arañarla, se revolvió para quitársela de encima, logró colocar las rodillas entre ambos y golpearlo.
La presión sobre su garganta disminuyó y Santana tomó una bocanada de aire, intentó gritar, pero la mujer se lanzó de nuevo sobre ella, pesada, desnuda y bestial. Ella se defendió con todas sus fuerzas, peleó con tal furia que sus cuerpos rodaron hasta el borde de la mesa y cayeron al suelo. En el tumulto de la pelea, aquellas extremidades desnudas ejercían tanta fuerza que Santana no podía liberarse. Estaba encima de ella, atenazando sus piernas, mirándola, y de repente sus ojos perdieron algo de aquel frenesí enloquecido. Relajó el gruñido de sus labios y recuperó de nuevo su aspecto casi humano y hermoso, pero aun así terrorífico y… confuso.
La agarró con fuerza por las muñecas, la obligó a abrir las manos para ver sus hamsas, y clavó sus ojos en ella. La recorrió con la mirada, y Santana tuvo la sensación de ser ella la que se encontraba desnuda. Luego emitió un profundo gruñido que la estremeció.
—¿Quién eres?
Era incapaz de responder. El corazón le latía con fuerza. Las heridas le abrasaban. Y, como siempre, desconocía la respuesta.
—¿Quién eres?
La arrastró de las muñecas, la arrojó sobre la mesa de piedra y se colocó de nuevo encima de ella. Sus movimientos eran fluidos, de animal, y sus dientes, suficientemente afilados como para desgarrarle la garganta. De pronto, Santana fue consciente de cómo acabaría su aventura al otro lado de la puerta: en un charco de sangre. Logró tomar aire.
Y gritó.
Tras la otra puerta, Santana descubrió un pasadizo de piedra negra mate. Vislumbró que se extendía unos tres metros antes de perderse en la oscuridad y que en el último tramo iluminado había una ventana. Era un estrecho hueco con barrotes cuya orientación no le permitía ver lo que había al otro lado desde donde ella se encontraba, y por el que se derramaba una luz blanquecina que dibujaba rectángulos en el suelo. El resplandor de la luna, pensó Santana, y se preguntó qué paisaje contemplaría si se acercara sigilosamente y mirara hacia fuera. ¿Dónde se hallaba aquel lugar? ¿Conduciría esa puerta trasera, al igual que la principal, a múltiples ciudades, o se trataba de algo totalmente distinto, otro nivel en el universo de Brimstone que no podía siquiera imaginar? Unos pasos más y tal vez lo descubriría, si no otra cosa. Pero ¿se atrevería?
Escuchó con atención. Percibió algunos sonidos, pero parecían muy lejanos, como ecos de gritos nocturnos. El pasadizo permanecía en silencio.
Empezó a avanzar. Con los pies descalzos y de puntillas, dio unos cuantos pasos rápidos y silenciosos, alcanzó la ventana y miró al otro lado a través de los pesados barrotes de hierro.
Su rostro, rígido por la ansiedad, se tornó de repente flácido por el asombro, y su boca quedó abierta. Tardó un segundo en darse cuenta y cerrar la mandíbula de golpe; el ruido cortante de sus dientes rompiendo el silencio la estremeció. Se inclinó hacia delante y observó el escenario que se abría frente a ella.
Dondequiera que se encontrara aquel lugar, estaba segura de una cosa: no era su mundo.
En el cielo brillaban dos lunas. Esa fue la primera sorpresa. Dos lunas, y ninguna llena. Una era medio disco radiante; la otra, una pálida luna creciente que comenzaba a aclarar la superficie de una montaña. Y por el paisaje que iluminaban, Santana dedujo que se hallaba en una vasta fortaleza. Descomunales lienzos de muralla con bermas confluían en bastiones hexagonales; en el centro, una extensa ciudad; y sobre todo ello, torres almenadas — Santana debía de encontrarse en una de ellas, ya que su posición era muy elevada— con las siluetas de los guardias que
rondaban en la parte alta. A excepción de las lunas, el resto recordaba a una antigua ciudad fortificada europea.
Aunque los barrotes le concedían un aspecto singular.
Resultaba extraño, pero la ciudad se encontraba cercada por barrotes de hierro. Jamás había visto algo igual. Las barras formaban arcos sobre todo el conjunto, incrustadas entre un muro de tierra y el siguiente, negras y horribles, encerrando incluso las torres. En una rápida ojeada descubrió que no existía hueco alguno: las barras estaban tan próximas unas a otras que resultaba imposible que nadie pasara entre ellas. Las calles y plazas de la ciudad se hallaban totalmente cubiertas por aquel enrejado, como dentro de una jaula, y la luz lunar proyectaba sombras en cuadrícula sobre todo ello.
¿Qué significaba aquello? ¿Los barrotes eran para mantener algo encerrado o alejado?
Y entonces, Santana descubrió una figura alada que descendía rápidamente desde el cielo y se estremeció, creyendo que había hallado la respuesta. Un ángel, un serafín —fue lo primero que pensó, al tiempo que el corazón se le aceleraba y sentía punzadas en las heridas—. Pero se equivocaba. Pasó por encima de ella hasta que lo perdió de vista, y apreció claramente que tenía forma de animal —una especie de ciervo alado—. ¿Una quimera? Siempre había supuesto que existirían más, aparte de las cuatro que ella conocía y que jamás hablaban de otras.
De repente se le ocurrió que aquella ciudad debía de estar habitada por quimeras, y que más allá de sus murallas se extendía todo un mundo, un mundo con dos lunas, habitado también por quimeras. Tuvo que agarrarse con fuerza a los barrotes para mantenerse en pie, ya que aquel universo pareció temblar y ampliarse a su alrededor.
Existía otro mundo.
Otro mundo.
Entre todas las teorías que había elaborado respecto a la otra puerta, nunca había imaginado esta: un mundo paralelo, con sus propias montañas, continentes, lunas. Aún se sentía aturdida por la pérdida de sangre y aquella revelación la había conmocionado, así que se aferró a los barrotes de la ventana.
Fue entonces cuando escuchó voces. Próximas. Y también familiares. Llevaba toda la vida escuchando sus susurros, mientras inclinaban sus extrañas cabezas
discutían sobre dientes. Eran Brimstone y Twiga, y estaban a punto de doblar la esquina.
—Ondine ha traído a Thiago —iba comentando Twiga.
—Qué loco —musitó Brimstone—. ¿Es que piensa que el ejército puede permitirse su pérdida en un momento como este? ¿Cuántas veces he de decirle que un general no necesita luchar en el frente?
—Tú has provocado que desconozca el miedo —replicó Twiga, a lo que Brimstone respondió tan solo con un resoplido, que sonó peligrosamente cerca.
Santana estuvo a punto de dejarse invadir por el pánico. Miró a toda prisa hacia la puerta por la que había entrado, pero se sintió incapaz de alcanzarla. Así que se apretujó contra el hueco de la ventana y permaneció inmóvil.
Pasaron junto a ella, tan cerca que casi la rozaron. Santana temió que entraran en la tienda y cerraran la puerta tras de sí, dejándola atrapada en aquel extraño lugar. Iba a gritar para avisarlos, pero se desviaron al llegar a la puerta. El pánico se calmó; en su estela surgió algo diferente: indignación.
Indignación por todos aquellos años de secretismo, como si no fuera digna de confianza o de conocer siquiera los detalles esenciales de su propia existencia. Aquella ira le infundió audacia y decidió averiguar más, tanto como pudiera mientras se encontrara allí. Sospechaba que jamás dispondría de otra oportunidad semejante. Así que cuando Brimstone y Twiga giraron hacia el hueco de una escalera, ella los siguió.
Eran las escaleras de una torre, en estrecha espiral. Aquel giro infinito mareó a Santana: vueltas y vueltas y vueltas, de manera hipnótica, hasta tener la sensación de encontrarse atrapada en un purgatorio de escaleras, por el que descendería por siempre. Hasta cierta altura fue encontrando pequeñas troneras, que luego desaparecieron. El aire se volvió fresco y calmado, y Santana tuvo la sensación de hallarse bajo tierra. Solo le llegaban palabras inconexas de la conversación de Brimstone y Twiga, y no comprendía de qué hablaban.
—Dentro de poco necesitaremos más incienso —comentó Twiga.
—Vamos a necesitar más de todo. Hacía décadas que no se producía un ataque como este —añadió Brimstone.
—¿Crees que tienen la mirada puesta en la ciudad? 98
—¿Y cuándo no?
—¿Cuánto tiempo? —preguntó Twiga con voz temblorosa—. ¿Cuánto tiempo resistiremos?
—No lo sé —respondió Brimstone.
Y justo cuando Santana pensaba que no podría resistir más giros, alcanzaron el final de la escalera. Fue entonces cuando los acontecimientos se tornaron interesantes.
Realmente interesantes.
La escalera desembocaba en una estancia amplia, con eco. Santana aguardó hasta asegurarse de que Brimstone y Twiga continuaban adelante, y cuando sus voces se atenuaron, empequeñecidas por la inmensidad del espacio que las envolvía, los siguió con sigilo.
Tuvo la sensación de encontrarse en una catedral —siempre que la tierra fuera capaz de proyectar una catedral a lo largo de miles de años de agua goteando sobre la piedra—. Era una gigantesca cueva natural que se elevaba formando un arco gótico casi perfecto. Las estalagmitas, tan antiguas como el mundo, estaban labradas con imágenes de bestias, como si fueran pilares, y las lámparas colgaban de tal altura que parecían grupos de estrellas. Un intenso aroma a hierbas y azufre impregnaba el ambiente, y entre los pilares ascendían volutas de humo, empujadas por ráfagas de viento surgidas de vanos invisibles en los muros labrados.
Y debajo de todo aquello, donde se encontraba la extensa nave por la que Brimstone y Twiga avanzaban, no había bancos, sino mesas: mesas de piedra grandes como menhires, tan enormes que debieron de necesitarse elefantes para transportarlas hasta allí. De hecho, eran suficientemente voluminosas como para acomodar a un elefante tumbado, aunque solo había uno en esa postura.
Un elefante recostado sobre una mesa.
Pero… no, no era un elefante. Se trataba de algo distinto, con garras en los pies y una cabeza imposible que recordaba a un enorme oso pardo con cuernos. Una quimera.
Y estaba muerta.
En cada una de las mesas yacía una quimera muerta, y había docenas. Docenas. Santana paseó la mirada de una mesa a otra de forma errática. No había dos
criaturas iguales. La mayoría poseía alguna parte humana, la cabeza o el torso, pero no todas. Había un mono con melena de león; algo parecido a una iguana tan grande que solo podría denominarse dragón; la cabeza de un jaguar sobre el cuerpo desnudo de una mujer.
Brimstone y Twiga se movían entre ellos, tocándolos, examinándolos. La pausa más larga se la dedicaron a un hombre.
También estaba desnudo, y era lo que Santana y Rachel la sonrisa petulante de los entendidos, habrían definido como un «espécimen físico». Hombros robustos que se estrechaban hacia unas caderas bien definidas, abdomen ondulado, y todos los músculos que Santana era capaz de identificar gracias a las clases de dibujo al natural bien marcados. Su poderoso pecho estaba cubierto por una fina pelusilla blanca, y la cabeza, por una larga y sedosa melena también blanca, extendida sobre la mesa de piedra.
Una neblina de incienso envolvía el cuerpo. Procedía de una especie de farol de plata ornamentado, suspendido de un gancho sobre su cabeza, del que salía una espesa humareda. Un incensario, pensó Santana como los que se usan en las misas católicas. Brimstone reposó una mano sobre el pecho del hombre muerto y la mantuvo allí un instante; un gesto que Santana no supo interpretar. ¿Cariño? ¿Tristeza? Cuando Brimstone y Twiga se alejaron y desaparecieron entre las sombras, al final de la nave, ella abandonó su escondite y se aproximó a la mesa.
De cerca, descubrió que el pelo blanco resultaba una incongruencia en aquel hombre, ya que era joven y no tenía arrugas en el rostro. Era muy atractivo, aunque con la inexpresividad y la palidez propias de la muerte no parecía muy real.
Tampoco era totalmente humano, aunque sí más que la mayoría de las quimeras de la estancia. Hacia la mitad del muslo, la piel y la musculatura de sus piernas se transformaban en patas de lobo, con pelaje blanco, unos grandes pies caninos y garras negras. Sus manos eran híbridas: con el reverso ancho y peludo, como zarpas, y dedos humanos rematados en garras. Las palmas miraban hacia arriba, como colocadas a propósito en aquella posición, de modo que Santana pudo observar lo que tenían grabado en la piel.
En el centro de cada palma había tatuado un ojo idéntico a los suyos.
Retrocedió asustada.
Aquello significaba algo. Algo fundamental, algo clave, pero ¿qué? Se volvió
hacia la mesa contigua, en la que descansaba la criatura con melena de león. Sus manos eran de simio y tenían la piel oscura, pero aun así pudo adivinar en ellas la silueta de las hamsas.
Recorrió una mesa tras otra. Incluso la quimera con aspecto de elefante tenía tatuada la planta de sus mastodónticas patas delanteras. Todos y cada uno de aquellos seres muertos tenían hamsas, igual que ella. Sintió que los pensamientos le martilleaban la cabeza tan fuerte como el corazón le aporreaba el pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Allí había docenas de quimeras, todas muertas y desnudas —sin ninguna herida aparente—, sobre losas de piedra en una especie de catedral subterránea.
Sus propias hamsas la conectaban de algún modo a ellas, pero ignoraba de qué manera.
Rodeó de nuevo la primera mesa, la del hombre del pelo blanco, y se inclinó sobre ella. Al percibir el humo aromático que se derramaba del incensario, sintió miedo de que aquel olor impregnado en su pelo la delatara ante Yasri e Issa cuando regresara a hurtadillas a la tienda. La tienda. La simple idea de ascender de nuevo por aquella espiral interminable la invitaba a acurrucarse en posición fetal. Notaba cómo le palpitaban las heridas, supurantes bajo los vendajes, y el ungüento de Yasri ya no la calmaba. Estaba dolorida.
Pero… aquel lugar. Los cuerpos muertos. Confundida, Santana sintió que aquel misterio la desbordaba. La mano de la mujer con el pelo blanco descansaba justo delante de ella, con la hamsa atrayendo su atención. Santana acercó su mano para comparar las marcas, pero la de la mujer quedaba a la sombra del cuerpo, así que la levantó hacia la luz.
Eran idénticas. Santana notó que mientras su mente permanecía ocupada en algo distinto, su sentido común le lanzaba una leve advertencia.
La mano de la mujer, aquella mano muerta… estaba caliente.
No estaba muerta.
Élla no estaba muerta.
Con un movimiento rápido como el rayo, el hombre se puso en pie, girando sobre sus rodillas. Aquella mano que había descansado inerte sobre las de ella aferró la garganta de Santana y levantó su cuerpo del suelo, lanzándola sobre la mesa. Su cabeza golpeó contra la piedra y se le nubló la vista. Cuando recuperó la visión, la mujer estaba sobre ella, con los ojos pálidos como el hielo y los labios retraídos, mostrando los colmillos. Santana no podía respirar; la mano de la mujer
aún aprisionaba su garganta. Trató de arañarla, se revolvió para quitársela de encima, logró colocar las rodillas entre ambos y golpearlo.
La presión sobre su garganta disminuyó y Santana tomó una bocanada de aire, intentó gritar, pero la mujer se lanzó de nuevo sobre ella, pesada, desnuda y bestial. Ella se defendió con todas sus fuerzas, peleó con tal furia que sus cuerpos rodaron hasta el borde de la mesa y cayeron al suelo. En el tumulto de la pelea, aquellas extremidades desnudas ejercían tanta fuerza que Santana no podía liberarse. Estaba encima de ella, atenazando sus piernas, mirándola, y de repente sus ojos perdieron algo de aquel frenesí enloquecido. Relajó el gruñido de sus labios y recuperó de nuevo su aspecto casi humano y hermoso, pero aun así terrorífico y… confuso.
La agarró con fuerza por las muñecas, la obligó a abrir las manos para ver sus hamsas, y clavó sus ojos en ella. La recorrió con la mirada, y Santana tuvo la sensación de ser ella la que se encontraba desnuda. Luego emitió un profundo gruñido que la estremeció.
—¿Quién eres?
Era incapaz de responder. El corazón le latía con fuerza. Las heridas le abrasaban. Y, como siempre, desconocía la respuesta.
—¿Quién eres?
La arrastró de las muñecas, la arrojó sobre la mesa de piedra y se colocó de nuevo encima de ella. Sus movimientos eran fluidos, de animal, y sus dientes, suficientemente afilados como para desgarrarle la garganta. De pronto, Santana fue consciente de cómo acabaría su aventura al otro lado de la puerta: en un charco de sangre. Logró tomar aire.
Y gritó.
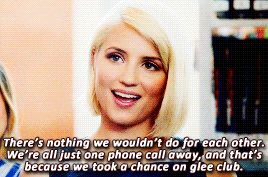
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
18 NO LUCHES CONTRA MONSTRUOS
—¿La chica? —Izîl miró a Brittany con los ojos entrecerrados—. ¿Te… te refieres a Santana?
¿Santana ? Brittany conocía esa palabra. Significaba «esperanza» en el idioma del enemigo. Así que no solo llevaba las hamsas, sino que tenía un nombre quimérico.
—¿Quién es? —preguntó.
Visiblemente aterrorizado, el anciano se incorporó un poco.
—¿Por qué quieres saberlo, ángel?
—Las preguntas las hago yo —exclamó Brittany —. Y te sugiero que las respondas —se sentía impaciente por reunirse con los otros, pero se resistía a marcharse sin desvelar aquel misterio. Si no descubría ahora quién era la chica, nunca lo sabría.
Deseoso de ayudar, Razgut aportó algunos datos.
—Sabe a néctar y sal. A néctar, sal y manzanas. A polen, estrellas y bisagras. Tiene el gusto de los cuentos de hadas. De una doncella cisne a medianoche. Como nata en la punta de la lengua de un zorro. Sabe a esperanza.
Brittany permaneció inmutable, e injustificadamente inquieta ante la idea de aquella abominación probando a la muchacha. Esperó a que Razgut dejara de farfullar y añadió con voz gutural:
—No he preguntado a qué sabe, sino quién es.
Izîl se encogió de hombros y agitó las manos en un esfuerzo por transmitir indiferencia.
—Es solo una muchacha que dibuja. Se porta bien conmigo. ¿Qué más te puedo decir?
Sus palabras no parecían sinceras y Brittany notó que trataba de protegerla, lo que resultaba noble y ridículo. No podía desperdiciar su tiempo en juegos, así que optó por un enfoque más drástico. Agarró a Izîl por la pechera y a Razgut por uno de sus muñones de hueso astillado y se elevó por los aires, levantando el peso 1
ambos con total facilidad.
Bastaron unos aleteos para que la ciudad de Marrakech al completo brillara con luz trémula a sus pies. Izîl no paraba de gritar, con los ojos fuertemente cerrados; Razgut permanecía en silencio, con una indescriptible añoranza en el rostro que se clavó en el corazón de Brittany como una astilla de pena —más dolorosa que el trozo de madera con el que Santana la había atacada—. Le sorprendió. Con el paso de los años había aprendido a insensibilizarse y, después de tanto tiempo sin convivir con los sentimientos, pensaba que la pena y la compasión habían desaparecido de su interior.
Sin embargo, aquella noche había recibido sordas puñaladas de ambas.
Brittany descendió con lentas espirales, como un ave de presa, y depositó los dos cuerpos en la bóveda que coronaba el minarete más alto de la ciudad. Izîl y Razgut trataron desesperadamente de agarrarse, pero empezaron a caer, deslizándose sobre la superficie resbaladiza, buscando con frenesí algún apoyo para las manos y los pies antes de topar con un parapeto decorativo de escasa altura que evitó que se precipitaran al vacío, varias decenas de metros por encima de los tejados de la mezquita.
Izîl tenía el rostro grisáceo y respiraba con dificultad. Razgut cambió de postura sobre la espalda del anciano, y ambos se tambalearon peligrosamente cerca del borde. Atenazado por el pánico, Izîl descargó una retahíla de órdenes para que se mantuviera agachado, no se moviera y se agarrara a algo.
Brittany permanecía sobre ellos. Detrás de élla, la silueta serrada de la cordillera del Atlas brillaba bajo la luz de la luna. El viento movía las plumas llameantes de sus alas, como en un baile, y sus ojos transmitían el brillo apagado de las ascuas.
—Y ahora, si deseas seguir vivo, dime lo que quiero saber. ¿Quién es la chica?
Izîl, con los ojos horrorizados y fijos en el borde del tejado, respondió de manera atropellada:
—Ella no supone ningún peligro para ti, es inocente…
—¿Inocente? Lleva las hamsas, compra dientes para el diablo hechicero, a mis ojos no parece inocente.
—Te equivocas, es inocente. Ella simplemente hace recados. Es todo.
¿Era simplemente eso, una especie de criada? Eso no explicaba por qué llevaba las hamsas
—¿Y por qué se encarga ella de los recados?
—Es la hija adoptiva del Traficante de Deseos. La crió desde que era un bebé.
Brittany asimiló aquella información.
—¿De dónde venía? —se arrodilló para acercar su rostro al de Izîl. Era imprescindible saberlo.
—No lo sé. ¡Lo juro! Un día la vi allí, entre sus brazos, y a partir de entonces estuvo siempre en la tienda, sin ninguna explicación. ¿Crees que Brimstone me desvelaba sus secretos? De ser así, ¡tal vez seguiría siendo un hombre en vez de una mula! —dirigió un gesto a Razgut y soltó una estridente carcajada—. Ten cuidado con lo que deseas, me advirtió Brimstone, pero yo no lo escuché, y ¡mírame ahora! —reía y reía sin parar, al tiempo que acudían lágrimas a sus ojos rodeados de arrugas.
Brittany se quedó paralizada. El problema era que creía al jorobado. ¿Por qué iba Brimstone a revelar información a sus subalternos humanos, y en especial a locos como este? Pero si Izîl no sabía nada, ¿qué esperanza restaba a Brittany para descubrirlo? El anciano era su única pista, y ya se había entretenido demasiado.
—Dime entonces dónde puedo encontrarla —dijo—. Fue amable contigo. Seguramente sepas dónde vive.
El viejo parpadeó, afligido.
—No puedo decírtelo. Pero… pero… puedo contarte otras cosas. ¡Secretos! Sobre tu propia especie. Gracias a Razgut, sé mucho más de los serafines que de las quimeras.
Estaba regateando, en un nuevo intento de proteger a Brittany.
—¿Crees que hay algo que puedas descubrirme sobre mi especie? —respondió Brittany.
—Razgut sabe historias…
—La palabra de un Caído. ¿Te ha revelado siquiera por qué fue enviado al exilio?
—Claro que sí —afirmó Izîl—. Aunque me pregunto si tú lo sabes.
—Yo conozco mi historia.
Izîl lanzó una carcajada. Tenía una mejilla apretada contra la cúpula del
minarete, y su risa sonó como un resoplido. Luego añadió:
—Como el moho sobre los libros, así crecen los mitos sobre la historia. Tal vez deberías preguntar a alguien que se encontrara allí, todos esos siglos atrás. Tal vez a Razgut.
Brittany miró con frialdad el tembloroso cuerpo de Razgut, que seguía murmurando su incesante cantinela: «Llévame a casa, por favor, hermana, llévame a casa. Estoy arrepentido, he soportado suficiente castigo, llévame a casa…».
—No necesito preguntarle nada —replicó Brittany.
—Ah, ¿no?, ya veo. Alguien afirmó en cierta ocasión: «Todo lo que se necesita para tener éxito en esta vida es ignorancia y confianza». Mark Twain, ¿has oído hablar de él? Lucía un elegante bigote, como suele ser habitual en los hombres sabios.
Algo estaba cambiando en el anciano ante los ojos de Brittany. Vio cómo alzaba la cabeza para mirar por encima del reborde de piedra que detenía su caída hacia la muerte. Su locura parecía haber desaparecido, si es que no había sido fingida. Estaba reuniendo jirones de coraje, lo que, en aquellas circunstancias, no resultaba insignificante. También estaba dando rodeos.
—Facilítame las cosas, viejo —dijo Brittany —. Mi misión no es matar humanos.
}—Entonces, ¿por qué has venido? Ni siquiera las quimeras llegan hasta aquí. Este mundo no es lugar para monstruos…
—¿Monstruos? Yo no soy un monstruo.
—¿No? Razgut tampoco piensa que él lo sea. ¿Verdad, mi monstruo?
Se lo preguntó casi con cariño, y Razgut susurró:
—No soy un monstruo, soy una serafín. Un ser de fuego sin humo, sí, forjado en otra época, en otro mundo —sus ansiosos ojos estaban fijos en Brittany —. Soy como tú, hermana. Igual que tú.
Aquella comparación no agradó a Brittany, y su mordaz respuesta estremeció a Razgut:
—No me parezco en nada a ti, lisiado.
Izîl alargó la mano para palmear el brazo que le aprisionaba el cuello.
—Ya, ya —lo calmó fingiendo compasión—. Él no se da cuenta. Forma parte de
la condición de monstruo no identificarse como tal. Es como el dragón que mientras estaba agachado en una aldea devorando doncellas escuchó a los campesinos gritar: «¡Un monstruo!», y se volvió para mirar.
—Yo conozco muy bien a los verdaderos monstruos —los celestes ojos de Brittany se oscurecieron. Claro que los conocía. Las quimeras habían reducido el sentido de la vida a la guerra. Aparecían con mil formas bestiales, y no importaba cuántas asesinaran, siempre regresaban más, y más.
—Alguien dijo una vez: «No luches contra monstruos, no sea que te conviertas en uno de ellos. Y si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mirará dentro de ti» —replicó Izîl—. Nietzsche, ¿lo conoces? Tenía un bigote excepcional.
—Dime solamente… —empezó Brittany pero Izîl lo interrumpió.
—¿Te has preguntado alguna vez si son los monstruos los que provocan la guerra, o si es la guerra la que genera monstruos? Yo he visto cosas, ángel.
Existen guerrillas que obligan a los niños a asesinar a sus propias familias. Esos actos desgarran el alma y dejan espacio para que crezcan bestias en el interior. Los ejércitos necesitan bestias, ¿no es así? Bestias domesticadas, ¡que cometan sus terribles fechorías! Y lo peor es que resulta casi imposible recuperar el alma cuando ha sido arrancada. Casi —Izîl miró a Brittany con intensidad—. Pero se puede lograr, si en algún momento… decides ir en busca de la tuya.
Brittany se puso furiosa. De sus alas llovieron chispas que la brisa transportó hacia los tejados de Marrakech.
—¿Por qué debería hacer tal cosa? En mi mundo, anciano, un alma resulta tan inútil como los dientes para los muertos.
—Supongo que eso lo afirma alguien que todavía recuerda lo que era poseer una.
Claro que se acordaba. Brittany sintió sus recuerdos como cuchillos, y no le agradó que se volvieran en su contra.
—Deberías preocuparte de tu propia alma, no de la mía.
—Mi conciencia está tranquila. Nunca he matado a nadie. Sin embargo, tú… Mira tus manos.
Brittany no cayó en la trampa, pero cerró los puños en un acto reflejo. Las líneas grabadas en sus dedos: cada una representaba un enemigo batido, y sus manos
mostraban un terrible balance.
—¿Cuántos? —preguntó Izîl—. ¿Lo sabes o has perdido la cuenta?
El loco tembloroso al que Brittany había elevado por los aires desde los adoquines de la plaza había desaparecido por completo.
Izîl se había enderezado, al menos todo lo que podía cargado como estaba con Razgut, que paseaba sus angustiados ojos entre su mula humana y una serafin que, esperaba, hubiera venido a salvarlo.
Brittany sabía exactamente el número de muertes contabilizadas en sus manos.
—Y tú ¿qué? —espetó Brittany a Izîl—. ¿Cuántos dientes, a lo largo de todos estos años? Me imagino que no llevas la cuenta.
—¿Los dientes? Ah, ¡pero yo solo se los arranco a los muertos!
—Y se los vendes a Brimstone. ¿Sabes en lo que te convierte eso? En cómplice.
—¿Cómplice? Solo son dientes con los que hace collares, yo lo he visto. ¡Solo dientes enfilados en cuerdas!
—¿Piensas que hace collares? Ignorante. Has estado participando en nuestra guerra, pero has sido demasiado estúpido para darte cuenta. ¿Afirmas que luchar contra monstruos me ha convertido en un monstruo? Entonces, ¿en qué te ha transformado a ti negociar con diablos?
Izîl clavó los ojos en Brittany, boquiabierto, y al comprender todo de repente añadió:
—Tú lo sabes. Tú sabes para qué utiliza los dientes.
—Así es —musitó Brittany con amargura.
—Dímelo…
—¡Cállate! —ordenó Brittany al romperse el último amarre de su paciencia—. Dime dónde puedo encontrarla. Tu vida no significa nada para mí. ¿Entiendes? —escuchó la crueldad de su propia voz y sintió como si se contemplara desde fuera, cerniéndose sobre aquellas pobres criaturas quebrantadas. ¿Qué pensaría Madrigal si la viera en aquel momento? Pero no podía, y eso era lo terrible.
Madrigal estaba muerta.
El anciano tenía razón. Era un monstruo, pero de ello había que culpar al enemigo. No se trataba únicamente de haber pasado toda la vida en el campo de
batalla —
aquello no lo había transformado en lo que era—. Había sido un hecho, un acto indescriptible que nunca podría olvidar ni perdonar y por el que, en venganza, había jurado destruir un reino.
—¿Crees que no puedo obligarte a hablar? —susurró.
—No, ángel, no creo que puedas —respondió Izîl sonriendo. Y se arrojó desde el minarete, arrastrando a Razgut con él, para estrellarse contra los tejados situados sesenta metros más abajo.
—¿La chica? —Izîl miró a Brittany con los ojos entrecerrados—. ¿Te… te refieres a Santana?
¿Santana ? Brittany conocía esa palabra. Significaba «esperanza» en el idioma del enemigo. Así que no solo llevaba las hamsas, sino que tenía un nombre quimérico.
—¿Quién es? —preguntó.
Visiblemente aterrorizado, el anciano se incorporó un poco.
—¿Por qué quieres saberlo, ángel?
—Las preguntas las hago yo —exclamó Brittany —. Y te sugiero que las respondas —se sentía impaciente por reunirse con los otros, pero se resistía a marcharse sin desvelar aquel misterio. Si no descubría ahora quién era la chica, nunca lo sabría.
Deseoso de ayudar, Razgut aportó algunos datos.
—Sabe a néctar y sal. A néctar, sal y manzanas. A polen, estrellas y bisagras. Tiene el gusto de los cuentos de hadas. De una doncella cisne a medianoche. Como nata en la punta de la lengua de un zorro. Sabe a esperanza.
Brittany permaneció inmutable, e injustificadamente inquieta ante la idea de aquella abominación probando a la muchacha. Esperó a que Razgut dejara de farfullar y añadió con voz gutural:
—No he preguntado a qué sabe, sino quién es.
Izîl se encogió de hombros y agitó las manos en un esfuerzo por transmitir indiferencia.
—Es solo una muchacha que dibuja. Se porta bien conmigo. ¿Qué más te puedo decir?
Sus palabras no parecían sinceras y Brittany notó que trataba de protegerla, lo que resultaba noble y ridículo. No podía desperdiciar su tiempo en juegos, así que optó por un enfoque más drástico. Agarró a Izîl por la pechera y a Razgut por uno de sus muñones de hueso astillado y se elevó por los aires, levantando el peso 1
ambos con total facilidad.
Bastaron unos aleteos para que la ciudad de Marrakech al completo brillara con luz trémula a sus pies. Izîl no paraba de gritar, con los ojos fuertemente cerrados; Razgut permanecía en silencio, con una indescriptible añoranza en el rostro que se clavó en el corazón de Brittany como una astilla de pena —más dolorosa que el trozo de madera con el que Santana la había atacada—. Le sorprendió. Con el paso de los años había aprendido a insensibilizarse y, después de tanto tiempo sin convivir con los sentimientos, pensaba que la pena y la compasión habían desaparecido de su interior.
Sin embargo, aquella noche había recibido sordas puñaladas de ambas.
Brittany descendió con lentas espirales, como un ave de presa, y depositó los dos cuerpos en la bóveda que coronaba el minarete más alto de la ciudad. Izîl y Razgut trataron desesperadamente de agarrarse, pero empezaron a caer, deslizándose sobre la superficie resbaladiza, buscando con frenesí algún apoyo para las manos y los pies antes de topar con un parapeto decorativo de escasa altura que evitó que se precipitaran al vacío, varias decenas de metros por encima de los tejados de la mezquita.
Izîl tenía el rostro grisáceo y respiraba con dificultad. Razgut cambió de postura sobre la espalda del anciano, y ambos se tambalearon peligrosamente cerca del borde. Atenazado por el pánico, Izîl descargó una retahíla de órdenes para que se mantuviera agachado, no se moviera y se agarrara a algo.
Brittany permanecía sobre ellos. Detrás de élla, la silueta serrada de la cordillera del Atlas brillaba bajo la luz de la luna. El viento movía las plumas llameantes de sus alas, como en un baile, y sus ojos transmitían el brillo apagado de las ascuas.
—Y ahora, si deseas seguir vivo, dime lo que quiero saber. ¿Quién es la chica?
Izîl, con los ojos horrorizados y fijos en el borde del tejado, respondió de manera atropellada:
—Ella no supone ningún peligro para ti, es inocente…
—¿Inocente? Lleva las hamsas, compra dientes para el diablo hechicero, a mis ojos no parece inocente.
—Te equivocas, es inocente. Ella simplemente hace recados. Es todo.
¿Era simplemente eso, una especie de criada? Eso no explicaba por qué llevaba las hamsas
—¿Y por qué se encarga ella de los recados?
—Es la hija adoptiva del Traficante de Deseos. La crió desde que era un bebé.
Brittany asimiló aquella información.
—¿De dónde venía? —se arrodilló para acercar su rostro al de Izîl. Era imprescindible saberlo.
—No lo sé. ¡Lo juro! Un día la vi allí, entre sus brazos, y a partir de entonces estuvo siempre en la tienda, sin ninguna explicación. ¿Crees que Brimstone me desvelaba sus secretos? De ser así, ¡tal vez seguiría siendo un hombre en vez de una mula! —dirigió un gesto a Razgut y soltó una estridente carcajada—. Ten cuidado con lo que deseas, me advirtió Brimstone, pero yo no lo escuché, y ¡mírame ahora! —reía y reía sin parar, al tiempo que acudían lágrimas a sus ojos rodeados de arrugas.
Brittany se quedó paralizada. El problema era que creía al jorobado. ¿Por qué iba Brimstone a revelar información a sus subalternos humanos, y en especial a locos como este? Pero si Izîl no sabía nada, ¿qué esperanza restaba a Brittany para descubrirlo? El anciano era su única pista, y ya se había entretenido demasiado.
—Dime entonces dónde puedo encontrarla —dijo—. Fue amable contigo. Seguramente sepas dónde vive.
El viejo parpadeó, afligido.
—No puedo decírtelo. Pero… pero… puedo contarte otras cosas. ¡Secretos! Sobre tu propia especie. Gracias a Razgut, sé mucho más de los serafines que de las quimeras.
Estaba regateando, en un nuevo intento de proteger a Brittany.
—¿Crees que hay algo que puedas descubrirme sobre mi especie? —respondió Brittany.
—Razgut sabe historias…
—La palabra de un Caído. ¿Te ha revelado siquiera por qué fue enviado al exilio?
—Claro que sí —afirmó Izîl—. Aunque me pregunto si tú lo sabes.
—Yo conozco mi historia.
Izîl lanzó una carcajada. Tenía una mejilla apretada contra la cúpula del
minarete, y su risa sonó como un resoplido. Luego añadió:
—Como el moho sobre los libros, así crecen los mitos sobre la historia. Tal vez deberías preguntar a alguien que se encontrara allí, todos esos siglos atrás. Tal vez a Razgut.
Brittany miró con frialdad el tembloroso cuerpo de Razgut, que seguía murmurando su incesante cantinela: «Llévame a casa, por favor, hermana, llévame a casa. Estoy arrepentido, he soportado suficiente castigo, llévame a casa…».
—No necesito preguntarle nada —replicó Brittany.
—Ah, ¿no?, ya veo. Alguien afirmó en cierta ocasión: «Todo lo que se necesita para tener éxito en esta vida es ignorancia y confianza». Mark Twain, ¿has oído hablar de él? Lucía un elegante bigote, como suele ser habitual en los hombres sabios.
Algo estaba cambiando en el anciano ante los ojos de Brittany. Vio cómo alzaba la cabeza para mirar por encima del reborde de piedra que detenía su caída hacia la muerte. Su locura parecía haber desaparecido, si es que no había sido fingida. Estaba reuniendo jirones de coraje, lo que, en aquellas circunstancias, no resultaba insignificante. También estaba dando rodeos.
—Facilítame las cosas, viejo —dijo Brittany —. Mi misión no es matar humanos.
}—Entonces, ¿por qué has venido? Ni siquiera las quimeras llegan hasta aquí. Este mundo no es lugar para monstruos…
—¿Monstruos? Yo no soy un monstruo.
—¿No? Razgut tampoco piensa que él lo sea. ¿Verdad, mi monstruo?
Se lo preguntó casi con cariño, y Razgut susurró:
—No soy un monstruo, soy una serafín. Un ser de fuego sin humo, sí, forjado en otra época, en otro mundo —sus ansiosos ojos estaban fijos en Brittany —. Soy como tú, hermana. Igual que tú.
Aquella comparación no agradó a Brittany, y su mordaz respuesta estremeció a Razgut:
—No me parezco en nada a ti, lisiado.
Izîl alargó la mano para palmear el brazo que le aprisionaba el cuello.
—Ya, ya —lo calmó fingiendo compasión—. Él no se da cuenta. Forma parte de
la condición de monstruo no identificarse como tal. Es como el dragón que mientras estaba agachado en una aldea devorando doncellas escuchó a los campesinos gritar: «¡Un monstruo!», y se volvió para mirar.
—Yo conozco muy bien a los verdaderos monstruos —los celestes ojos de Brittany se oscurecieron. Claro que los conocía. Las quimeras habían reducido el sentido de la vida a la guerra. Aparecían con mil formas bestiales, y no importaba cuántas asesinaran, siempre regresaban más, y más.
—Alguien dijo una vez: «No luches contra monstruos, no sea que te conviertas en uno de ellos. Y si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mirará dentro de ti» —replicó Izîl—. Nietzsche, ¿lo conoces? Tenía un bigote excepcional.
—Dime solamente… —empezó Brittany pero Izîl lo interrumpió.
—¿Te has preguntado alguna vez si son los monstruos los que provocan la guerra, o si es la guerra la que genera monstruos? Yo he visto cosas, ángel.
Existen guerrillas que obligan a los niños a asesinar a sus propias familias. Esos actos desgarran el alma y dejan espacio para que crezcan bestias en el interior. Los ejércitos necesitan bestias, ¿no es así? Bestias domesticadas, ¡que cometan sus terribles fechorías! Y lo peor es que resulta casi imposible recuperar el alma cuando ha sido arrancada. Casi —Izîl miró a Brittany con intensidad—. Pero se puede lograr, si en algún momento… decides ir en busca de la tuya.
Brittany se puso furiosa. De sus alas llovieron chispas que la brisa transportó hacia los tejados de Marrakech.
—¿Por qué debería hacer tal cosa? En mi mundo, anciano, un alma resulta tan inútil como los dientes para los muertos.
—Supongo que eso lo afirma alguien que todavía recuerda lo que era poseer una.
Claro que se acordaba. Brittany sintió sus recuerdos como cuchillos, y no le agradó que se volvieran en su contra.
—Deberías preocuparte de tu propia alma, no de la mía.
—Mi conciencia está tranquila. Nunca he matado a nadie. Sin embargo, tú… Mira tus manos.
Brittany no cayó en la trampa, pero cerró los puños en un acto reflejo. Las líneas grabadas en sus dedos: cada una representaba un enemigo batido, y sus manos
mostraban un terrible balance.
—¿Cuántos? —preguntó Izîl—. ¿Lo sabes o has perdido la cuenta?
El loco tembloroso al que Brittany había elevado por los aires desde los adoquines de la plaza había desaparecido por completo.
Izîl se había enderezado, al menos todo lo que podía cargado como estaba con Razgut, que paseaba sus angustiados ojos entre su mula humana y una serafin que, esperaba, hubiera venido a salvarlo.
Brittany sabía exactamente el número de muertes contabilizadas en sus manos.
—Y tú ¿qué? —espetó Brittany a Izîl—. ¿Cuántos dientes, a lo largo de todos estos años? Me imagino que no llevas la cuenta.
—¿Los dientes? Ah, ¡pero yo solo se los arranco a los muertos!
—Y se los vendes a Brimstone. ¿Sabes en lo que te convierte eso? En cómplice.
—¿Cómplice? Solo son dientes con los que hace collares, yo lo he visto. ¡Solo dientes enfilados en cuerdas!
—¿Piensas que hace collares? Ignorante. Has estado participando en nuestra guerra, pero has sido demasiado estúpido para darte cuenta. ¿Afirmas que luchar contra monstruos me ha convertido en un monstruo? Entonces, ¿en qué te ha transformado a ti negociar con diablos?
Izîl clavó los ojos en Brittany, boquiabierto, y al comprender todo de repente añadió:
—Tú lo sabes. Tú sabes para qué utiliza los dientes.
—Así es —musitó Brittany con amargura.
—Dímelo…
—¡Cállate! —ordenó Brittany al romperse el último amarre de su paciencia—. Dime dónde puedo encontrarla. Tu vida no significa nada para mí. ¿Entiendes? —escuchó la crueldad de su propia voz y sintió como si se contemplara desde fuera, cerniéndose sobre aquellas pobres criaturas quebrantadas. ¿Qué pensaría Madrigal si la viera en aquel momento? Pero no podía, y eso era lo terrible.
Madrigal estaba muerta.
El anciano tenía razón. Era un monstruo, pero de ello había que culpar al enemigo. No se trataba únicamente de haber pasado toda la vida en el campo de
batalla —
aquello no lo había transformado en lo que era—. Había sido un hecho, un acto indescriptible que nunca podría olvidar ni perdonar y por el que, en venganza, había jurado destruir un reino.
—¿Crees que no puedo obligarte a hablar? —susurró.
—No, ángel, no creo que puedas —respondió Izîl sonriendo. Y se arrojó desde el minarete, arrastrando a Razgut con él, para estrellarse contra los tejados situados sesenta metros más abajo.
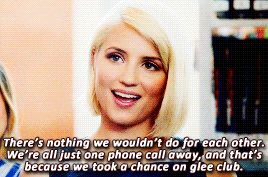
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Alfin actualizas,me gusta tu fic estoy muy intrigada.....nos leemos luego..;)

minerva ortiz*** 
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 30/03/2014

 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
mary mira que me he leido los libros completos y espero con ansia tu actualizacion con mi pareja favorita jejeje brittana

marcy3395***** 
- Mensajes : 255
Fecha de inscripción : 21/06/2013

 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
 Wow!!
Wow!!  Que bueno que proteja a Santana, pero caray!! qué hará si la encuentra??
Que bueno que proteja a Santana, pero caray!! qué hará si la encuentra?? 
 Saludines!! Nos leemos en tu siguiente actu!!
Saludines!! Nos leemos en tu siguiente actu!! 




Dolomiti- 
-
 Mensajes : 1406
Mensajes : 1406
Fecha de inscripción : 05/12/2013

 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
19 NO QUIÉN, SINO QUÉ
La catedral dirigió el grito de Santana y lo dividió en una sinfonía de alaridos que resonaron y llenaron el vasto espacio abovedado con su voz. Sin embargo, solo duró un instante. La quimera la golpeó con el dorso de la mano y Santana se deslizó de la mesa de piedra hasta caer al suelo, derribando a su paso el gancho metálico y el incensario y provocando un gran estruendo. El hombre saltó tras ella y Santana creyó que le desgarraría la garganta con los dientes, tan cerca estaba de su cara, pero… algo lo arrastró y lo alejó de ella.
Entonces apareció Brimstone.
Santana nunca se había alegrado tanto de verlo.
—Brimstone… —exclamó con un hilo de voz, pero se detuvo y el alivio desapareció. Sus pupilas de cocodrilo se cerraron hasta quedar reducidas a una línea negra, como sucedía siempre que se enfadaba, pero si Santana pensaba que lo había visto enojado antes, esto iba a ser una lección de furia.
El momento se congeló mientras Brimstone vencía la sorpresa de verla allí, y Santana sintió que el intervalo entre los latidos de su corazón se convertía en una eternidad.
—¿ Santana? —gruñó con incredulidad, frunciendo los labios en una horrible mueca. Su agitada respiración provocaba silbidos entre sus dientes, al tiempo que levantaba a la chica con las zarpas flexionadas.
Tras él, la quimera lobo de pelo blanco preguntó:
—¿Quién es?
—Nadie —bramó Brimstone.
Santana pensó que tal vez debería echar a correr.
Demasiado tarde.
Brimstone la agarró violentamente del brazo, apretando con fuerza el vendaje teñido de sangre que cubría la última cuchillada del ángel. Santana notó que la luz temblaba tras sus párpados, y lanzó un grito ahogado. Él atenazó su otro brazo y la
levantó hasta que sus rostros quedaron separados por solo unos centímetros. Ella balanceó los pies desnudos en busca de un punto de apoyo, pero no encontró ninguno. Tenía las garras de Brimstone clavadas en la piel y era incapaz de moverse. Solo podía mirarlo a los ojos, que jamás le habían parecido tan extraños, tan animales, como en aquella ocasión.
—Déjamela a mí —pidió el hombre.
—Thiago, tú debes descansar —respondió Brimstone—. Deberías estar durmiendo aún. Yo me ocuparé de ella.
—¿Ocuparte de ella? ¿Cómo? —preguntó Thiago.
—No volverá a molestarnos.
A su lado, Santana reconoció la familiar silueta de Twiga, con su largo cuello encorvado sobre los hombros caídos, y se volvió hacia él; sin embargo, la expresión de su cara era peor que la de Brimstone. Parecía al mismo tiempo horrorizado y asustado, como si estuviera a punto de contemplar algo que preferiría no ver. Santana comenzó a sentir pánico.
—Espera —jadeó retorciéndose entre las manos apretadas de Brimstone—. Espera, espera…
Pero él ya estaba en movimiento, llevándola hacia las escaleras, subiéndolas deprisa, a saltos y empellones. La zarandeaba sin ningún cuidado, y Santana se sintió como una muñeca en manos de un niño, arrastrada por los rincones y golpeada contra las paredes, tirada y bamboleada como algo inanimado. Antes de lo que habría imaginado posible —o tal vez perdió la consciencia durante un instante— estaban de nuevo en la puerta de la tienda, y Brimstone la arrojó a través de ella. Santana no cayó de pie, sino que se golpeó la mejilla contra una silla y una lluvia de fuegos artificiales estalló tras sus ojos.
Brimstone cerró la puerta de golpe y se abalanzó sobre Santana.
—¿En qué estabas pensando? —bramó—. No podrías haberlo hecho peor. ¡Niña estúpida! ¡Y vosotras! —se volvió hacia Yasri e Issa, que habían salido apresuradamente de la cocina y permanecían boquiabiertas y horrorizadas. Ambas se estremecieron—. Acordamos que si íbamos a tenerla aquí, habría que cumplir ciertas reglas. Reglas inviolables. ¿No estuvimos todos de acuerdo?
Issa trató de responder.
—Sí, pero…
Brimstone se había vuelto de nuevo hacia Santana y estaba levantándola del suelo.
—¿Te ha visto las manos? —preguntó.
Nunca lo había escuchado elevar tanto la voz. Era como una piedra rascando contra otra piedra. Podía sentirlo dentro del cráneo. Le agarraba con tanta fuerza los brazos que se le nubló la vista y temió desvanecerse.
—¿Te las ha visto? —repitió aún más alto.
Santana sabía que la respuesta correcta era no, sin embargo no podía mentir, así que jadeó:
—¡Sí, sí!
Brimstone lanzó una especie de aullido que la aterrorizó más que cualquier otro acontecimiento de aquella terrible noche.
—¿Tienes idea de lo que has hecho?
Santana no lo sabía.
—¡Brimstone! —graznó Yasri—. ¡Brimstone, está herida! —la mujer-loro movía los brazos como si fueran alas y trataba de alejar las manos del Traficante de Deseos de las heridas de Karou, pero este la apartó.
Brimstone arrastró a Santana hacia la puerta principal, que abrió violentamente, y la empujó hacia el vestíbulo delante de él.
—¡Espera! —exclamó Issa—. No puedes echarla así…
Pero él no la escuchaba.
—¡Vete ahora mismo! —le dijo a Santana con un gruñido—. ¡Márchate!
Abrió la puerta exterior del vestíbulo con violencia —otra prueba de su enfado; las puertas nunca debían estar abiertas a la vez, nunca, era una medida de seguridad contra posibles intrusos— y lo último que Santana vio fue su cara deformada por la ira, antes de que la empujara con fuerza y cerrara la puerta bruscamente.
Desequilibrada por la repentina salida, retrocedió tres o cuatro pasos antes de tropezar con el bordillo y desplomarse. Y allí se quedó sentada, aturdida, descalza y sangrando, mareada y con la respiración entrecortada, sobre un reguero de nieve 112
fundida. Sentía al mismo tiempo alivio de que Brimstone la hubiera dejado marchar —por un instante había temido algo mucho peor— e incredulidad por que la hubiera arrojado a la fría ciudad herida y casi sin ropa.
Estaba confusa y desfallecida, y no sabía qué hacer. Empezó a sentir escalofríos. El ambiente era gélido, y estaba empapada de nieve fangosa y sangre. Vacilante, trató de reponerse y se levantó. Tardaría diez minutos en llegar a su piso caminando, y los pies ya le ardían de frío. Miró hacia la puerta —sin sorprenderse esta vez de ver la huella negra de una mano sobre ella— y pensó que seguramente se abriera. Como poco, Issa le llevaría el abrigo y los zapatos.
Seguramente.
Pero la puerta no se abrió, y no se abrió y siguió sin abrirse.
Un coche pasó con gran estruendo al final de la manzana, y aquí y allá se colaban risas y discusiones a través de las ventanas, pero no había nadie en los alrededores. Le castañeteaban los dientes.
Santana se rodeó el cuerpo con los brazos, aunque no sirvió de mucho, y clavó los ojos en la puerta sin poder creer que Brimstone la hubiera echado sin más. Transcurrieron unos fríos y terribles instantes y finalmente, con los ojos inundados de lágrimas amargas, Santana se volvió, abrazándose a sí misma, y empezó a arrastrarse con los pies entumecidos en dirección a su casa. Por el camino, recibió varias miradas atónitas y algunos ofrecimientos de ayuda, que ella ignoró, y hasta que no alcanzó su puerta, temblando de frío, y se llevó la mano al bolsillo de un abrigo que no llevaba puesto, no se dio cuenta de que no tenía las llaves del piso. Sin abrigo, ni llaves, ni shings con los que podría haber deseado que la puerta se abriera.
—Mierda, mierda, mierda —maldijo Santana con lágrimas heladas rodando por sus mejillas.
Lo único que tenía era el brazalete de scuppies. Tomó uno entre los dedos y pidió un deseo, pero no sucedió nada. Abrir puertas cerradas con llave superaba el reducido poder de los scuppies.
Estaba a punto de despertar a algún vecino llamando al telefonillo cuando percibió tras ella un movimiento furtivo.
No podía pensar. Y al sentir una mano sobre su hombro, reaccionó de forma instintiva. La agarró, trasladó el peso de su cuerpo hacia delante y arrastró a la figura que había detrás de ella — Santana tardó un segundo en reconocer la voz que, preocupada, le decía: «Por Dios, ¿estás bien?»—, catapultándola por encima de su
hombro y a través del cristal de la puerta.
El cristal se hizo añicos cuando Sam lo atravesó y aterrizó en el suelo con un resoplido. Santana se quedó paralizada, consciente de que esa vez ni siquiera había tratado de asustarla. Ahora estaba allí tirado, al otro lado del umbral y rodeado de cristales rotos. Pensó que tal vez debería sentir algo —¿remordimiento?—, pero no sentía nada.
Al menos, el problema de abrir la puerta estaba resuelto.
—¿Te has hecho daño? —le preguntó con voz inexpresiva.
Sam solo parpadeó, aturdido, mientras Santana observaba la escena. No había sangre. El cristal se había roto en pedazos rectangulares. Todo estaba bien. Pasó por encima de su cuerpo y se dirigió hacia el ascensor. Lanzar a Sam por los aires había gastado las escasas reservas de energía que le quedaban, y dudaba que pudiera subir a pie los seis tramos de escalera. Las puertas del ascensor se abrieron y Santana entró, volviendo el rostro haciaSam , que todavía no se había movido. La estaba observando.
—¿Qué eres? —le preguntó.
No quién, sino qué.
Santana no respondió. La puerta del ascensor se cerró y se quedó sola frente a su reflejo, en el que descubrió lo que Sam había visto. Iba vestida únicamente con unos pantalones vaqueros empapados y una finísima camiseta blanca que transparentaba su piel. Llevaba el pelo apelmazado en mechones azules alrededor del cuello, como las serpientes de Issa, y unos sucios vendajes colgaban de sus hombros. En contraste con la sangre, su piel parecía translúcida, casi azulada, y tenía el cuerpo encorvado, con los brazos en torno suyo y temblando como un yonqui.
Todo aquello era ya suficientemente impactante; sin embargo, fue su rostro lo que la impresionó. Tenía una mejilla hinchada, del golpe contra la silla cuando Brimstone la lanzó por los aires, y la cabeza tan inclinada que sus ojos quedaban ocultos por la sombra. Parecía alguien por el que cruzarías la calle para no encontrarte con él. Parecía… que no fuera totalmente humana.
Las puertas del ascensor se abrieron con el habitual sonido de campanilla y Santana se arrastró por el pasillo. Tuvo que encaramarse a una ventana para acceder al balcón y romper un cristal de la puerta para entrar en el apartamento, pero lo consiguió antes de que las fuerzas la abandonaran o los temblores se lo impidieran. Por fin estaba dentro, quitándose la ropa empapada. Se metió en la cama, se
envolvió con un edredón, hecha un ovillo, y sollozó.
¿Quién eres?, se preguntó a sí misma, recordando las palabras del ángel y del lobo. Sin embargo, era la pregunta de Sam la que retumbaba en su interior, como un eco incesante.
¿Qué eres?
¿Qué?
20 HISTORIA REAL
Santana pasó el fin de semana solo en su apartamento, febril, amoratado, magullado, acuchillado y abatido. Levantarse de la cama el sábado resultó una verdadera tortura. Sentía como si le hubieran estirado los músculos en un torno, hasta casi rompérselos. Le dolía todo. Todo.
Era incapaz de diferenciar un dolor de otro, y parecía un ejemplo de violencia doméstica, con la mejilla a punto de alcanzar el tamaño de un coco y un azul tan intenso como el de su cabello.
Pensó en llamar a Rachel para pedirle ayuda, pero abandonó la idea al darse cuenta de que no tenía el teléfono. Estaba con el abrigo, los zapatos, el bolso, la cartera, las llaves y el cuaderno de bocetos, en la tienda de Brimstone. Le podría haber mandado un correo electrónico, pero nada más encender el ordenador portátil imaginó la reacción de Rachel al verla, y supo que esta vez su amiga no admitiría evasivas. Santana habría tenido que contarle algo. Se sentía demasiado cansada para inventar mentiras, así que optó por atiborrarse de paracetamol y té y pasar el fin de semana en una nube de escalofríos y sudor, miedo y pesadillas.
Se despertaba constantemente con ruidos imaginarios y miraba hacia la ventana, deseando como nunca ver aparecer a Kishmish con una nota, pero no fue así, y el fin de semana transcurrió sin que nadie se preocupara por ella —n iSam,, al que había lanzado a través de un panel de cristal, ni Rachel, a la que había enseñado a aceptar sus ausencias con un silencio cauto—. Nunca se había sentido tan sola.
Llegó el lunes, durante el que tampoco salió del apartamento, y continuó con su errática dieta a base de paracetamol y té. Sus sueños eran un tiovivo de pesadillas en el que giraban sin parar los mismos personajes —el ángel, el monstruo que Izîl cargaba a la espalda, la quimera con aspecto de lobo, Brimstone enfurecido—, y cuando abría los ojos, tal vez había cambiado la luz, pero nada más, excepto quizás que su amargura era más profunda.
Había oscurecido cuando sonó el telefonillo. Y sonó. Y sonó. Santana se arrastró hasta la mesita que había junto a la puerta y preguntó con voz ronca:
—¿Quién es?
—¿ Santana? —era Rachel —. Santana, ¿qué demonios te ha pasado? Por qué no me has llamado, mala persona.
Santana se sentía tan contenta de escuchar la voz de su amiga, tan agradecida de que alguien acudiera a comprobar si le sucedía algo, que rompió a llorar. Cuando Santana franqueó la puerta, la encontró sentada al borde de la cama, con su maltrecho rostro surcado de lágrimas. Santana se quedó quieta, encaramada sobre sus cómicas botas con una plataforma de casi medio metro, y exclamó:
—Pero… Pero… Dios mío, Santana.
Atravesó la diminuta habitación como un rayo. Tenía las manos frías por el aire invernal, y su voz era dulce. Santana reposó la cabeza en el hombro de su amiga y lloró sin parar durante largos minutos.
A partir de ese instante todo mejoró.
Santana se instaló sin hacer preguntas, y luego fue a comprar provisiones: sopa, vendas y una caja de tiras de sutura para cerrar los cortes recientes que Santana tenía en la clavícula, el brazo y el hombro, abiertos por la espada del ángel.
—Te van a quedar unas buenas cicatrices —comentó Rachel reclinada sobre su paciente con la misma concentración que empleaba al construir sus marionetas—. ¿Cuándo te pasó esto? Deberías haber ido directa al hospital.
—Lo hice —afirmó Santana pensando en el ungüento de Yasri—. A una especie de hospital.
—Pero… ¿Esto son zarpazos?
Santana tenía los brazos cubiertos de moratones, más oscuros donde Brimstone había hundido los dedos, y una serie de pinchazos con costras.
—Sí —murmuró.
Rachel la observó en silencio, luego se levantó y calentó la sopa que había comprado. Se sentó en una silla junto a la cama y cuando Santana terminó de comer, colocó los pies —ahora descalzos— sobre el colchón y cruzó las manos sobre su regazo.
—Está bien —dijoRachel—, estoy lista.
—¿Para qué?
—Para una historia realmente buena que, espero, sea la verdad
La verdad. Santana intentó cambiar de tema —«Primero dime lo que sucedió el sábado con el chico del violín»—, mientras la idea de contar la verdad rondaba su cabeza.
Rachel resopló.
—No voy a decirte nada. Bueno, se llama Mik, pero es todo lo que sabrás hasta que desembuches.
—¡Su nombre! ¡Sabes cómo se llama! —aquella bocanada de normalidad infundió en Santana una felicidad casi absurda.
— Santana te lo digo en serio — Santana l no tenía ganas de bromas. Sus oscuros ojos eslavos adquirieron una intensa expresión de no querer escuchar tonterías que, como Santana le había dicho alguna vez, sería perfecta para un interrogador de la policía secreta—. Cuéntame qué demonios te ha sucedido.
La cuestión era que Santana siempre decía la verdad, aunque la acompañara de una sonrisa sarcástica, como si estuviera relatando algo extravagante. Ni siquiera tenía una expresión facial que identificara cuándo decía la verdad realmente. ¿Y qué le contaría? No era una historia que pudiera ir descubriendo poco a poco, como quien moja el dedo gordo del pie en agua fría. Había que saltar de golpe.
—Una serafin ha intentado matarme —le espetó a su amiga.
Rachel permaneció en silencio un instante.
—Claro.
—De verdad.
Santana era consciente, demasiado consciente, de su expresión. Se sentía como en una audición para el papel de «personaje sincero» en la que estuviera poniendo todo su esfuerzo.
—¿Te ha hecho esto el caraculo?
Santana soltó una carcajada, demasiado rápida y demasiado intensa, luego se estremeció y sujetó su mejilla hinchada. La idea de que Sam
pudiera herirla era simplemente estúpida. Bueno, herirla físicamente, aunque en aquel momento incluso que le hubiera roto el corazón resultaba tonto, en comparación con todos los asuntos que la preocupaban.
—No, no fue Sam. Los cortes son de una espada, cuando un ángel intentó matarme el viernes por la noche. En Marruecos. Por Dios, es probable que saliera
en las noticias. Luego vino aquel tipo mitad lobo que creí que estaba muerto, pero definitivamente no lo estaba. Y el resto me lo hizo Brimstone. Ah, y… Bueno, todo lo que aparece en mi cuaderno de dibujo es cierto —giró las muñecas y las juntó para que se pudiera leer en sus tatuajes historia real—. ¿Ves? Es una prueba.
A Rachel no le hizo gracia.
—Por Dios, Santana …
Santana se zambulló de lleno. Sintió que la verdad tenía un tacto suave, como un canto rodado sobre la palma de la mano.
—¿Y mi pelo? No es teñido. Pedí un deseo para que se volviera de este color. Y hablo veintiséis idiomas, la mayoría también fruto de deseos. ¿Nunca te ha resultado extraño que hable checo? Me refiero a que ¿quién habla checo aparte de los checos? Brimstone me lo regaló cuando cumplí quince años, justo antes de venir aquí. Ah, ¿y te acuerdas de cuando tuve malaria? Pues la cogí en Papúa Nueva Guinea, y fue una mierda.
Y también me han disparado, y creo que maté al bastardo que lo hizo, pero no me arrepiento, y por alguna razón un ángel ha tratado de asesinarme, y era el ser más bello y tenebroso que jamás he visto, aunque el tipo mitad lobo también era jodidamente terrorífico, y anoche cabreé demasiado a Brimstone y me echó, y cuando regresé aquí, Kaz estaba esperándome y le lancé a través del cristal de la puerta, lo que me vino muy bien, porque no tenía llaves —hizo una pausa—. Así que no creo que intente asustarme de nuevo, que es lo único positivo de todo esto.
Rachel permaneció callada. Arrastró la silla hacia atrás y se puso las botas, golpeando el suelo con cada pie, y se habría marchado —probablemente para siempre— de no ser por el golpeteo que sonó en los cristales de la puerta del balcón.
Santana lanzó un grito ahogado y saltó de la cama, sin preocuparse de sus numerosas heridas. Se abalanzó hacia la puerta. Era Kishmish.
Era Kishmish, y estaba envuelto en fuego.
* * *
Murió en sus manos. Santana apagó las llamas y lo acunó. Tenía el cuerpo en
carne viva y chamuscado, y el ímpetu de colibrí de su corazón fue convirtiéndose en largas pausas, mientras Santana suplicaba, reclinada sobre él: «No, no, no, no, no…». Kishmish metía y sacaba del pico su lengua bífida y sus inquietos gorjeos fueron debilitándose, al igual que sus latidos. «No, no, no. Kishmish, no…». Y murió. Santana permaneció agachada en el balcón, con Kishmish en sus manos. Sus súplicas fueron apagándose hasta convertirse en simples susurros, que no desaparecieron hasta que Rachel habló.
—¿ Santana? —su voz era débil.
Santana levantó los ojos.
—¿Ese es…? —Rachel señaló con mano temblorosa el cuerpo sin vida de Kishmish—. Ese es… Parece…
Santana no la ayudó. Miró de nuevo a Kishmish e intentó comprender aquella repentina intromisión de la muerte. Voló hasta aquí en llamas, pensó. Venía a buscarme.
Notó que había algo amarrado a su pata: un trozo quemado del grueso papel de notas de Brimstone, que se deshizo en cenizas al tocarlo, y… algo más. Sus dedos temblaron al desatarlo, y luego contempló el objeto en la palma de su mano. Su corazón se sobresaltó con un arraigado miedo infantil. Se suponía que no debía tocarlo.
Era el hueso de la suerte de Brimstone.
Kishmish se lo había traído. Envuelto en llamas.
En algún punto de la ciudad aulló una sirena cuyo sonido encadenó los acontecimientos que su mente, demasiado lenta, no había sido capaz de relacionar. Llamas. La huella negra de una mano. El portal. Se puso en pie con dificultad, entró rápidamente y se enfundó una chaqueta y unas botas. Rachel seguía allí, con sus preguntas —«¿Qué es esto, Santana? ¿Qué significa esto? ¿Qué…?»—, pero Santana apenas la oía.
Franqueó la puerta principal y bajó las escaleras, con Kishmish todavía apoyado sobre su brazo y el hueso de la suerte apretado contra la palma de la mano. Rachel la siguió hasta la calle y por todo Josefov, hasta llegar a la puerta de servicio que había servido a
Brimstone de portal hacia Praga.
Se había convertido en un infierno de color blanco azulado, inmune a los chorros de agua que lanzaban los bomberos con sus mangueras.
En ese mismo instante, aunque Santana no lo sabía, todas las puertas del mundo estampadas con una huella de mano negra ardían furiosamente. Era imposible sofocar aquellos incendios, que, sin embargo, no se extendían. Las llamas devoraron las puertas y la magia ligada a ellas y después se consumieron, dejando huecos quemados en docenas de edificios. El fuego desprendía un calor tan intenso que derritió las puertas metálicas, y los testigos que contemplaban las llamas vieron, en el fondo de su deslumbrada retina, siluetas de alas.
Santana las vio y lo comprendió todo. El camino hacia Otra Parte había sido cortado, y ella quedaba a la deriva.

Gracias por leer y comentar alguna duda me escriben
La catedral dirigió el grito de Santana y lo dividió en una sinfonía de alaridos que resonaron y llenaron el vasto espacio abovedado con su voz. Sin embargo, solo duró un instante. La quimera la golpeó con el dorso de la mano y Santana se deslizó de la mesa de piedra hasta caer al suelo, derribando a su paso el gancho metálico y el incensario y provocando un gran estruendo. El hombre saltó tras ella y Santana creyó que le desgarraría la garganta con los dientes, tan cerca estaba de su cara, pero… algo lo arrastró y lo alejó de ella.
Entonces apareció Brimstone.
Santana nunca se había alegrado tanto de verlo.
—Brimstone… —exclamó con un hilo de voz, pero se detuvo y el alivio desapareció. Sus pupilas de cocodrilo se cerraron hasta quedar reducidas a una línea negra, como sucedía siempre que se enfadaba, pero si Santana pensaba que lo había visto enojado antes, esto iba a ser una lección de furia.
El momento se congeló mientras Brimstone vencía la sorpresa de verla allí, y Santana sintió que el intervalo entre los latidos de su corazón se convertía en una eternidad.
—¿ Santana? —gruñó con incredulidad, frunciendo los labios en una horrible mueca. Su agitada respiración provocaba silbidos entre sus dientes, al tiempo que levantaba a la chica con las zarpas flexionadas.
Tras él, la quimera lobo de pelo blanco preguntó:
—¿Quién es?
—Nadie —bramó Brimstone.
Santana pensó que tal vez debería echar a correr.
Demasiado tarde.
Brimstone la agarró violentamente del brazo, apretando con fuerza el vendaje teñido de sangre que cubría la última cuchillada del ángel. Santana notó que la luz temblaba tras sus párpados, y lanzó un grito ahogado. Él atenazó su otro brazo y la
levantó hasta que sus rostros quedaron separados por solo unos centímetros. Ella balanceó los pies desnudos en busca de un punto de apoyo, pero no encontró ninguno. Tenía las garras de Brimstone clavadas en la piel y era incapaz de moverse. Solo podía mirarlo a los ojos, que jamás le habían parecido tan extraños, tan animales, como en aquella ocasión.
—Déjamela a mí —pidió el hombre.
—Thiago, tú debes descansar —respondió Brimstone—. Deberías estar durmiendo aún. Yo me ocuparé de ella.
—¿Ocuparte de ella? ¿Cómo? —preguntó Thiago.
—No volverá a molestarnos.
A su lado, Santana reconoció la familiar silueta de Twiga, con su largo cuello encorvado sobre los hombros caídos, y se volvió hacia él; sin embargo, la expresión de su cara era peor que la de Brimstone. Parecía al mismo tiempo horrorizado y asustado, como si estuviera a punto de contemplar algo que preferiría no ver. Santana comenzó a sentir pánico.
—Espera —jadeó retorciéndose entre las manos apretadas de Brimstone—. Espera, espera…
Pero él ya estaba en movimiento, llevándola hacia las escaleras, subiéndolas deprisa, a saltos y empellones. La zarandeaba sin ningún cuidado, y Santana se sintió como una muñeca en manos de un niño, arrastrada por los rincones y golpeada contra las paredes, tirada y bamboleada como algo inanimado. Antes de lo que habría imaginado posible —o tal vez perdió la consciencia durante un instante— estaban de nuevo en la puerta de la tienda, y Brimstone la arrojó a través de ella. Santana no cayó de pie, sino que se golpeó la mejilla contra una silla y una lluvia de fuegos artificiales estalló tras sus ojos.
Brimstone cerró la puerta de golpe y se abalanzó sobre Santana.
—¿En qué estabas pensando? —bramó—. No podrías haberlo hecho peor. ¡Niña estúpida! ¡Y vosotras! —se volvió hacia Yasri e Issa, que habían salido apresuradamente de la cocina y permanecían boquiabiertas y horrorizadas. Ambas se estremecieron—. Acordamos que si íbamos a tenerla aquí, habría que cumplir ciertas reglas. Reglas inviolables. ¿No estuvimos todos de acuerdo?
Issa trató de responder.
—Sí, pero…
Brimstone se había vuelto de nuevo hacia Santana y estaba levantándola del suelo.
—¿Te ha visto las manos? —preguntó.
Nunca lo había escuchado elevar tanto la voz. Era como una piedra rascando contra otra piedra. Podía sentirlo dentro del cráneo. Le agarraba con tanta fuerza los brazos que se le nubló la vista y temió desvanecerse.
—¿Te las ha visto? —repitió aún más alto.
Santana sabía que la respuesta correcta era no, sin embargo no podía mentir, así que jadeó:
—¡Sí, sí!
Brimstone lanzó una especie de aullido que la aterrorizó más que cualquier otro acontecimiento de aquella terrible noche.
—¿Tienes idea de lo que has hecho?
Santana no lo sabía.
—¡Brimstone! —graznó Yasri—. ¡Brimstone, está herida! —la mujer-loro movía los brazos como si fueran alas y trataba de alejar las manos del Traficante de Deseos de las heridas de Karou, pero este la apartó.
Brimstone arrastró a Santana hacia la puerta principal, que abrió violentamente, y la empujó hacia el vestíbulo delante de él.
—¡Espera! —exclamó Issa—. No puedes echarla así…
Pero él no la escuchaba.
—¡Vete ahora mismo! —le dijo a Santana con un gruñido—. ¡Márchate!
Abrió la puerta exterior del vestíbulo con violencia —otra prueba de su enfado; las puertas nunca debían estar abiertas a la vez, nunca, era una medida de seguridad contra posibles intrusos— y lo último que Santana vio fue su cara deformada por la ira, antes de que la empujara con fuerza y cerrara la puerta bruscamente.
Desequilibrada por la repentina salida, retrocedió tres o cuatro pasos antes de tropezar con el bordillo y desplomarse. Y allí se quedó sentada, aturdida, descalza y sangrando, mareada y con la respiración entrecortada, sobre un reguero de nieve 112
fundida. Sentía al mismo tiempo alivio de que Brimstone la hubiera dejado marchar —por un instante había temido algo mucho peor— e incredulidad por que la hubiera arrojado a la fría ciudad herida y casi sin ropa.
Estaba confusa y desfallecida, y no sabía qué hacer. Empezó a sentir escalofríos. El ambiente era gélido, y estaba empapada de nieve fangosa y sangre. Vacilante, trató de reponerse y se levantó. Tardaría diez minutos en llegar a su piso caminando, y los pies ya le ardían de frío. Miró hacia la puerta —sin sorprenderse esta vez de ver la huella negra de una mano sobre ella— y pensó que seguramente se abriera. Como poco, Issa le llevaría el abrigo y los zapatos.
Seguramente.
Pero la puerta no se abrió, y no se abrió y siguió sin abrirse.
Un coche pasó con gran estruendo al final de la manzana, y aquí y allá se colaban risas y discusiones a través de las ventanas, pero no había nadie en los alrededores. Le castañeteaban los dientes.
Santana se rodeó el cuerpo con los brazos, aunque no sirvió de mucho, y clavó los ojos en la puerta sin poder creer que Brimstone la hubiera echado sin más. Transcurrieron unos fríos y terribles instantes y finalmente, con los ojos inundados de lágrimas amargas, Santana se volvió, abrazándose a sí misma, y empezó a arrastrarse con los pies entumecidos en dirección a su casa. Por el camino, recibió varias miradas atónitas y algunos ofrecimientos de ayuda, que ella ignoró, y hasta que no alcanzó su puerta, temblando de frío, y se llevó la mano al bolsillo de un abrigo que no llevaba puesto, no se dio cuenta de que no tenía las llaves del piso. Sin abrigo, ni llaves, ni shings con los que podría haber deseado que la puerta se abriera.
—Mierda, mierda, mierda —maldijo Santana con lágrimas heladas rodando por sus mejillas.
Lo único que tenía era el brazalete de scuppies. Tomó uno entre los dedos y pidió un deseo, pero no sucedió nada. Abrir puertas cerradas con llave superaba el reducido poder de los scuppies.
Estaba a punto de despertar a algún vecino llamando al telefonillo cuando percibió tras ella un movimiento furtivo.
No podía pensar. Y al sentir una mano sobre su hombro, reaccionó de forma instintiva. La agarró, trasladó el peso de su cuerpo hacia delante y arrastró a la figura que había detrás de ella — Santana tardó un segundo en reconocer la voz que, preocupada, le decía: «Por Dios, ¿estás bien?»—, catapultándola por encima de su
hombro y a través del cristal de la puerta.
El cristal se hizo añicos cuando Sam lo atravesó y aterrizó en el suelo con un resoplido. Santana se quedó paralizada, consciente de que esa vez ni siquiera había tratado de asustarla. Ahora estaba allí tirado, al otro lado del umbral y rodeado de cristales rotos. Pensó que tal vez debería sentir algo —¿remordimiento?—, pero no sentía nada.
Al menos, el problema de abrir la puerta estaba resuelto.
—¿Te has hecho daño? —le preguntó con voz inexpresiva.
Sam solo parpadeó, aturdido, mientras Santana observaba la escena. No había sangre. El cristal se había roto en pedazos rectangulares. Todo estaba bien. Pasó por encima de su cuerpo y se dirigió hacia el ascensor. Lanzar a Sam por los aires había gastado las escasas reservas de energía que le quedaban, y dudaba que pudiera subir a pie los seis tramos de escalera. Las puertas del ascensor se abrieron y Santana entró, volviendo el rostro haciaSam , que todavía no se había movido. La estaba observando.
—¿Qué eres? —le preguntó.
No quién, sino qué.
Santana no respondió. La puerta del ascensor se cerró y se quedó sola frente a su reflejo, en el que descubrió lo que Sam había visto. Iba vestida únicamente con unos pantalones vaqueros empapados y una finísima camiseta blanca que transparentaba su piel. Llevaba el pelo apelmazado en mechones azules alrededor del cuello, como las serpientes de Issa, y unos sucios vendajes colgaban de sus hombros. En contraste con la sangre, su piel parecía translúcida, casi azulada, y tenía el cuerpo encorvado, con los brazos en torno suyo y temblando como un yonqui.
Todo aquello era ya suficientemente impactante; sin embargo, fue su rostro lo que la impresionó. Tenía una mejilla hinchada, del golpe contra la silla cuando Brimstone la lanzó por los aires, y la cabeza tan inclinada que sus ojos quedaban ocultos por la sombra. Parecía alguien por el que cruzarías la calle para no encontrarte con él. Parecía… que no fuera totalmente humana.
Las puertas del ascensor se abrieron con el habitual sonido de campanilla y Santana se arrastró por el pasillo. Tuvo que encaramarse a una ventana para acceder al balcón y romper un cristal de la puerta para entrar en el apartamento, pero lo consiguió antes de que las fuerzas la abandonaran o los temblores se lo impidieran. Por fin estaba dentro, quitándose la ropa empapada. Se metió en la cama, se
envolvió con un edredón, hecha un ovillo, y sollozó.
¿Quién eres?, se preguntó a sí misma, recordando las palabras del ángel y del lobo. Sin embargo, era la pregunta de Sam la que retumbaba en su interior, como un eco incesante.
¿Qué eres?
¿Qué?
20 HISTORIA REAL
Santana pasó el fin de semana solo en su apartamento, febril, amoratado, magullado, acuchillado y abatido. Levantarse de la cama el sábado resultó una verdadera tortura. Sentía como si le hubieran estirado los músculos en un torno, hasta casi rompérselos. Le dolía todo. Todo.
Era incapaz de diferenciar un dolor de otro, y parecía un ejemplo de violencia doméstica, con la mejilla a punto de alcanzar el tamaño de un coco y un azul tan intenso como el de su cabello.
Pensó en llamar a Rachel para pedirle ayuda, pero abandonó la idea al darse cuenta de que no tenía el teléfono. Estaba con el abrigo, los zapatos, el bolso, la cartera, las llaves y el cuaderno de bocetos, en la tienda de Brimstone. Le podría haber mandado un correo electrónico, pero nada más encender el ordenador portátil imaginó la reacción de Rachel al verla, y supo que esta vez su amiga no admitiría evasivas. Santana habría tenido que contarle algo. Se sentía demasiado cansada para inventar mentiras, así que optó por atiborrarse de paracetamol y té y pasar el fin de semana en una nube de escalofríos y sudor, miedo y pesadillas.
Se despertaba constantemente con ruidos imaginarios y miraba hacia la ventana, deseando como nunca ver aparecer a Kishmish con una nota, pero no fue así, y el fin de semana transcurrió sin que nadie se preocupara por ella —n iSam,, al que había lanzado a través de un panel de cristal, ni Rachel, a la que había enseñado a aceptar sus ausencias con un silencio cauto—. Nunca se había sentido tan sola.
Llegó el lunes, durante el que tampoco salió del apartamento, y continuó con su errática dieta a base de paracetamol y té. Sus sueños eran un tiovivo de pesadillas en el que giraban sin parar los mismos personajes —el ángel, el monstruo que Izîl cargaba a la espalda, la quimera con aspecto de lobo, Brimstone enfurecido—, y cuando abría los ojos, tal vez había cambiado la luz, pero nada más, excepto quizás que su amargura era más profunda.
Había oscurecido cuando sonó el telefonillo. Y sonó. Y sonó. Santana se arrastró hasta la mesita que había junto a la puerta y preguntó con voz ronca:
—¿Quién es?
—¿ Santana? —era Rachel —. Santana, ¿qué demonios te ha pasado? Por qué no me has llamado, mala persona.
Santana se sentía tan contenta de escuchar la voz de su amiga, tan agradecida de que alguien acudiera a comprobar si le sucedía algo, que rompió a llorar. Cuando Santana franqueó la puerta, la encontró sentada al borde de la cama, con su maltrecho rostro surcado de lágrimas. Santana se quedó quieta, encaramada sobre sus cómicas botas con una plataforma de casi medio metro, y exclamó:
—Pero… Pero… Dios mío, Santana.
Atravesó la diminuta habitación como un rayo. Tenía las manos frías por el aire invernal, y su voz era dulce. Santana reposó la cabeza en el hombro de su amiga y lloró sin parar durante largos minutos.
A partir de ese instante todo mejoró.
Santana se instaló sin hacer preguntas, y luego fue a comprar provisiones: sopa, vendas y una caja de tiras de sutura para cerrar los cortes recientes que Santana tenía en la clavícula, el brazo y el hombro, abiertos por la espada del ángel.
—Te van a quedar unas buenas cicatrices —comentó Rachel reclinada sobre su paciente con la misma concentración que empleaba al construir sus marionetas—. ¿Cuándo te pasó esto? Deberías haber ido directa al hospital.
—Lo hice —afirmó Santana pensando en el ungüento de Yasri—. A una especie de hospital.
—Pero… ¿Esto son zarpazos?
Santana tenía los brazos cubiertos de moratones, más oscuros donde Brimstone había hundido los dedos, y una serie de pinchazos con costras.
—Sí —murmuró.
Rachel la observó en silencio, luego se levantó y calentó la sopa que había comprado. Se sentó en una silla junto a la cama y cuando Santana terminó de comer, colocó los pies —ahora descalzos— sobre el colchón y cruzó las manos sobre su regazo.
—Está bien —dijoRachel—, estoy lista.
—¿Para qué?
—Para una historia realmente buena que, espero, sea la verdad
La verdad. Santana intentó cambiar de tema —«Primero dime lo que sucedió el sábado con el chico del violín»—, mientras la idea de contar la verdad rondaba su cabeza.
Rachel resopló.
—No voy a decirte nada. Bueno, se llama Mik, pero es todo lo que sabrás hasta que desembuches.
—¡Su nombre! ¡Sabes cómo se llama! —aquella bocanada de normalidad infundió en Santana una felicidad casi absurda.
— Santana te lo digo en serio — Santana l no tenía ganas de bromas. Sus oscuros ojos eslavos adquirieron una intensa expresión de no querer escuchar tonterías que, como Santana le había dicho alguna vez, sería perfecta para un interrogador de la policía secreta—. Cuéntame qué demonios te ha sucedido.
La cuestión era que Santana siempre decía la verdad, aunque la acompañara de una sonrisa sarcástica, como si estuviera relatando algo extravagante. Ni siquiera tenía una expresión facial que identificara cuándo decía la verdad realmente. ¿Y qué le contaría? No era una historia que pudiera ir descubriendo poco a poco, como quien moja el dedo gordo del pie en agua fría. Había que saltar de golpe.
—Una serafin ha intentado matarme —le espetó a su amiga.
Rachel permaneció en silencio un instante.
—Claro.
—De verdad.
Santana era consciente, demasiado consciente, de su expresión. Se sentía como en una audición para el papel de «personaje sincero» en la que estuviera poniendo todo su esfuerzo.
—¿Te ha hecho esto el caraculo?
Santana soltó una carcajada, demasiado rápida y demasiado intensa, luego se estremeció y sujetó su mejilla hinchada. La idea de que Sam
pudiera herirla era simplemente estúpida. Bueno, herirla físicamente, aunque en aquel momento incluso que le hubiera roto el corazón resultaba tonto, en comparación con todos los asuntos que la preocupaban.
—No, no fue Sam. Los cortes son de una espada, cuando un ángel intentó matarme el viernes por la noche. En Marruecos. Por Dios, es probable que saliera
en las noticias. Luego vino aquel tipo mitad lobo que creí que estaba muerto, pero definitivamente no lo estaba. Y el resto me lo hizo Brimstone. Ah, y… Bueno, todo lo que aparece en mi cuaderno de dibujo es cierto —giró las muñecas y las juntó para que se pudiera leer en sus tatuajes historia real—. ¿Ves? Es una prueba.
A Rachel no le hizo gracia.
—Por Dios, Santana …
Santana se zambulló de lleno. Sintió que la verdad tenía un tacto suave, como un canto rodado sobre la palma de la mano.
—¿Y mi pelo? No es teñido. Pedí un deseo para que se volviera de este color. Y hablo veintiséis idiomas, la mayoría también fruto de deseos. ¿Nunca te ha resultado extraño que hable checo? Me refiero a que ¿quién habla checo aparte de los checos? Brimstone me lo regaló cuando cumplí quince años, justo antes de venir aquí. Ah, ¿y te acuerdas de cuando tuve malaria? Pues la cogí en Papúa Nueva Guinea, y fue una mierda.
Y también me han disparado, y creo que maté al bastardo que lo hizo, pero no me arrepiento, y por alguna razón un ángel ha tratado de asesinarme, y era el ser más bello y tenebroso que jamás he visto, aunque el tipo mitad lobo también era jodidamente terrorífico, y anoche cabreé demasiado a Brimstone y me echó, y cuando regresé aquí, Kaz estaba esperándome y le lancé a través del cristal de la puerta, lo que me vino muy bien, porque no tenía llaves —hizo una pausa—. Así que no creo que intente asustarme de nuevo, que es lo único positivo de todo esto.
Rachel permaneció callada. Arrastró la silla hacia atrás y se puso las botas, golpeando el suelo con cada pie, y se habría marchado —probablemente para siempre— de no ser por el golpeteo que sonó en los cristales de la puerta del balcón.
Santana lanzó un grito ahogado y saltó de la cama, sin preocuparse de sus numerosas heridas. Se abalanzó hacia la puerta. Era Kishmish.
Era Kishmish, y estaba envuelto en fuego.
* * *
Murió en sus manos. Santana apagó las llamas y lo acunó. Tenía el cuerpo en
carne viva y chamuscado, y el ímpetu de colibrí de su corazón fue convirtiéndose en largas pausas, mientras Santana suplicaba, reclinada sobre él: «No, no, no, no, no…». Kishmish metía y sacaba del pico su lengua bífida y sus inquietos gorjeos fueron debilitándose, al igual que sus latidos. «No, no, no. Kishmish, no…». Y murió. Santana permaneció agachada en el balcón, con Kishmish en sus manos. Sus súplicas fueron apagándose hasta convertirse en simples susurros, que no desaparecieron hasta que Rachel habló.
—¿ Santana? —su voz era débil.
Santana levantó los ojos.
—¿Ese es…? —Rachel señaló con mano temblorosa el cuerpo sin vida de Kishmish—. Ese es… Parece…
Santana no la ayudó. Miró de nuevo a Kishmish e intentó comprender aquella repentina intromisión de la muerte. Voló hasta aquí en llamas, pensó. Venía a buscarme.
Notó que había algo amarrado a su pata: un trozo quemado del grueso papel de notas de Brimstone, que se deshizo en cenizas al tocarlo, y… algo más. Sus dedos temblaron al desatarlo, y luego contempló el objeto en la palma de su mano. Su corazón se sobresaltó con un arraigado miedo infantil. Se suponía que no debía tocarlo.
Era el hueso de la suerte de Brimstone.
Kishmish se lo había traído. Envuelto en llamas.
En algún punto de la ciudad aulló una sirena cuyo sonido encadenó los acontecimientos que su mente, demasiado lenta, no había sido capaz de relacionar. Llamas. La huella negra de una mano. El portal. Se puso en pie con dificultad, entró rápidamente y se enfundó una chaqueta y unas botas. Rachel seguía allí, con sus preguntas —«¿Qué es esto, Santana? ¿Qué significa esto? ¿Qué…?»—, pero Santana apenas la oía.
Franqueó la puerta principal y bajó las escaleras, con Kishmish todavía apoyado sobre su brazo y el hueso de la suerte apretado contra la palma de la mano. Rachel la siguió hasta la calle y por todo Josefov, hasta llegar a la puerta de servicio que había servido a
Brimstone de portal hacia Praga.
Se había convertido en un infierno de color blanco azulado, inmune a los chorros de agua que lanzaban los bomberos con sus mangueras.
En ese mismo instante, aunque Santana no lo sabía, todas las puertas del mundo estampadas con una huella de mano negra ardían furiosamente. Era imposible sofocar aquellos incendios, que, sin embargo, no se extendían. Las llamas devoraron las puertas y la magia ligada a ellas y después se consumieron, dejando huecos quemados en docenas de edificios. El fuego desprendía un calor tan intenso que derritió las puertas metálicas, y los testigos que contemplaban las llamas vieron, en el fondo de su deslumbrada retina, siluetas de alas.
Santana las vio y lo comprendió todo. El camino hacia Otra Parte había sido cortado, y ella quedaba a la deriva.

Gracias por leer y comentar alguna duda me escriben
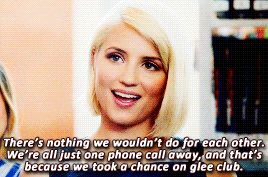
mary04- 
-
 Mensajes : 1296
Mensajes : 1296
Fecha de inscripción : 30/09/2011
Edad : 31


 Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20
Re: Adaptacion Hija De Humo Y Hueso Cap 19 y 20



 Dios!!! O sea que Brimstone está muerto?' O sólo cerraron el portal?'
Dios!!! O sea que Brimstone está muerto?' O sólo cerraron el portal?' 

 Que ansias de leer el siguiente cap! Saludos
Que ansias de leer el siguiente cap! Saludos
Dolomiti- 
-
 Mensajes : 1406
Mensajes : 1406
Fecha de inscripción : 05/12/2013

Página 1 de 2. • 1, 2 
Página 1 de 2.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.










» Busco fanfic brittana
» Busco fanfic
» [Resuelto]Brittana: (Adaptación) El Oscuro Juego de SATANÁS... (Gp Santana) Cap. 7 Cont. Cap. 8
» [Resuelto]FanFic Brittana: La Esposa del Vecino (Adaptada) Epílogo
» Brittana: Destino o Accidente (GP Santana) Actualizado 17-07-2017
» [Resuelto]Mándame al Infierno pero Besame (adaptación) Gp Santana Cap. 18 y Epilogo
» Fic Brittana----Más aya de lo normal----(segunda parte)
» [Resuelto]FanFic Brittana: Wallbanger 3 Last Call (Adaptada) Epílogo
» Que pasó con Naya?
» [Resuelto]FanFic Brittana: Medianoche V (Adaptada) Cap 31
» No abandonen
» FanFic Brittana: " Glimpse " Epilogo
» FanFic Brittana: Pídeme lo que Quieras 4: Y Yo te lo Daré (Adaptada) Epílogo
» Brittana, cafe para dos- Capitulo 16
» brittana. amor y hierro capitulo 10
» holaaa,he vuelto
» [Resuelto]FanFic Brittana: Wallbanger 3 Last Call (Adaptada) Epílogo
» [Resuelto]FanFic Brittana: Comportamiento (Adaptada) Epílogo
» [Resuelto]FanFic Brittana: Justicia V (Adaptada) Epílogo